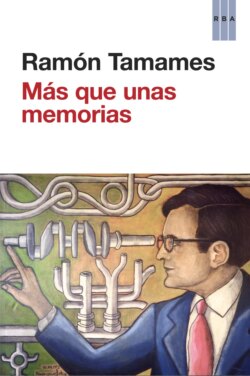Читать книгу Más que unas memorias - Ramón Tamames - Страница 36
На сайте Литреса книга снята с продажи.
«LA PESCADERÍA DE LAS LETRAS»: TARZÁN Y LA «BOUNTY»
ОглавлениеMis aficiones literarias vienen de muy lejos. Cuando era niño y vivíamos en la calle del General Goded, mi padre había reunido una considerable biblioteca que mucho después fue ampliándose con las aportaciones de los hijos. Y llegando a un cierto número de volúmenes, elaboré un catálogo de todos los títulos y los marqué con un ex libris que encargué (una palmatoria con su vela ardiendo, al lado de un libro abierto, grabados sobre un sello de goma) que aún conservo. Luego, ya de mayor, siempre quise repetir la proeza de tener mis libros catalogados, pero nunca lo conseguí.
La fuente literaria nutricia de la familia Tamames en mi infancia y primera juventud —algo así como el alma mater— fue una librería de préstamo de novelas a la que nosotros llamábamos «La Pescadería», por estar en el mismo local donde antes había funcionado un establecimiento de venta de pescado. Que no sé por qué circunstancias cerró, seguramente porque el negocio del papel usado, en medio de las escaseces autárquicas, daba más dinero entonces. Y en paralelo a la compra y clasificación del papelote y cartón, aprovechando que tenían local más que suficiente, montaron un negocio de alquiler de novelas.
Nosotros íbamos a «La Pescadería» con verdadera fruición; los cuatro hermanos varones, que dormíamos en la misma habitación, donde teníamos grandes sesiones de lectura en verano, tras la siesta, en voz alta. Con vacaciones y sin nada que hacer, porque entonces no se viajaba, a las horas de máximo calor, sin aire acondicionado ni nada parecido, yo leía y los demás hermanos escuchaban, y así nos pasábamos las horas. Eso nos creó un gran hábito de lectura... o de audición.
De las aficiones en común de aquella época destacaré el entusiasmo por Tarzán de los monos y demás novelas de Edgar Rice Burroughs, con los sucesivos episodios del personaje, criado en la selva por los chimpancés y descubierto por una expedición. Tarzán se ennoviaría con Jane, y con la célebre mona Chita formaron el trío que vivía en la casa en lo alto de un gran árbol. En realidad, Chita no era una mona, sino un mono que murió en Hollywood, en 2012, a los ochenta años de edad.
Nuestra afición literaria por Tarzán se combinaba con sus películas, todavía en blanco y negro: encuentros con misteriosas tribus africanas en estado absolutamente primitivo; luchas con intrusos esclavizadores; manadas de elefantes siempre a favor de Tarzán... Y sobre todo, disfrutábamos con los desplazamientos de nuestro gran héroe por el bosque, utilizando las lianas como sistema de transporte. Las novelas de Tarzán me abrieron el ansia de visitar las junglas de las zonas tropicales, lo cual luego fue materializándose a lo largo de mi vida: Panamá, Costa Rica, Brasil, Camerún, Kenia, Malasia, Indonesia, Filipinas, casi siempre con mi mujer, Carmen; en aquellos viajes fui haciendo realidad mis sueños infantiles.
Con los años, Tarzán pasó a tener otro significado, el del «buen salvaje» de Jean-Jacques Rousseau... Y cuando el actor Johnny Weissmüller, el mejor intérprete de los varios que hubo de Tarzán, murió el 21 de enero de 1984, para mí fue como un día de luto, sintiendo en mis oídos su escalofriante grito que tenía su origen —cosas de la vida— en el Tirol. Ya se sabe, la parte más alpina de Austria, de donde procedían los Weissmüller.
Otra de las lecturas que influyeron en mis aficiones viajeras —además de Julio Verne con todas sus novelas, Henry Rider Haggard con Las minas del rey Salomón y Thor Heyerdahl con Kon-tiki— fue la trilogía de Charles Nordhoff y James Norman Hall sobre la Bounty: Rebelión a bordo, Hombres contra el mar y La isla de Pitcairn. Una de las grandes historias del siglo XVIII, el viaje del capitán Blight al frente del velero Bounty, en busca del árbol del pan en la Polinesia; a fin de llevarlo a las Antillas, donde debía servir para alimentar a bajo coste a los esclavos de las plantaciones e ingenios azucareros.
De tan singular trío de novelas se ha hecho, por lo menos, que yo conozca, tres sucesivas versiones cinematográficas. La primera con Charles Laughton y Clark Gable; la segunda —y para mí la mejor— con Marlon Brando, Trevor Howard y Richard Harris; y la tercera, de calidad muy inferior a las dos primeras, dirigida por Roger Donaldson e interpretada por Anthony Hopkins, Mel Gibson, Laurence Olivier y Liam Neeson.
Años después de ver esos filmes visité parte de los escenarios por los que navegó la Bounty. Fue con ocasión de una invitación a Carmen y a mí, por parte de Hugo Neira, peruano, que en sus tiempos de estudiante universitario había estado trabajando en España como redactor de Cuadernos para el Diálogo, que dirigía Pedro Altares. Por entonces, no nos llegamos a tratar mucho pero después, en una de sus visitas a España, participó en uno de los cursos de verano de la Universidad Complutense sobre relaciones internacionales que yo dirigía en El Escorial. Y fue entonces cuando me ofreció que visitara Tahití, para participar en los cursos organizados por los profesores de español en aquella isla, un grupo del que él mismo formaba parte y desarrollaba una gran labor junto a sus colegas franceses. La realidad es que en muchos países donde no ha llegado, ni seguramente nunca llegará, el Instituto Cervantes esos hispanistas galos trabajan con un entusiasmo realmente admirable.
Al final, y después de mucho conversar sobre el viaje a Tahití con las autoridades académicas francesas —que se empeñaban en hacernos volar con el mismo itinerario a la ida y a la vuelta por Air France—, conseguimos que nos permitieran dar la vuelta al mundo. Así las cosas, en la primavera de 1994 fuimos de Madrid a Los Ángeles, y desde allí hasta Papeete, donde estuvimos una semana para impartir un seminario sobre la transición española, de acuerdo con lo que me propuso Hugo Neira.
Verdaderamente formidable vivir en el Hotel Hyatt, después de rechazar, con muy buenos modos, la residencia de profesores, que era una especie de albergue juvenil que daba a un patio sin ninguna vista. Así que nos trasladamos al mejor hotel de la isla, con unos horizontes casi increíbles de mares e islas; todo ello con el extraordinario fondo de canciones polinésicas en los grandes jardines y las espléndidas piscinas del hotel.
Hicimos algunas visitas por la isla y sus aledaños. Entre ellas, la del Museo Gauguin, y también la isla de Moorea, que en su totalidad es un parque natural bien preservado y uno de los escenarios de las aventuras del capitán James Cook en el siglo XVIII. Si bien debe aclararse que las islas Marquesas, más al norte del archipiélago de la Sociedad, donde está Tahití, fueron descubiertas por el navegante español Álvaro de Mendaña, que les puso ese nombre en honor de la esposa del entonces virrey de Perú, Andrés García Hurtado de Mendoza, marqués de Cañete.
En una entrevista que Hugo me proporcionó con el gobernador general de la Polinesia Francesa, estuvimos hablando de todo eso, y de las navegaciones de los maoríes por todo el ancho océano, a quienes se ha llegado a llamar, no sé si debidamente, los «vikingos del Pacífico Sur».
Nuestra estadía en Polinesia fue excepcional y allí revivimos el escenario de las aventuras de la Bounty. Incluso estudiamos la posibilidad de viajar a la isla de Pitcairn, el destino final del rebelde Christian Fletcher y sus compañeros. Pero acceder a tan remoto territorio, sólo por barco, requería mucho tiempo, por lo que desistimos de aquellas singladuras.
Con el tiempo, el Pacífico ha seguido interesándome, cada vez más, eso es lo cierto. Y en el verano de 2012 tuve ocasión de preparar una conferencia en la Casa de la Cultura de San Lorenzo de El Escorial, de la que ha resultado un nuevo libro, con el el título de El lago español: navegaciones y conquistas ibéricas en el océano Pacífico (siglos XVI a XIX).