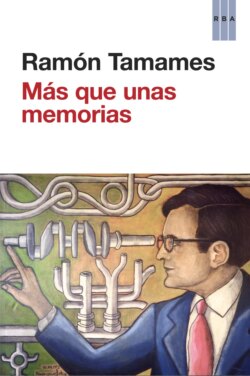Читать книгу Más que unas memorias - Ramón Tamames - Страница 33
На сайте Литреса книга снята с продажи.
EN EL INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS
ОглавлениеPara un número reducido de estudiantes de mi época, el Instituto de Estudios Políticos (IEP) fue una gran escuela de conocimiento. Su centro de actividad estaba en el antiguo Palacio del Senado, que en 1977 recuperó la Cámara Alta por la Constitución de 1978, en la plaza de la Marina Española. Y para acceder a sus cursos era necesario pasar por un concurso-oposición, de resolución a mi juicio muy honesta, que daba acceso a las lecciones de grandes profesores en clases de no más de veinte alumnos. Lo que se completaba con una beca de 500 pesetas al mes durante un semestre cada año; que, si no una fortuna, era un estipendio considerable por entonces para un estudiante en tiempos de la autarquía.
En el IEP disfruté durante dos años (1952-1954) de profesores como Jesús Fueyo, para Ciencia Política. Quien a pesar de ser falangista, o precisamente por ello, nos expuso con todo detalle, y no poca admiración, el sistema de los planes quinquenales de la URSS. Realmente, escuchar a Fueyo, con su rostro de gran fuerza expresiva —al evocarlo, recuerdo al Sancho Gracia de los tiempos de «Curro Jiménez», con una tez agitanada y cabello de ala de cuervo—, era siempre motivo de sorpresa. Y me acuerdo cómo una tarde, en el IEP, años después de nuestros aprendizajes, en un sarao con vino y canapés, me topé con él y me uní al círculo de conversación en el que estaba hablando. Solamente reproduciré lo que me quedó en la memoria:
[...] Así pues, lo que debería hacer ese señor, si dice que quiere ser tan puro [nunca supe a quién se refería], es lo mismo que hizo Orígenes, el teólogo griego de Alejandría del 185 de nuestra era... quien, en un momento dado, para no caer en más tentaciones y así salvar su alma, con una navaja de buen corte, se seccionó los testículos...
Los que le estábamos escuchando no pudimos por menos de sentir estremecimientos varios; pero Fueyo, como si tal cosa, continuó con sus reflexiones.
Enrique Gómez Arboleya, otra de las luminarias del IEP, era profesor de Sociología, y ante el estupor de todos un buen día puso fin a su vida, suicidándose. De Arboleya, que me pareció muy conservador, obtuve algunas informaciones preciosas en el sentido contrario a lo que él quería inculcarnos:
No se les ocurra a ustedes ir a la London School of Economics —dijo en cierta ocasión—, porque allí todavía flota el espíritu de Harold Laski, muy propenso al socialismo más radical.
Naturalmente, con tal recomendación procedente de quien venía y con algunas averiguaciones complementarias que hice, me faltó tiempo para decidir que la London School of Economics era un hito obligatorio en mi carrera universitaria.
Entre los profesores del IEP destacó Enrique Fuentes Quintana, que se ocupaba de la economía española desde un enfoque estructural, y de él hablaré bastante en próximas páginas.
En cuanto a José Luis Villar Palasí, era un hombre vitalista, especializado en Derecho Administrativo, que en 1968 fue nombrado ministro de Educación y Ciencia, con Ricardo Díez-Hochleitner como gran experto internacional, por el largo tiempo que había trabajado con la Unesco. Juntos pilotaron la reforma de la enseñanza con la Ley General de Educación de 1970, sin duda la mejor que ha tenido España en la segunda mitad del siglo XX. Por lo demás, Villar Palasí era gran persona, y a poco de estar en el ministerio, me convocó la Cátedra de Estructura Económica a la que yo aspiraba, y que Lora Tamayo, el catedrático de Química, me había tenido congelada durante los cuatro largos años en que fue ministro de Educación.
Otro profesor del IEP, interesante para mí, fue José Bugeda, quien me pareció un estupendo investigador social. Y entre otras cosas, en aquellos tiempos de no pocos oscurantismos oficiales, nos explicó el «Informe Kinsey», sobre la conducta sexual del hombre en Estados Unidos que, con gran escándalo, acababa de publicarse; sin que en España fuera posible entrar a fondo en el estudio del tema, porque la sexualidad era tabú durante el franquismo. Bugeda hizo en clase una encuesta para conocer mejor a sus alumnos, y entre otras preguntas hubo dos muy significativas:
—¿Es usted ateo o creyente?
—¿Se siente monárquico o republicano?
Cuando le conté a mi padre lo de esa encuesta, se mostró muy preocupado y trató de saber qué había contestado yo, cosa que nunca le revelé. No obstante, me dijo: «Hijito, esas preguntas os las hacen para ficharos... hay que tener mucho cuidado con lo que se contesta... Espero que no tengas problemas».
Las clases de Bugeda eran de lo más interesantes, pues aparte del «Kinsey Report» nos llevó de su mano a las técnicas del psicodrama de Alonso, y nos encargó una investigación sociológica sobre la Gran Vía de Madrid. Dentro de la cual, a mí me correspondió estudiar la evolución de los establecimientos hoteleros, desde las pensiones y hostales hasta los establecimientos de cinco estrellas. Con los datos obtenidos, elaboré un mapa coloreado que Bugeda —casi parecía que yo era el inventor de la semiótica— recibió con gran contento: «Muy bien, Tamames —me felicitó y añadió—: como dicen los chinos, una buena imagen vale por mil palabras».
En definitiva, nuestros docentes en el IEP fueron un buen elenco que contribuyó a nuestra formación sin las censuras habituales en otros foros, y de esas sabias enseñanzas conservo los apuntes tomados en las clases. Como también guardo buen recuerdo de algunos compañeros, como José Luis Llorente Bragulat, que se decantó por las oposiciones a abogado del Estado, y que por entonces era inseparable amigo de José María de Amusátegui, quien llegó a ser presidente del Banco Central-Hispano. Con ellos y con Juan Lladó y Agustín Moscoso del Prado, al terminar las clases nos íbamos de vinos, para seguir debatiendo temas de política, sociología, etc.
Juan Lladó Fernández-Urrutia era hijo del legendario consejero delegado del Banco Urquijo, a quien todo el mundo llamaba Don Juan, y que durante la Guerra Civil se quedó en el Madrid republicano, manejando con gran habilidad y esfuerzos el banco, tras ser colectivizado. Salvó los muebles de los propietarios del banco, a pesar de lo cual, al final de la contienda pasó una temporada en la cárcel, de la que salió para inevitablemente volver a hacerse cargo de la entidad crediticia, que convirtió en el primer banco industrial del país.
Juanito Lladó, mi colega en el IEP, debía de sentirse un tanto abrumado por el gran poder de su padre. Y recuerdo muy bien que durante los sucesos estudiantiles de 1956 fue uno de los primeros en firmar el manifiesto en pro de la democratización de España. Luego Juan derivó hacia el área financiera, donde se movió con gran fluidez. A su hermano mayor, José Lladó, le conocí después: persona siempre sonriente, con una ironía sin acidez, que forjó una empresa de ingeniería más que considerable, Técnicas Reunidas.
Otro profesor muy señalado del IEP, con quien no tuve cursos, fue Javier Conde, director del propio instituto en mis tiempos, y de quien se contaban toda clase de episodios. Yo le tuve de profesor en el primer año de Derecho, como catedrático de Político, con un manual de lo más críptico, en el que se explicaba la materia de manera harto alambicada. Hasta el punto de que mi padre, cuando lo leyó para explicárselo a mi hermano Juan —que estudió Derecho dos años después que yo—, lanzaba pestes del libro, asegurando que era absolutamente incompresible. Extra civitate nulla est securitas, así empezaba la obra: fuera de la ciudad —la polis— no hay ninguna seguridad.
Conde fue uno de los teorizantes del «caudillismo», aunque en sus primeros años universitarios parece que coqueteó con el marxismo, para luego ir evolucionando. Y a propósito de ese cambio, en los medios del IEP circulaba la especie de que habiendo formado parte de las tropas nacionales, al entrar su unidad en Madrid en marzo de 1939, tuvo el máximo interés en llegar lo antes posible a la casa que había ocupado antes de la guerra. Se decía que era para descolgar unos retratos de Karl Marx y Friedrich Engels que allí puso, de modo que nadie descubriera quiénes le inspiraron en su juventud.
A Conde, el hecho de tener varios estudiantes subversivos cursando estudios en el IEP, y que participaron en los episodios, le llenó de orgullo. Hasta el punto de que en 1956, al salir de la cárcel, para nuestra gran sorpresa, nos invitó a almorzar; entre otros y que yo recuerde, a Javier Pradera, Agustín Moscoso del Prado, Juan Lladó y yo mismo. Fue una comida interesante, en la que Conde disfrutó a lo grande, percatándose de que sus enseñanzas y las de sus colegas en el IEP no habían caído en saco roto; aunque fuera en dirección muy distinta a la que tan doctos profesores preconizaban.
Y como continuidad del personaje, recordaré que tras los sucesos de febrero de 1956, Conde tuvo una importante intervención para encauzar los nuevos destinos políticos de España. Según se cuenta, en la Semana Santa de 1956, el director del IEP acompañó a Franco durante varios días, en los Alcázares de los Reyes Cristianos de Sevilla, y llegó a proponer al Caudillo el retorno a las prístinas esencias del nacionalsindicalismo; en una visión autoritaria renovada, con algún entreverado del sistema autogestionario de la Yugoslavia del mariscal Tito.
Pero esas recomendaciones a Franco le debieron de sonar a músicas celestiales y no fueron seguidas en absoluto por Su Excelencia, que una vez más demostró su inteligencia, al decidirse por la postura contraria, planteada por algunos miembros del Opus Dei que ya tenían considerable poder en la Administración. Especialmente Laureano López Rodó, quien a la sazón era secretario general del Ministerio de la Presidencia del Gobierno, que regentaba el almirante Luis Carrero Blanco. De modo que López Rodó convenció a Carrero acerca de la necesidad de un cambio en los sistemas de gestión económica del Estado, a favor del mercado y en contra de las pautas autárquicas que más o menos funcionaban desde 1939; sin pronunciarse todavía sobre las consecuencias políticas de esa nueva dirección de la política económica.
La última vez que vi a Javier Conde fue en Bonn, en 1967, cuando era embajador de España en Alemania y estuvo presente en la concesión del Premio Carlomagno a Don Salvador de Madariaga. En esa ocasión estuvo muy circunspecto conmigo: creo que había perdido definitivamente su capacidad vital de ensoñaciones políticas.