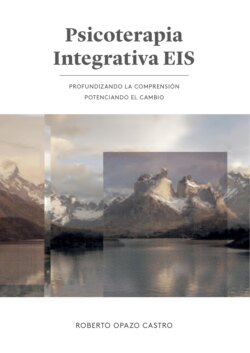Читать книгу Psicoterapia Integrativa EIS - Roberto Opazo - Страница 38
Argumentos "pro-realismo"
ОглавлениеMlodinow señala que una de las funciones más importantes de nuestro inconsciente, es el procesar los datos enviados por nuestros ojos. Esto ocurriría porque, al cazar o al reunirse, un animal que ve mejor, come mejor, y evita el peligro más efectivamente, y por lo tanto vive más. "Como resultado, la evolución ha arreglado las cosas de modo que un tercio de su cerebro esté dedicado a procesar la visión: interpretar colores, detectar bordes y movimientos, percibir profundidad y distancia, decidir la identidad de los objetos, reconocer rostros, y muchas otras tareas" (2012, p. 35). Según Mlodinow, lo que llega a nuestra mente consciente es un informe preciso, después de un amplio procesamiento no consciente. Todo lo cual involucra economía psíquica, la cual nos permite concentrar nuestra atención en lo que nos interesa.
En el ámbito de los argumentos, el realismo metafísico no requiere de una gran justificación.
Desde el territorio del sentido común, el realismo se limita a recoger lo que es la experiencia obvia y cotidiana de los seres humanos en todas las latitudes. Para el realismo, los sentidos nos informan acerca de la realidad; se asume entonces que, de la mano de la realidad podemos llegar muy lejos, y que de espaldas a la realidad, no llegamos a parte alguna. Las irónicas palabras de Winston Churchill sintetizan de un modo particular la visión desde el "sentido común", el cual representa el pensar y el sentir de los realistas: "Reafirmo con énfasis que el sol es real y que también lo es su calor, de hecho tan intenso como el mismísimo infierno. Aquellos metafísicos que lo duden, deberían ir allá y ver" (1944, p. 131).
En un nivel más metafísico, Descartes afirmó la existencia de la realidad, estableciendo primero la existencia de la mente. Partiendo por señalar que algo que no existe no puede pensar, llegó al "cogito ergo sum", como el postulado primario. Desde allí procedió a establecer puentes conectores para el dualismo mente-cuerpo.
En un nivel más operativo, el que la realidad se ajuste a modelos matemáticos, y el que las predicciones efectivamente predigan, constituye un argumento esencial a la hora de fundamentar el realismo. El aporte de George Gamov (1904-1968) puede ayudarnos a ilustrar el valor de las predicciones realistas. Gamov fue un físico nuclear que contribuyó a configurar la teoría del Big Bang. Sobre la base de una epistemología realista, y del conocimiento astrofísico de la realidad existente a la fecha, Gamov predijo – en 1948 – la existencia de una huella del Big Bang; esta huella tendría la forma de una radiación milimétrica, perdurable hasta nuestros días. Este remanente del universo temprano fue efectivamente descubierto por Penzias y Wilson en 1965. La predicción de Gamov – fundamentada en deducciones matemáticas y en leyes y teorías físicas – pasaba a ser confirmada 17 años después de su formulación.
En el contexto anterior se ubica la noticia, divulgada por el Centro para la Astrofísica Smithsonian, el lunes 17 de marzo de 2014. Ese día anunciaron – con indisimulado júbilo – que se había detectado la primera señal directa del Big Bang. Esto, en el marco del experimento bicep2 realizado con un radiotelescopio en el polo sur. John Kovac, director del experimento, señaló que esto representa alcanzar una de las metas más importantes de la cosmología, y que fue como sacarle una foto al Big Bang. Por supuesto, todo este cúmulo de investigaciones asume una epistemología realista desde la cual pretenden conocer un universo real. No uno inventado, no uno derivado de nuestros cambios biológicos, sino uno que se encuentra allá afuera, esperando a ser descubierto y conocido por nosotros cada vez de mejor manera.
En un contexto "realista", el valor de las predicciones precisas ha conducido incluso a cambios de paradigmas. Es lo que ocurrió cuando la física evolucionó desde Newton a Einstein; el cambio paradigmático se produjo cuando Einstein logró demostrar – sobre la base de observaciones de la realidad – que su teoría tenía un mayor poder predictivo que la teoría de Newton. Después de esas demostraciones, los físicos "en conjunto" asumieron el nuevo paradigma de Einstein.
El 25 de agosto de 1609 Galileo Galilei hizo el "estreno en sociedad" de su telescopio. El instrumento le ayudó a ir dejando atrás la idea de que la tierra era el centro del universo; le ayudó también a explorar los cráteres de la luna, a descubrir las manchas solares y los cuatro satélites de Júpiter y a explorar las estrellas de la Vía Láctea. En términos epistemológicos las preguntas pertinentes pasan a ser del tipo: ¿es una mera ilusión lo que "capturó" Galileo con su telescopio? ¿Se limitó a observar sus propios cambios biológicos sin observar realmente universo alguno? ¿Existió realmente un Galileo Galilei? ¿Abrió realmente una ruta para conocer el universo? ¿Aportó algo que la humanidad amerite celebrar después de 400 años?
En una encuesta reciente realizada por el Museo de Ciencia de Londres (2009), se intentó establecer cuáles avances científicos, tecnológicos, médicos y de ingeniería, son los que más han aportado a la vida de las personas. Luego de encuestar a 50 mil personas, se constató que el 20% eligió a la máquina de rayos X como el invento más significativo; a continuación se ubicó la penicilina. En términos epistemológicos, ¿fueron unos ingenuos los miembros del Museo de Ciencias? ¿No existen tales descubrimientos o tales "progresos"? ¿Con mayor lucidez de análisis los miembros del Museo de Ciencias se darían cuenta de que "creemos estar conociendo lo que no estamos conociendo"? ¿Y – con una lucidez "extra" – agregarían que el manejo del fuego, la invención de la rueda, la génesis del lenguaje, de la escritura, de la lectura, del telescopio, del microscopio… distan mucho de constituir aportes evolutivos "reales"? ¿Tiene la humanidad motivos "reales" para celebrar todo esto? ¿Nos resulta imposible conocer nuestro ambiente, como para utilizarlo realmente en nuestro favor? ¿Es que, en "realidad", no hemos descubierto nunca nada?
Desde el "realismo" la respuesta a las interrogantes anteriores sería un entusiasta y contundente ¡sí! Dirían que hemos descubierto mucho… y que nos queda muchísimo por conocer. Dirían que los esfuerzos humanos sí se han venido traduciendo en un mayor y mejor conocimiento de nuestro entorno… con las ventajosas consecuencias prácticas correspondientes.
De este modo, una línea argumentativa adicional a favor del realismo, se relaciona con el valor práctico de la información extraída a partir de la observación de los hechos. Una mejor información, con respecto a la realidad, puede incluso facilitar la prolongación de la vida humana. Y el progreso científico y tecnológico alcanzado, a raíz de un mejor conocimiento del ambiente, ha conducido a que la esperanza de vida en Francia se empine por sobre los 70 años. En la Francia del siglo xvii, con un ambiente más adverso, con guerras frecuentes, con epidemias, sin una higiene adecuada, sin precauciones profilácticas, sin vacunas, sin penicilina, sin antibióticos, etc., menos del 10% de la población llegaba a los 60 años. De este modo, el progreso en la supervivencia no se debió a factores aleatorios, ni a la buena fortuna de los franceses actuales, ni fue un derivado de factores astrológicos; según los realistas, fue la consecuencia de una mejor información, extraída de la propia realidad. Si dicha información extraída desde la realidad no fuera válida, su aplicación no habría conducido a beneficio alguno.
La relevancia de la postura "realista" queda de manifiesto en la siguiente afirmación: "La ciencia se perdería si no siguiese apoyándose en la creencia trascendental de que existen la verdad y la realidad y si renunciase a la interacción fundamental entre los hechos y las construcciones que se dan aquí, y el reino de las ideas intuidas por allá" (Philosophy of Mathematics and Natural Sciences, Prólogo iv).