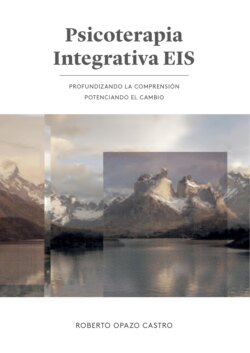Читать книгу Psicoterapia Integrativa EIS - Roberto Opazo - Страница 42
Argumentos "pro-escepticismo"
ОглавлениеEn el ámbito de los argumentos, éstos provienen de las más variadas vertientes. Revisaremos los más relevantes.
Una primera línea argumentativa surge de la reflexión filosófica. Sería posible sostener, por ejemplo, que lo único que nos "consta" como existente, es lo relativo a los "datos inmediatos de la consciencia", como los llamaba Bergson (1889) al enfatizar su valor cualitativo. Incluso algunas ideas innatas – perfectas o imperfectas en el lenguaje de Kant – podrían ser activadas en el mundo de la consciencia. Y, más allá del propio pensamiento, todos serían supuestos. El mundo puede existir o no, puede ser cognoscible o no; incluso podría ser una total invención del sujeto "cognoscente". Por lo tanto, la existencia misma de las cosas podría depender radicalmente de si las pienso o no; si las dejo de pensar… podrían dejar de existir.
Especulativamente, también, se podría asumir que lo único que puedo conocer es lo que me es más próximo, es decir, mis propios cambios biológicos. Desde esta perspectiva, mi experiencia pasaría a ser un mero eco – en mi biología – de las perturbaciones que sufre mi sistema biológico por supuestas estimulaciones "externas"; solo "conocería" los cambios de mi propia biología. Los supuestos estímulos externos solo podrían "perturbar" mi biología, activando cambios biológicos que son los que, en definitiva, percibo. Sobre lo que hay o no hay "más allá" de mi biología… solo podría especular. Al no poder conocer "desde la no biología", cualquier supuesta realidad tendría que adaptarse a mis modalidades perceptivas; yo nunca podría conocer las cosas como son "realmente". Esto calza bien con la aseveración "si tu única herramienta es un martillo, tenderás a percibir las cosas como si fueran clavos".
El contexto sociocultural ha aportado importantes elementos facilitadores del "alejamiento" de la realidad. Según el historiador Paul Johnson (1988), el relativismo tendió a predominar en el siglo xx. En su opinión, Marx, Freud y Einstein, formularon un mensaje con un importante contenido común: la realidad no era lo que parecía. Einstein, por ejemplo, relativizó los conceptos de espacio y tiempo. Por su parte Heissenberg, y la física cuántica, han constatado que la frontera entre sujeto y objeto pasa a ser arbitraria; a su vez el observador y el instrumento de medida inevitablemente interfieren en los procesos cuánticos. Todo esto ha derivado en actitudes de creciente escepticismo cognoscitivo.
Desde una perspectiva constructivista, Weimer (1977) ha señalado que el sistema nervioso humano no responde a modelos sensoriales pasivos, puesto que participa activamente en la construcción de su propia experiencia. Al respecto, nos comenta: "Lo que la metateoría sostiene es que no existe una nítida separación entre componentes motores y sensorios del sistema nervioso […] a partir de fundamentos funcionales; y que el ámbito mental o cognitivo es intrínsecamente un sistema motor, como todo el sistema nervioso. La mente es intrínsecamente un sistema motor, y el orden sensorio por el cual nos informamos acerca de los objetos externos y acerca de nosotros mismos, los procesos mentales de orden superior que construyen nuestro sentido común y nuestro conocimiento científico, sin duda todo lo mental, es un producto de lo que son, correctamente interpretadas, habilidades motoras constructivas" (Weimer, 1977, p. 272).
Los modelos constructivistas agregan la influencia complementaria de mecanismos "feed-forward", que sirven para preparar al organismo para posibles experiencias subsiguientes. Estos mecanismos "feed-forward" – expectativas, motivaciones y emociones, historia del sujeto "cognoscente", personalidad del sujeto cognoscente, etc. – , cuya influencia se constata desde antes de la experiencia, contribuyen a construirla.
En 1973, Heinz von Foerster advirtió que el sistema nervioso posee una cualidad inherente: todas las señales enviadas por los elementos sensoriales al córtex cerebral son iguales. A ese hecho se le denomina "codificación indiferenciada", significando que si una neurona de la retina envía una señal al córtex, esa señal tendrá exactamente la misma forma que las señales que provienen de los oídos, de la nariz, de los dedos, etc. Así, no hay entre ellas ninguna distinción cualitativa; su frecuencia y amplitud son variables, pero no existe ningún indicio cualitativo de lo que presumiblemente pueden significar. En términos epistemológicos, la contribución de von Foerster provocó una especie de terremoto; abrió la posibilidad de que la cualidad del conocimiento tenga un carácter meramente subjetivo. En apoyo de la teoría de que "imponemos las leyes", von Foerster sostiene que el sistema nervioso está organizado de modo que computa una realidad estable, impone estabilidad donde no la hay: "Nuestro sistema nervioso computa invariantes sobre estímulos permanentemente cambiantes" (1985, p. 520).
Desde la neurofisiología, se ha establecido también que la experiencia visual está altamente correlacionada con la actividad neuroquímica en el córtex visual. Sin embargo, solamente el 20% de la actividad del córtex visual deriva de impulsos provenientes de la retina. "Esos impulsos pueden influir, pero no determinan la actividad en el córtex visual. En promedio, alrededor del 80% de lo que ‘vemos’ puede ser una construcción tácita vía pro-alimentación (‘feed-forward’), generada desde el colículo, desde el hipotálamo, desde la formación reticular, y desde el córtex visual mismo" (Maturana y Varela, 1984, p.162).
Como se muestra en la visión humana, "un estímulo no causa actividad neuroquímica sino que más bien se ‘une’ a la actividad en curso, que se está generando continuamente al interior del sistema. Más aun, la mayor proporción de esa actividad es autorreferencial. Numéricamente hablando, hay diez neuronas motoras eferentes por cada receptor sensorio aferente" (Mahoney, 1991, p. 101). Esto involucraría que estamos más conectados con nosotros mismos que con el mundo externo… lo cual empobrecería nuestro conocimiento de ese "mundo externo".
Maturana fundamenta su teoría de diversas maneras. Una idea central en Maturana se refiere a que las personas buscarían "verdades" con el objeto de ejercer poder a partir de esas verdades; esto iría en la línea de "la verdad, mi verdad, me aporta superioridad y poder sobre ti". Con el pretexto del conocimiento, lo que se pretendería en el fondo es un grado de sometimiento del otro. "Yo estoy negando el orden universal. Lo estoy negando por una razón muy simple, porque lo que estoy diciendo es: ‘El orden universal es un camino explicativo. Hay muchos órdenes; todos universales pero distintos’. Y pienso que esto es un cambio fundamental, porque en la medida en que pretendo que hay un orden universal me voy a transformar en un tirano a través de decir: ‘el conocimiento dado es’, porque toda información cognoscitiva se transforma ipso facto en una petición de obediencia" (Maturana, 1990, p. 41).
Según Maturana, nuestra experiencia involucra ir realizando múltiples "operaciones de distinción"; a través de estas, la persona va separando lo señalado, como algo distinto de un fondo. Pero en la experiencia inmediata, los seres humanos seríamos incapaces de distinguir entre ilusión y percepción. Esto involucraría que, en la experiencia inmediata, no logramos distinguir entre acierto o error, entre verdad o mentira. Que en la experiencia inmediata no podamos distinguir entre ilusión y percepción, dejaría abierta la puerta para que se generen distintas "operaciones de distinción"; y abriría la opción para que cada cual genere su propia manera de conocer y de experienciar. Todo lo cual nos aleja de un "uni-verso" y nos conduce hacia el "multi-verso". Como lo hemos señalado, la realidad pasaría a ser "multi-versa" y cambiante. Esta misma perspectiva es asumida por Epstein y Loos cuando señalan: "Reconocemos la importancia de la propia construcción personal de la realidad. Vemos el mundo como compuesto de realidades "multiversas". Creemos que la realidad es continuamente inventada y reinventada, no "descubierta". Más aun, la realidad es construida a través del lenguaje" (1989, p. 412; las cursivas son nuestras).
La evidencia empírica le aporta a Maturana un importante argumento para cuestionar nuestro acceso a la realidad; nos detendremos especialmente en este punto.
Las salamandras son anfibios con cola capaces de regenerar sus partes y capaces de capturar sus presas con enorme precisión. Hacia 1943, un biólogo norteamericano – cuya identidad no es precisada por Maturana – trabajó con larvas de salamandra. A estas larvas les sacó un ojo de su "hábitat", lo separó 10 centímetros, lo rotó en 180 grados, para luego ponerlo de vuelta en su "hábitat" original. Cuando se le cubre el ojo girado, la salamandra continúa cazando con precisión; cuando se le cubre el ojo "normal", la salamandra lanza mal su lengua, y se equivoca sistemáticamente en 180 grados; cuando mira por el ojo rotado nunca caza nada, y es incapaz de corregir este error sistemático.
Para la salamandra no existe el arriba o el abajo, el adelante o el atrás… referidos al mundo externo a ella. Lo que existe es una correlación interna entre el lugar donde la retina recibe una perturbación determinada, y las contracciones musculares que mueven la lengua, la boca, el cuello y, en último término, todo su cuerpo. Maturana concluye que la salamandra no reacciona al mundo "externo", sino a una correlación interna entre la actividad de la retina y el sistema motor de la lengua. "Lo que nos enseña este experimento es que el acto de tirar la lengua y de capturar un gusano no es un acto de apuntar hacia un objeto externo, sino de hacer una correlación interna" (Maturana, 1990, p. 11; las cursivas son nuestras). Desde la perspectiva de un observador, la salamandra reacciona en función de su propia estructura biológica y no en función de la estructura del mundo externo.
Maturana señala que, con los ajustes correspondientes derivados de la mayor complejidad del sistema nervioso humano, en un sentido de fondo, nos ocurriría algo homologable al determinismo estructural que presenta la salamandra.
Asimismo, el planteamiento de Kant de que "inventamos" las leyes de la naturaleza, las regulaciones de la dinámica psicológica, etc., – en lugar de descubrirlas en la realidad – encuentra apoyo empírico en una investigación de Bavelas, citada por Watzlawick (1984). El experimentador lee una larga lista de pares de números (por ejemplo 31 y 80, 77 y 15). Después de leído cada par, la persona debe decir si los números "calzan" o no. Cuando la persona pregunta en qué sentido se supone que los números "deben calzar", se le responde que la tarea consiste precisamente en descubrir esas reglas. Poco a poco la persona va llegando a una hipótesis que se le va haciendo más y más confiable. El experimentador va declarando – con frecuencia creciente – que las respuestas son "correctas", lo cual no tiene relación alguna con la "calidad" de la respuesta. Esto va creando en la persona la convicción de que hay un orden subyacente, el cual ella "descubrió". Esta convicción puede ser tan persistente, que la persona no está dispuesta a renunciar a ella, incluso después que el experimentador le ha dicho que sus respuestas no fueron coherentes. Algunas personas se convencen, incluso, de haber descubierto regularidades de las que el experimentador no está consciente.