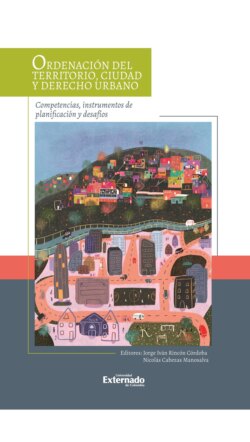Читать книгу Ordenación del territorio, ciudad y derecho urbano: competencias, instrumentos de planificación y desafíos - Varios autores - Страница 92
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3.3. LA PLANIFICACIÓN EN AMÉRICA LATINA
ОглавлениеLa incursión de la planificación en el sector público latinoamericano fue precedida por la crisis económica que se propagó en los años cincuenta en varios de sus países, la cual dio vía a que los gobiernos implementaran una planificación dirigida a formular objetivos a largo plazo, tendientes a resolver problemas sociales y económicos100. En los años sesenta se incorporaron mecanismos especializados dirigidos a lograr un crecimiento económico en varios países de la región. Dos décadas después comenzó una verdadera institucionalización frente a la aplicación de la planificación por parte de sus administraciones públicas. Tal proceso se vio favorecido por el trabajo de investigadores, planificadores y especialistas en el análisis de políticas públicas que aunaron sus esfuerzos con el Estado para la creación de planes dirigidos al desarrollo de las Naciones101.
Esta planificación adquirió concreción al impulsar la formulación de planes de desarrollo a nivel nacional. Los planes de desarrollo, implementados desde los años cincuenta102 hasta la actualidad, corresponden a hojas de ruta de los Estados, basados en la selección de objetivos definidos a mediano plazo y en la definición de programas e inversiones para alcanzarlos. Tales planes fueron concebidos como productos de la aplicación de conocimientos para la consecución de fines determinados y, desde el punto de vista político, se consideraron como una “manifestación simbólica del progreso”103.
El plan de desarrollo corresponde entonces a un instrumento para materializar propuestas y visiones de un país, dirigido al cumplimiento de obligaciones básicas del Estado104. En el marco de los Estados democráticos, la definición de las metas por cumplir, incluidas en el plan de desarrollo, corresponde al producto de un proceso político, sustentado en el consenso social, que idealmente debe guiar tanto la acción pública como aquella privada105.
Si bien la estructura y el contenido de los planes de desarrollo utilizados en América Latina y el Caribe son diversos entre sí, existen elementos comunes entre ellos, como lo son la presentación de un diagnóstico de la situación socioeconómica del país, la inclusión de una “visión de país” –que indica el objetivo superior que se pretende lograr a futuro– y la definición de objetivos estratégicos y de estrategias para el logro de tales objetivos. Además, algunos planes hacen referencia expresa al presupuesto, al seguimiento y a la evaluación. La mayoría de los referidos planes de desarrollo también comparten los siguientes ejes o pilares estratégicos: el crecimiento económico, el desarrollo social, la seguridad ciudadana, la estabilidad y gobernabilidad, la infraestructura y el desarrollo sostenible106.
En virtud de que estos instrumentos de planificación nacional corresponden a un periodo de gobierno, los fines del proceso planificador están definidos entonces por el gobierno de turno, lo cual comporta un problema crucial, correspondiente a la evidente variabilidad de tales objetivos conforme a las ideas políticas, los valores y las relaciones de poder imperantes en un determinado momento histórico107.
A efectos de evitar que los fines perseguidos por la planificación sean exclusivamente determinados por coyunturas políticas, es esencial que las naciones incorporen un pensamiento prospectivo en la definición de sus metas. Más allá de la predicción o anticipación del futuro, la prospectiva implica la construcción de un porvenir a largo plazo (más de diez años) sobre bases estratégicas y científicas108 provenientes de un diálogo entre hechos y datos109.
Según Lira, la prospectiva comprende “un conjunto de conceptos, teorías, metodologías y técnicas para analizar, prever, explicar y, especialmente, construir anticipadamente futuros posibles y deseables de la acción humana”110. Esta se ubica al inicio del ejercicio de la planificación y pretende conducir a la acción, identificando los caminos posibles para alcanzar visiones de país pertinentes y factibles111.
La prospectiva se relaciona directamente con los conceptos de planificación y plan, que tienden a confundirse, pero sus significados son diversos. Mientras que la planificación se refiere a un proceso continuo y de largo aliento, los planes constituyen particulares expresiones y productos de la planificación. En virtud de lo anterior, es crucial que los planes se articulen entre sí en el contexto de un proceso continuo e institucionalizado de planificación112.
Alrededor de 1960, en América Latina tuvieron origen los estudios de futuro y prospectiva en el escenario privado. Es decir que quienes dieron vida a estas indagaciones en la región fueron instituciones de investigación, que tenían una nula o escasa relación con el poder político. Al respecto se destacan los estudios de la CEPAL, de Varsavsky en el Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela y de la Fundación Javier Barros Sierra en México. Con ocasión de diversos acontecimientos ocurridos en lo albores del siglo XXI, la prospectiva ha ido incorporándose paulatinamente al escenario público113.
La prospectiva y la planificación favorecen la estabilización de la actividad administrativa. Esto por cuanto, pese a la inestabilidad política de un país, la definición de metas de mediano y largo plazo deberá marcar la acción de los funcionarios públicos y limitar al máximo la improvisación y la discontinuidad de la gestión estatal114.
El juego común de la renovación de los cuadros políticos –fundamental para asegurar la vigencia de los principios republicanos de gobierno, uno de los cuales es la periodicidad de los gobernantes– produce a veces hiatos, interrupciones en la continuidad de la función pública. Un adecuado sistema de planificación constituye una suerte de columna vertebral para el Estado, como un hilo de conducción que establece la necesaria coherencia y continuación armónica de las acciones estatales. Por ello, además de proveer un cierto margen de estabilidad política y administrativa, el proceso de planificación asegura también una apreciable continuidad de la actividad estatal cuando ocurren los cambios políticos que de cualquier manera deben producirse por la renovación democrática de los cuadros gubernamentales o por circunstancias de otra índole115.
La implementación de la prospectiva se materializa en la creación de instrumentos nacionales de planificación a largo plazo, los cuales cada vez gozan de mayor popularidad en nuestra región. De hecho, según el Observatorio Regional de Planificación para el Desarrollo de América Latina y el Caribe de la ONU, de 37 países analizados de la región, 15 tienen instrumentos nacionales de largo plazo. Honduras, Perú y Uruguay corresponden a naciones abanderadas de esta iniciativa116.
Honduras, consciente de la necesidad de adoptar un proceso de planificación tanto de corto, como de largo plazo, cuenta actualmente con tres instrumentos de planificación: la Visión de País 2010-2038, que contempla las condiciones de una nación posible, materializada en el establecimiento de principios orientadores de desarrollo, objetivos nacionales y metas de prioridad nacional; el Plan de la Nación 2010-2022, que recoge lineamientos estratégicos para alcanzar la Visión de País, y elPlan de Gobierno, de un plazo de cuatro años, el cual debe ser coherente con los otros instrumentos117.
Otro ejemplo de implementación del pensamiento prospectivo en el proceso de planificación corresponde a la aprobación por parte del gobierno peruano, en el año 2019, de “Visión de País al 2050”, instrumento que pretende guiar la actividad pública y privada para alcanzar el bienestar y la dignidad de todos sus ciudadanos mediante un desarrollo inclusivo y sostenible118.
Por último, en 2019 también fue aprobada la “Estrategia Nacional de Desarrollo, Uruguay 2050”, documento que, a diferencia de los dos ejemplos anteriores, tiene la naturaleza jurídica de un plan de desarrollo y es producto de un proceso de elaboración intersectorial de cinco años. Mediante el mismo se pretende alcanzar una transformación productiva sostenible, una transformación social y una transformación de las relaciones de género en el país119.
Otros países que cuentan con instrumentos de planificación de largo plazo en América Latina y el Caribe son Guatemala (“Plan Nacional de Desarrollo: K’atun Nuestra Guatemala 2032”),Paraguay (“Plan Nacional de Desarrollo: Paraguay 2030”), Bolivia (“Agenda Patriótica 2025 - Plan de Desarrollo General Económico y Social para el Vivir Bien de Bolivia”), Panamá (“Plan Estratégico Nacional con Visión de Estado Panamá 2030”), Barbados (“Barbados Growth and Development Strategy 2013-2020”), Haiti? (“Plan Stratégique de Développement d’Haíti - 2030”),Jamaica (“Vision Jamaica 2030. Jamaica National Development Plan”) y República Dominicana (“Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030. Un viaje de transformación hacia un país mejor”).
Así las cosas, la más reconocida materialización de la planificación en el seno de la Administración Pública corresponde a la denominada “planificación del desarrollo” que, tal como se estudió, implica la ejecución de un proyecto nacional de desarrollo no solo en el campo económico, sino también en aquel social y ambiental. Actualmente, la construcción de una visión de país también está dirigida a alcanzar los ODS contemplados en la “Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, lo cual implica un redireccionamiento del proceso planificador y una reestructuración de las instituciones públicas. Tales cambios han sido palpables en el entorno público latinoamericano aunque todavía resultan insuficientes para lograr la efectiva y total implementación de los ODS.