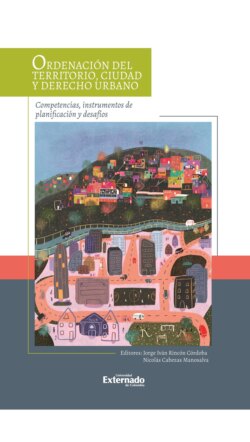Читать книгу Ordenación del territorio, ciudad y derecho urbano: competencias, instrumentos de planificación y desafíos - Varios autores - Страница 99
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.2. LA CORROBORACIÓN DE ESA NOCIÓN CONCEPTUAL A PARTIR DEL DERECHO POSITIVO COLOMBIANO
ОглавлениеA pesar de que las anteriores concepciones sobre las infraestructuras públicas ciertamente nos permiten aproximarnos al concepto estudiado, debe advertirse que se trata de nociones puramente conceptuales y, de alguna manera, alejadas del derecho positivo propiamente dicho, por lo cual conviene estudiar algunas de las normas del ordenamiento jurídico colombiano mencionadas atrás que consagran la noción de infraestructura, normas a partir de las cuales podremos corroborar que la descripción conceptual expuesta es la que concuerda con lo que resulta de tales normas. Con ello, pretendemos hacer un modesto esfuerzo por tomar un concepto puramente teórico que tiene pretendida idea de categoría general para el derecho administrativo y, a partir de diversas normas sectoriales que servirán como especies de “ámbitos de referencia”16, corroborar si tal noción conceptual es efectivamente aplicable en el derecho colombiano.
1. En primer lugar, por ser la más importante y por contener las normas que con mayor detalle han desarrollado la noción de infraestructura, así sea desde una perspectiva puramente sectorial, consideramos conveniente hacer énfasis en la Ley 1682 de 2013, que tiene por objeto establecer una regulación relativamente integral sobre las infraestructuras de transporte, en la cual no solo se incluye una definición positiva de infraestructura de transporte (art. 2.º), sino que se hace una descripción pormenorizada de cómo se compone tal infraestructura (art. 4.º).
Así, al enunciar la manera como se encuentra integrada la infraestructura de transporte, el artículo 4.º hace referencia a una variada cantidad de elementos que, en términos generales, atienden a bienes de uso público naturales (ríos, mares, etc.), así como a construcciones o instalaciones artificiales que están adheridas al suelo para su existencia o funcionamiento (carreteras, puentes, aeropuertos, líneas férreas, teleféricos, instalaciones operativas, etc.), lo cual daría a entender que la noción positiva de infraestructura de transporte se encuentra ligada exclusivamente con la idea de obras, construcciones o instalaciones físicas naturales o artificiales.
Sin embargo, en la definición contenida en el artículo 2.º se expresa una idea sin duda diferente o, aún mejor, matizada. Según la norma citada, la infraestructura del transporte corresponde a “un sistema de movilidad integrado por un conjunto de bienes tangibles, intangibles y aquellos que se encuentren relacionados con este, el cual está bajo la vigilancia y control del Estado, y se organiza de manera estable para permitir el traslado de las personas, los bienes y los servicios, el acceso y la integración de las diferentes zonas del país y que propende por el crecimiento, competitividad y mejora de la calidad de la vida de los ciudadanos”.
De la norma transcrita cabe mencionar varios elementos relevantes que nos permitirán comprender mejor el alcance del concepto de infraestructura de transporte. En primer lugar, la norma hace referencia tanto a bienes tangibles –que incluirán los bienes de uso público y las obras, construcciones o instalaciones físicas o materiales naturales o artificiales que se requieren para la finalidad de conseguir la movilidad de las personas, los cuales suelen estar adheridos al suelo– como a bienes intangibles –que son los bienes inmateriales o incorporales y de creación intelectual necesarios para satisfacer las necesidades de movilidad de las personas: por ejemplo, los sistemas de operación y control de un sistema urbano de transporte masivo, las plataformas tecnológicas para la administración de un sistema de estacionamiento en vía o para el cobro de los peajes–. Igualmente, la norma menciona otros bienes relacionados con el sistema de movilidad, dentro de los cuales habrá que entender que se encuentran aquellos que no están propiamente adheridos al suelo –p. ej., las locomotoras o vagones para la prestación del servicio de transporte férreo o los buses que permitan la prestación del servicio en un sistema integrado de transporte público–. De esta enunciación de bienes que conforman la infraestructura de transporte se evidencia que, en definitiva, no solo los elementos físicos conforman tal infraestructura –adheridos o no al suelo–, sino también los elementos incorporales necesarios para que todo funcione como un sistema que garantice la posibilidad de que personas y bienes puedan trasladarse eficientemente de un lugar a otro.
Pero lo más importante de la norma consiste en que parte de la base de que la infraestructura de transporte es, ante todo, un sistema de movilidad, corroborando la idea expuesta antes en el sentido de que la infraestructura no puede entenderse limitada simplemente a las obras, construcciones e instalaciones físicas y adheridas al suelo, por cuanto hace referencia al conjunto de bienes o de servicios que son indispensables para conformar la organización necesaria para la prestación de un servicio de interés público, en este caso, el de movilidad o traslado de carga o de pasajeros de un lugar a otro del territorio nacional o aun en el ámbito internacional.
2. De otra parte, igualmente con una perspectiva propiamente sectorial, podemos hacer referencia a la Ley 1341 de 2009 (con las importantes modificaciones introducidas por la Ley 1978 de 2019), que establece las reglas básicas aplicables al sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones, en la cual se hace una constante referencia a las infraestructuras para la prestación de servicios de telecomunicaciones y audiovisuales. En dicha norma, a diferencia de lo que ocurre con las normas sobre infraestructura de transporte, no se establece ni una definición ni una integración concreta sobre la infraestructura de telecomunicaciones, pero sí se hacen constantes referencias a tal infraestructura, las cuales no permiten tener una idea cercana de cuál es el entendimiento del legislador de esa noción.
La primera norma que hace mención a la expresión ‘infraestructura’ es el artículo 2.º que establece dos principios asociados a la infraestructura: (i) en primer lugar, el principio de uso eficiente de la infraestructura y de los recursos escasos (num. 3), en virtud del cual es deber del Estado fomentar tanto el despliegue como el uso eficiente de la “infraestructura para la provisión de redes de telecomunicaciones y los servicios que sobre ellas se puedan prestar”, debiéndose adoptar para ello medidas que faciliten, incentiven y permitan el desarrollo suficiente de esa infraestructura, así como el acceso a ella, con una remuneración a costo eficiente que posibilite que exista esa infraestructura; y, (ii) de otra parte, el principio de acceso a las TIC y despliegue de infraestructura (num. 10, adicionado por el art. 3.º de la Ley 1978 de 2019), en virtud del cual el Estado debe velar por la prestación de los servicios públicos de comunicaciones, estableciéndose para ello como deber de la Nación el de velar “por el despliegue de la infraestructura de redes de telecomunicaciones, de los servicios de televisión abierta radiodifundida y de radiodifusión sonora, en las entidades territoriales”.
Estos dos principios suponen, de una parte, una separación entre la infraestructura y el servicio prestado sobre ella y, de otra, una diferenciación entre la infraestructura y la red de telecomunicaciones17. La primera diferencia es perfectamente lógica en el sistema conceptual de telecomunicaciones –y, en general, en servicios similares abiertos a la competencia, como el transporte por ferrocarril o la conducción de electricidad, en los cuales se requiere de una infraestructura prácticamente única para su prestación–, donde, con posterioridad a su liberalización, siempre será necesario diferenciar la actividad o servicio propiamente dicho de los bienes en que se soporta la prestación de los servicios18, de tal manera que la titularidad, uso y regulación de una y otra cosa resulta diferente, con lo cual se garantiza la calidad en el servicio, los derechos de los usuarios y la competencia entre los diferentes operadores19. Así, para prestar un servicio de aquellos que han sido liberalizados y que han sido abiertos a la competencia no se requiere contar con una infraestructura, pues una garantía de la competencia entre operadores es precisamente la de poder acceder a las infraestructuras de titularidad de otros operadores, lo cual impone la necesidad de separar servicio de la infraestructura20 y establecer derechos y obligaciones de acceso21.
Por su parte, la diferencia entre infraestructura y redes radica en que las segundas hacen referencia a “conjunto de bienes materiales e inmateriales vinculados bajo un concepto integral o funcional que permiten la comunicación entre dos o más puntos definidos para realizar la telecomunicación”, mientras que la infraestructura corresponde a “los bienes sobre los cuales se soporta la provisión de red”22, sin que necesariamente se trate de bienes tangibles, pudiendo incluir algunos intangibles que resultan indispensables para que los bienes tangibles (antenas, postes, canalizaciones, etc.) permitan soportar el funcionamiento de la red23.
Más adelante la ley analizada, al señalar las reglas básicas sobre las cuales se hace la intervención del Estado en el mundo de las tecnologías de la información y las comunicaciones, hace uso de la noción de infraestructura en otras normas, de las cuales no se obtiene con claridad un concepto preciso de infraestructura, pero sí se permite ratificar los conceptos que resultan del análisis anterior. En general, estas normas establecen que uno de los objetivos de la presencia del Estado en este mercado es el de fomentar el desarrollo de las infraestructuras físicas e inmateriales para que se logre una mejor provisión de los servicios y se llegue a zonas de difícil acceso, así como garantizar que esas instalaciones tangibles e incorporales sean utilizadas con finalidades de interés general.
Así, en el artículo 3.º, que define la sociedad de la información y del conocimiento, señala que “el despliegue y uso eficiente de la infraestructura […] son pilares para la consolidación de las sociedades de la información y del conocimiento”, mientras que en el artículo 4.º, que señala las finalidades de la intervención del Estado en el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones, dispone que entre ellas se encuentran las de “garantizar el despliegue y el uso eficiente de la infraestructura” con la finalidad de lograr “la expansión, y cobertura para zonas de difícil acceso” (num. 6), así como las de imponer a los proveedores “obligaciones de provisión de los servicios y uso de su infraestructura, por razones de defensa nacional, atención y prevención de situaciones de emergencia y seguridad pública” (num. 10) e “incentivar la inversión para la construcción, operación y mantenimiento de infraestructuras de las tecnologías de la información y las comunicaciones” (num. 13). Además, en el artículo 5.º se impone como deber a las entidades del orden nacional y territorial incentivar “el desarrollo de infraestructura” para garantizar el acceso y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Igualmente, en el artículo 11 (modificado por el art. 8.º de la Ley 1978 de 2019) se expresa que dentro de los criterios objetivos para la asignación del uso del espectro se encuentran aquellos “que fomenten la inversión en infraestructura”. Por su parte, en el artículo 18, al señalar las funciones del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se incluye la de “procurar ofrecer una moderna infraestructura de conectividad y de comunicaciones”.
El último grupo de normas se relaciona con la regulación de las infraestructuras en el mundo de las telecomunicaciones, normas que tienen como nota común el insistir en la diferenciación entre redes e infraestructuras de telecomunicaciones, ratificando así la distinción expuesta atrás y sobre la cual ha sido particularmente insistente la doctrina. Es así como el artículo 22 (modificado por el art. 19 de la Ley 1978 de 2019), al establecer las funciones de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, señala que corresponde a esta expedir la regulación de “la remuneración por el acceso y uso de redes e infraestructura” (num. 3), “definir las condiciones en las cuales sean utilizadas infraestructuras y redes de otros servicios en la prestación de servicios de telecomunicaciones” (num. 5) y “señalar las condiciones de oferta mayorista y la provisión de elementos de red desagregados, […] garantizando la remuneración de los costos eficientes de la infraestructura” (num. 11).
3. Un tercer sector en el cual se hace uso de la expresión ‘infraestructura’ es el de las asociaciones público-privadas. En efecto, la Ley 1508 de 2012, que establece el régimen general para la vinculación de capital privado a la ejecución de proyectos de carácter público bajo el sistema de colaboración, asociación o participación público-privada, en primer lugar, establece en su artículo 3.º que tal régimen es aplicable únicamente a los contratos en los cuales le corresponda “a un inversionista privado el diseño y construcción de una infraestructura y sus servicios asociados, o su construcción, reparación, mejoramiento o equipamiento, actividades todas estas que deberán involucrar la operación y mantenimiento de dicha infraestructura”, precisando que los proyectos de asociación público-privada “podrán versar sobre infraestructura para la prestación de servicios públicos” y que la retribución de la inversión en estos casos provendrá principalmente de “la explotación económica de esa infraestructura o servicio”. Además, otras normas insisten en que el derecho a la retribución del inversionista dependerá del “nivel de servicio de la infraestructura y/o servicio” (art. 1.º) o estará “condicionado a la disponibilidad de la infraestructura” (art. 5.º).
De las anteriores normas, cuyos contenidos están replicados con ideas similares en otras disposiciones de la misma Ley 1508 de 2012 (véanse, p. ej., arts. 8.º, 14 y 26), no es posible establecer con claridad el concepto de infraestructura que consagra la ley. Sin embargo, sí es posible establecer algunos puntos clave que permiten el entendimiento de la noción. En ese sentido, en primer lugar, se destaca que las normas citadas establecen una diferencia entre la infraestructura propiamente dicha y el servicio asociado a la infraestructura, lo cual permite entender que la infraestructura a la que se refiere la norma es la necesaria para que el Estado pueda prestar los servicios que se encuentran a su cargo, con la precisión de que no necesariamente deben ser servicios públicos, sino cualquier servicio para el cual sea competente el Estado, y ello a pesar de que en algunos antecedentes de la ley se pretenda circunscribir la figura solo a infraestructura para la provisión de servicios públicos24. Además, bajo esa misma idea, la infraestructura a la que se refiere la ley no coincide con la tradicional obra pública ni con el concepto de inmueble, pues la ley refiere genéricamente a esa noción, lo cual permite entender que se debe aplicar el criterio más amplio enunciado antes sobre infraestructura, en el sentido de que involucra elementos materiales e incorporales, como lo hemos expuesto en otro estudio25.
Al respecto, se advierte que la doctrina que ha estudiado esta norma suele limitarse a afirmar de manera pura y simple que las asociaciones público-privadas deben versar sobre infraestructura, sin plantearse la necesidad de entender la noción de infraestructura26, aunque en algunos notables casos sí da ejemplos de los diferentes tipos de objeto sobre los cuales puede versar la figura de las asociaciones público-privada, todos los cuales se resumen en la idea de obras, construcciones o instalaciones físicas o materiales (autopistas, túneles, parqueaderos, cementerios, cárceles, escuelas, complejos deportivos, hospitales, estadios, acueductos, centros sociales)27.
4. Finalmente, el último de los sectores en los cuales estudiaremos la noción de infraestructura es el de la ordenación del territorio, especialmente a partir de la Ley 388 de 1997 que, junto con diversas normas que posteriormente la han ido modificando y complementando, contiene actualmente el marco básico de la ordenación del territorio a nivel territorial28.
En dicha norma existen múltiples referencias a la noción de infraestructura, algunas de las cuales pasamos a exponer. Así, en primer lugar, al establecer cuáles son las acciones urbanísticas el artículo 8.º incluye, de una parte, “localizar y señalar las características de la infraestructura para el transporte, los servicios públicos domiciliarios, la disposición y tratamiento de los residuos sólidos, líquidos, tóxicos y peligrosos y los equipamientos de servicios de interés público y social, tales como centros docentes y hospitalarios, aeropuertos y lugares análogos” (num. 2); y, de otra, “dirigir y realizar la ejecución de obras de infraestructura para el transporte, los servicios públicos domiciliarios y los equipamientos públicos” (num. 9), así como “determinar y reservar terrenos para la expansión de las infraestructuras urbanas” (num. 13).
De lo anteriores apartes normativos aparecen claramente dos elementos que es preciso tener en cuenta. Por una parte, es evidente que la norma solo quiere referirse a obras, construcciones, instalaciones, en fin, desarrollos físicos o materiales que se concretan finalmente en bienes inmuebles, que son aquellos que se hacen sobre el suelo de las ciudades, lo cual es perfectamente lógico con las normas urbanísticas que tienen como finalidad general la ordenación territorial y, más específicamente, la ordenación física del territorio29. Por otra parte, y más importante, es necesario destacar que la norma hace una marcada diferencia entre la noción de infraestructura y el concepto de equipamientos públicos, la cual se concreta en que los segundos son obras o desarrollos físicos únicos y específicos, mientras que la primera pretende dar la idea de desarrollos más complejos, casi como una idea de red o de sistema, al que hacía referencia un sector de la doctrina citado antes30.
La segunda norma relevante en la cual se hace referencia a la noción de infraestructura es el artículo 10 que, al señalar los determinantes de los planes de ordenamiento territorial, incluye al “señalamiento y localización de las infraestructuras básicas relativas a la red vial nacional y regional, puertos y aeropuertos, sistemas de abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía”, ratificando así la idea de que las infraestructuras son desarrollos físicos complejos, de tamaño importante y que van más allá de las obras públicas específicas, que corresponden a la noción de equipamientos urbanos.
Corrobora la misma idea de diferenciación entre infraestructura como desarrollos de gran escala y equipamientos urbanos como desarrollos concretos lo previsto en el artículo 12 que, al establecer el contenido estructural del componente general de los planes de ordenamiento territorial, señala que el mismo debe establecer la “identificación de la naturaleza de las infraestructuras, redes de comunicación y servicios, así como otros elementos o equipamientos estructurantes de gran escala”, al igual quela “localización de actividades, infraestructuras y equipamientos básicos”. Del mismo modo, al señalar los componentes urbano y rural de los planes de ordenamiento territorial se acogen las ideas clave de actividades físicas y de diferenciación entre infraestructura y equipamientos urbanos, como se evidencia en el artículo 13 –que señala que el componente urbano debe contener la “localización y dimensionamiento de la infraestructura para el sistema vial, de transporte y la adecuada intercomunicación de todas las áreas urbanas y la proyectada para las áreas de expansión”– y en el artículo 14 –que dispone que el componente rural debe incorporar las “actuaciones públicas tendientes al suministro de infraestructuras y equipamientos básicos para el servicio de los pobladores rurales”–.
Evidentemente existen otras varias normas de la misma ley que establecen la noción de infraestructura (arts. 15 para normas urbanísticas, 16 para los planes básicos de ordenamiento, 18 para los programas de ejecución de los planes de ordenamiento territorial, 28 para la vigencia y revisión de los mismos planes, 31 a 35 para los suelos urbano, de expansión urbana, suburbano y de protección, 37 para el espacio público en actuaciones urbanísticas y 39 para las unidades de actuación urbanística), todas las cuales nuevamente reiteran la idea de que hay una diferencia entre infraestructura y equipamiento urbano, pero que ambas implican desarrollos físicos sobre el suelo.
De acuerdo con el anterior análisis de diversas normas sectoriales es posible concluir, a partir del derecho positivo colombiano, que, si bien no existe propiamente una noción común de infraestructura ni de infraestructura pública, sí es posible advertir varias notas características que resultan compartidas algunas por todas y otras por la mayoría de las normas citadas, las cuales pueden ser resumidas como sigue: (i) en las diversas normas sectoriales se parte de la base de que las infraestructuras son algo más que una simple obra pública, en el sentido de que debe tratarse de un desarrollo complejo o a gran escala que requiere de importantes inversiones públicas y/o privadas; (ii) la totalidad de las normas sectoriales entienden que dentro de la noción de infraestructura se encuentran principalmente bienes tangibles, esto es, bienes de uso público y las obras, construcciones o instalaciones físicas o materiales naturales o artificiales que, en general, corresponden a bienes inmuebles; (iii) pero la mayoría de las normas incluye también a bienes tangibles muebles y aun admite la inclusión de bienes inmateriales o incorporales, con la finalidad de construir sistemas organizados para la prestación de servicios; (iv) así, en las diversas normas analizadas está de por medio el carácter artificial de la infraestructura, en cuanto a que se trata siempre de creaciones del hombre, así como su carácter subyacente, en cuanto a que todas las veces será un medio para la prestación de un servicio de interés para el Estado, y (v) en la totalidad de las normas analizadas se advierte que no forma parte del concepto de infraestructura pública su titularidad, esto es, que podrán ser de propiedad pública o privada, aspecto que pasamos a analizar a continuación.
Las anteriores notas características del concepto de infraestructura pública, que resultan del análisis de las normas sectoriales que lo consagran, permiten ratificar que no solo desde el punto de vista puramente teórico, sino a partir de las normas del derecho positivo, dicho concepto involucra elementos referidos a desarrollos o instalaciones físicas y bienes tangibles, pero también elementos inmateriales asociados a la idea de que se trata de estructuras que permiten el desarrollo de actividades de interés económico general o la prestación de servicios públicos.