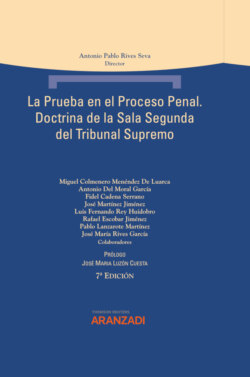Читать книгу La prueba en el proceso penal. Doctrina de la Sala Segunda del Tribunal Supremo - Fidel Cadena Serrano - Страница 78
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3. EXTENSIÓN DEL CONTROL CASACIONAL DE LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA
ОглавлениеLa función casacional encomendada al Tribunal Supremo cuando se invoca vulneración del derecho a la presunción de inocencia, a tenor de la STS de 26 de octubre de 2004 (RJ 2004, 7182), ha de limitarse a la comprobación de tres únicos aspectos, a saber: a) que el Tribunal juzgador dispuso, en realidad, de material probatorio susceptible de ser sometido a valoración; b) que ese material probatorio, además de existente, era lícito en su producción y válido, por tanto, a efectos de acreditación de los hechos; y c) que los razonamientos a través de los cuales alcanza el Juez de instancia su convicción, debidamente expuestos en la Sentencia, son bastantes para ello, desde el punto de vista racional y lógico, y justifican, por tanto, la suficiencia de dichos elementos de prueba. En consecuencia, si la prueba de cargo existe, no puede ser tachada de ilícita y se muestra bastante para alcanzar la conclusión condenatoria, en la valoración que, de la misma, lleva a cabo el Tribunal a quo, no le es posible a esta Sala entrar en censura del criterio de dicho Tribunal, sustituyén-dole mediante otra valoración alternativa del significado de los elementos de prueba disponibles. También las SSTS de 7 de noviembre de 2003 (RJ 2003, 7573) –Caso Nevenca–, 2 de noviembre de 2004 (RJ 2004, 7831), 25 de marzo de 2005 (RJ 2005, 4349), 15 de diciembre de 2006 (RJ 2007, 429), 12 de enero de 2007 (RJ 2007, 323), 5 de junio de 2008 (RJ 2008, 3247) –caso Operación «Nova»–, 10 de junio de 2008 (RJ 2008, 4080), 10 de febrero de 2009 (RJ 2009, 446), 22 de mayo de 2009 (RJ 2010, 662), 5 de marzo de 2010 (RJ 2010, 4057) y 2 de junio de 2010 (RJ 2010, 3489). En resumen: prueba existente, prueba lícita y prueba suficiente (STS de 11 de diciembre de 2009 [RJ 2010, 2047]). «De esa forma, el recurso de casación satisface las exigencias del artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos, en cuanto permite someter el fallo condenatorio y la pena a un Tribunal superior» (STS de 17 de julio de 2008 [RJ 2008, 5159]) caso «atentados del 11M»).
Como afirma la STS de 5 de marzo de 2010 (RJ 2010, 4057), la ausencia en nuestro ordenamiento de una segunda instancia revisora de la condena impuesta en la instancia obliga al Tribunal de casación a realizar una función valorativa de la actividad probatoria, actividad que desarrolla en los aspectos no comprometidos con la inmediación de la que carece, pero que se extiende a los aspectos referidos a la racionalidad de la inferencia realizada y a la suficiencia de la actividad probatoria. Es decir, el control casacional a la presunción de inocencia se extenderá a la constatación de la existencia de una actividad probatoria sobre todos y cada uno de los elementos del tipo penal, con examen de la denominada disciplina de garantía de la prueba, y del proceso de formación de la prueba, por su obtención de acuerdo a los principios de inmediación, oralidad, contradicción efectiva y publicidad. Además, el proceso racional, expresado en la sentencia, a través del que la prueba practicada resulta la acreditación de un hecho y la participación en el mismo de una persona a la que se imputa la comisión de un hecho delictivo (STS 299/2004, de 4 de marzo). Esta estructura racional del discurso valorativo si puede ser revisada en casación, censurando aquellas fundamentaciones que resulten ilógicas, irracionales, absurdas o, en definitiva, arbitrarias (artículo 9.1 CE), o bien que sean contradictorias con los principios constitucionales, por ejemplo, con las reglas valorativas derivadas del principio de presunción de inocencia o del principio nemo tenetur (STS 1030/2006, de 25 de octubre) …
En definitiva, el ámbito del control casacional, cuando se denuncia la vulneración del derecho a la presunción de inocencia, se concreta, en la verificación de si la prueba de cargo en base a la cual el Tribunal sentenciador dictó sentencia condenatoria fue obtenida con respeto a las garantías inherentes del proceso debido, y por tanto:
– En primer lugar, debe analizar el «juicio sobre la prueba», es decir, si existió prueba de cargo, entendiendo por tal aquella que haya sido obtenida con respeto al canon de legalidad constitucional exigible, y que, además, haya sido introducida en el Plenario de acuerdo con el canon de legalidad ordinaria y sometida a los principios que rigen dicho acto. Contradicción, inmediación, publicidad e igualdad.
– En segundo lugar, se ha de verificar «el juicio sobre la suficiencia», es decir, si constatada la existencia de prueba de cargo, ésta es de tal consistencia que tiene virtualidad de provocar el decaimiento de la presunción de inocencia.
– En tercer lugar, debemos verificar «el juicio sobre la motivación y su razonabilidad», es decir si el Tribunal cumplió con el deber de motivación, es decir si explicitó los razonamientos para justificar el efectivo decaimiento de la presunción de inocencia, ya que la actividad de enjuiciamiento es por un lado una actuación individualizadora no seriada, y por otra parte es una actividad razonable, por lo tanto, la exigencia de que sean conocidos los procesos intelectuales del Tribunal sentenciador que le han llevado a un juicio de certeza de naturaleza incriminatoria para el condenado, es, no sólo un presupuesto de la razonabilidad de la decisión, sino asimismo una necesidad para verificar la misma cuando la decisión sea objeto de recurso, e incluso la motivación fáctica actúa como mecanismo de aceptación social de la actividad judicial.
Así, el ámbito del control casacional en relación a la presunción de inocencia se concreta en verificar si la motivación fáctica alcanza el estándar exigible y si, en consecuencia, la decisión alcanzada por el Tribunal sentenciador, en sí misma considerada, es lógico, coherente y razonable, de acuerdo con las máximas de experiencia, reglas de la lógica y principios científicos, aunque puedan existir otras conclusiones porque no se trata de comparar conclusiones sino más limitadamente, si la decisión escogida por el Tribunal sentenciador soporta y mantiene la condena …
La cuestión, de todos modos, se centra en determinar si la valoración del Tribunal de instancia se ha ajustado a las reglas de la lógica y a las máximas de experiencia y no es contraria a los conocimientos científicos (STS 59/2016, de 4 de febrero).
Doctrina que se reitera, entre otras muchas, en la STS 648/2015, de 22 de octubre, que recuerda que conforme a una reiterada doctrina de esta Sala la invocación del derecho fundamental a la presunción de inocencia permite a este Tribunal constatar si la sentencia de instancia se fundamenta en: a) una prueba de cargo suficiente, referida a todos los elementos esenciales del delito; b) una prueba constitucionalmente obtenida, es decir que no sea lesiva de otros derechos fundamentales, requisito que nos permite analizar aquellas impugnaciones que cuestionan la validez de las pruebas obtenidas directa o indirectamente mediante vulneraciones constitucionales y la cues-tión de la conexión de antijuridicidad entre ellas, c) una prueba legalmente practicada, lo que implica analizar si se ha respetado el derecho al proceso con todas las garantías en la práctica de la prueba y d) una prueba racionalmente valorada, lo que implica que de la prueba practicada debe inferirse racionalmente la comisión del hecho y la participación del acusado, sin que pueda calificarse de ilógico, irrazonable o insuficiente el iter discursivo que conduce desde la prueba al hecho probado.
Estos parámetros, analizados en profundidad, permiten una revisión integral de la sentencia de instancia, garantizando al condenado el ejercicio de su derecho internacionalmente reconocido a la revisión de la sentencia condenatoria por un Tribunal Superior (artículo 14 5.° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).
En reiterados pronunciamientos, esta Sala viene manteniendo que el juicio sobre la prueba producida en el juicio oral es revisable en casación en lo que concierne a su estructura racional, es decir, en lo que respecta a la observación por parte del Tribunal de las reglas de la lógica, los principios de la experiencia y los conocimientos científicos.
Por ello, queda fuera, extramuros del ámbito casacional verificado el canon de cumplimiento de la motivación fáctica y la razonabilidad de sus conclusiones alcanzadas en la instancia, la posibilidad de que esta Sala pueda sustituir la valoración que hizo el Tribunal de instancia, ya que esa misión le corresponde a ese Tribunal en virtud del artículo 741 LECrim y de la inmediación de que dispuso, inmediación que no puede servir de coartada para eximir de la obligación de motivar.
Así acotado el ámbito del control casacional en relación a la presunción de inocencia, bien puede decirse que los Tribunales de apelación, esta Sala de Casación o incluso el Tribunal Constitucional en cuanto controlan la motivación fáctica de la sentencia sometida a su respectivo control, actúan verdaderamente como Tribunales de legitimación de la decisión adoptada en la instancia, en cuanto verificar la solidez y razonabilidad de las conclusiones alcanzadas, confirmándolas o rechazándolas y por tanto controlando la efectividad de la interdicción de toda decisión inmotivada o con motivación arbitraria.
En el mismo sentido se pronuncian las SSTS de 5 de noviembre de 2008 (RJ 2009, 555), 23 de abril de 2009 (RJ 2009, 3073), 16 de julio de 2009 (RJ 2010, 1989), 21 de octubre de 2009 (RJ 2009, 5750), 29 de septiembre de 2010 (RJ 2010, 7646) –caso «crimen de Fago»–, 18 de octubre de 2010 (RJ 2010, 7862), 1 de marzo de 2011 (RJ 2011, 2499), 6 de mayo de 2011 (JUR 2011, 184220) y 17 de mayo de 2011 (JUR 2011, 194428).
En resumen, empleando las palabras de las SSTS de 2 de enero de 2009 (RJ 2009, 49) y 25 de abril de 2010 (RJ 2010, 4922) «los cuatro puntos cardinales del control casacional en relación al derecho a la presunción de inocencia se con-cretan en verificar si existió prueba constitucionalmente obtenida, legalmente practicada, suficiente y racionalmente valorada». Y «para satisfacer el canon de razonabilidad de la imputación se requiere que las objeciones oponibles se muestren ya carentes de motivos racionales que las justifiquen de modo tal que pueda decirse que excluye, para la generalidad, dudas que puedan considerarse razonables. Bastará, eso sí, que tal justificación no se consiga, o, lo que es lo mismo, que existan buenas razones que obsten aquella certeza objetiva, para que la garantía constitucional deje sin legitimidad una decisión de condena. Sin necesidad, para la consiguiente absolución, de que, más allá, se justifique la falsedad de la imputación. Ni siquiera la mayor probabilidad de esa falsedad».
Así se pronuncian las SSTS de 22 de mayo de 2008 (RJ 2008, 3603), 25 de junio de 2009 (RJ 2009, 4714) y 12 de marzo de 2009 (RJ 2009, 1550). Esta última revoca la sentencia condenatoria de instancia por delito de estafa, por inexistencia de prueba de cargo sustentada en argumentos lógicos que justifiquen la imputación, dada la razonabilidad de la tesis sustentada por el acusado sobre la ausencia de ánimo de lucro basada en la alegación de que las disposiciones patrimoniales de la perjudicada eran contraprestación a título de precio de lo que adquiría.
La misma doctrina sientan las SSTS de 18 de septiembre de 2009 (RJ 2009, 5508), 17 de noviembre de 2009 (RJ 2010, 1999) y 28 de septiembre de 2010 (RJ 2010, 7636), que concluyen que «cuando existe una duda objetiva debe actuarse el efecto garantista de la presunción constitucional, con la subsiguiente absolución del acusado. Sin que aquella duda sea parangonable a la duda subjetiva del juzgador, que puede asaltarle pese al colmado probatorio que justificaría la condena. Esta duda también debe acarrear la absolución, pero fuera ya del marco normativo de exigencias contenidas en el derecho fundamental a la presunción de inocencia».
Además, a tenor de la STS de 13 de octubre de 2009 (RJ 2010, 664) caso «Gestoras Pro Amnistía», el Tribunal de Casación sólo ha de analizar la prueba aludida en la sentencia que se revisa. «Es pretensión del Ministerio Público, con base en el argumento de que a ello nos conduce el que debamos entrar a decidir sobre la existencia o no de prueba suficiente para enervar el derecho a la presunción de inocencia de los recurrentes cuya vulneración el propio recurso plantea, que acudamos no sólo a las pruebas expresamente mencionadas en la sentencia recurrida sino a todo lo incorporado a las actuaciones, de modo que el propio Fiscal expone con toda precisión en su escrito de impugnación al recurso la totalidad de los elementos materiales que, a su juicio, avalan el acierto de los pronunciamientos de la Audiencia, incluso aquellos que ésta no ha considerado necesario incluir en su resolución.
Ante ello, la respuesta de este Tribunal no admite duda, habida cuenta de que la previsión contenida en el artículo 899 LECrim, que nos faculta para acudir al examen directo de las actuaciones, no sólo ha de utilizarse con la oportuna moderación, dada la naturaleza propia de la Casación y la improcedencia genérica de la revisión de la valoración probatoria, sino que queda condicionada a despejar una duda fáctica que pudiere redundar en beneficio del reo, en ningún caso para extraer material probatorio en su contra con el que complementar el mencionado en la resolución de instancia, subsanando las lagunas que en este terreno la misma pudiere ofrecer. Es por ello, por lo que hemos de restringir esas posibilidades de pruebas incriminatorias exclusivamente a las que aparezcan amparadas por el contenido de la recurrida».
Finalmente, en el recurso de amparo, la protección del derecho a la presunción de inocencia comporta, a tenor de las SSTC 135/2003, de 30 de junio, 267/2005, de 24 de octubre, 8/2006, de 16 de enero, 68/2010, de 18 de octubre, 9/2011, de 28 de febrero y 25/2011, de 14 de marzo, «en primer lugar la supervisión de que la actividad probatoria se ha practicado con las garantías necesarias para su adecuada valoración y para la preservación del derecho de defensa; en segundo lugar comprobar que el órgano de enjuiciamiento expone las razones que le han conducido a constatar el relato de hechos probados a partir de la actividad probatoria practicada; en tercer y último lugar supervisar externamente la razonabilidad del discurso que une la actividad probatoria y el relato fáctico resultante. Por tanto, sólo cabrá constatar una vulneración del derecho a la presunción de inocencia cuando no haya pruebas de cargo válidas, es decir, cuando los órganos judiciales hayan valorado una actividad probatoria lesiva de otros derechos fundamentales o carente de garantías, o cuando no se motive el resultado de dicha valoración o, finalmente, cuando por ilógico o insuficiente no sea razonable el iter discursivo que conduce de la prueba al hecho probado».
La jurisprudencia también se ha referido a la necesidad de tener en cuenta la prueba de descargo. Así, en la STS 63/2016, de 8 de febrero, se dice que el respeto del derecho constitucional a la presunción de inocencia exige ponderar los distintos elementos probatorios, tanto de cargo como de descargo, aunque no impone que esa ponderación se realice necesariamente de un modo pormenorizado, abordando todas las alegaciones de descargo expuestas por la defensa, incluso las más inverosímiles, ni que la ponderación se lleve a cabo del modo pretendido por el recurrente, requiriendo el control casacional verificar que se ha sometido a valoración la prueba de descargo practicada a instancia de la defensa y que se aprecie una explicación razonable para el rechazo de su resultado, en contraste con las pruebas de cargo (SSTC 242/2005, de 10 de octubre; 187/2006, de 19 de junio; 148/2009, de 15 de junio; 172/2011, de 19 de julio; y SSTS 1527/2013, de 25 de septiembre; 1372/2012, de 9 de julio y 757/2015, de 30 de noviembre).
En algunas sentencias de la Sala Segunda se hace una especial referencia a la necesidad de que la certeza que alcanza el Tribunal de instancia pueda considerarse objetiva en el sentido de que pueda ser asumida por la generalidad en tanto que, ajustada a la lógica, a la experiencia y a los conocimientos científicos. Así, por ejemplo, en la STS 2/2016, de 19 de enero, se razona como sigue: «La garantía constitucional de presunción de inocencia nos emplaza en la casación al examen de la decisión recurrida que permita establecer si su justificación de la condena parte de la existencia una prueba y de su validez, por haber sido lícitamente obtenida y practicada en juicio oral conforme a los principios de inmediación, contradicción y publicidad y de contenido incriminatorio, respecto de la participación del sujeto en un hecho delictivo Debe constatarse así la inexistencia de vacío probatorio.
Constatada la existencia de ésta, el juicio de su valoración por la instancia ha de venir revestida de razonabilidad, en el establecimiento de los hechos que externamente la justifican, y de coherencia, conforme a lógica y experiencia de las inferencias expresadas a partir de aquéllos, en particular cuando la imputación se funda en hechos indiciarios.
A lo que ha de añadirse que la inferencia sea concluyente, en cuanto excluye alternativas fundadas en razones objetivas razonables.
En cuanto al control de la razonabilidad de la motivación, con la que se pretende justificar, más que demostrar, la conclusión probatoria, hemos resaltado que, más que a la convicción subjetiva del juzgador, importa que aquellas conclusiones puedan aceptarse por la generalidad, y, en consecuencia, la certeza con que se asumen pueda tenerse por objetiva. Lo que exige que partan de proposiciones tenidas por una generalidad indiscutidamente por premisas correctas desde la que las razones expuestas se adecuen al canon de coherencia lógica y a la enseñanza de la experiencia, entendida como «una comprensión razonable de la realidad normalmente vivida y apreciada conforme a los criterios colectivos vigentes».
El control de la inferencia en el caso de prueba indiciaria implica la constatación de que el hecho o los hechos bases (o indicios) están plenamente probados y los hechos constitutivos del delito deben deducirse precisamente de estos hechos bases completamente probados. Siendo irrazonable cuando los indicios constatados excluyan el hecho que de ellos se hace derivar o no conduzcan naturalmente a él, y también al canon de la suficiencia o carácter concluyente, excluyéndose la razonabilidad por el carácter excesivamente abierto, débil o indeterminado de la inferencia (STC 117/2007).
Si bien la objetividad no implica exigencia de que las conclusiones sean absolutamente incuestionables, sí que se estimará que no concurre cuando existen alternativas razonables a la hipótesis que justificó la condena. Y éstas concurren cuando, aun no acreditando sin más la falsedad de la imputación, las objeciones a ésta se fundan en motivos que para la generalidad susciten dudas razonables sobre la veracidad de la acusación, más allá de la inevitable mera posibilidad de dudar, nunca excluible.
Suele decirse que no corresponde a este Tribunal seleccionar entre inferencias o conclusiones valorativas alternativas. Y que la de instancia debe ratificarse si es razonable. Incluso si lo fuere la alternativa. Sin embargo, esa hipótesis resulta conceptualmente imposible desde la perspectiva de la garantía constitucional. Porque si la hipótesis alternativa a la imputación es razonable, las objeciones a la afirmación acusadora lo son también. Y entonces falta la certeza objetiva. El Tribunal, cualquiera que sea su convicción subjetiva, está en ese caso obligado constitucionalmente a dudar.
Puede decirse, finalmente, que, cuando existe una duda objetiva, debe actuarse el efecto garantista de la presunción constitucional, con la subsiguiente absolución del acusado.
Sin que aquella duda sea parangonable tampoco a la duda subjetiva del juzgador, que puede asaltarle pese al colmado probatorio que justificaría la condena. Esta duda también debe acarrear la absolución, pero fuera ya del marco normativo de exigencias contenidas en el derecho fundamental a la presunción de inocencia. Y es que, desde la perspectiva de la garantía constitucional de presunción de inocencia, no importa si el Tribunal dudó o no, sino si debió dudar».
O en la STS 15/2016, de 26 de enero, en la que, con la misma orientación, se dice: «La alegada garantía de presunción de inocencia presupone el pleno previo acomodo de la actividad probatoria a las exigencias del derecho también constitucional a un proceso con todas las garantías. Es decir, no solamente a la existencia de una actividad probatoria de cargo, sino a su validez por haber sido lícitamente obtenida y practicada en juicio oral conforme a los principios de inmediación, contradicción y publicidad.
Constatada la existencia de ésta, el juicio de su valoración por la instancia ha de venir revestida de razonabilidad, en el establecimiento de los hechos que externamente la justifican, y de coherencia, conforme a lógica y experiencia de las inferencias expresadas a partir de aquéllos, en particular cuando la imputación se funda en hechos indiciarios. A lo que ha de añadirse que la inferencia sea concluyente, en cuanto excluye alternativas fundadas en razones objetivas razonables.
Para el control de tal condición ha de acudirse a la motivación expuesta por el órgano jurisdiccional que decide la condena cuestionada. No solamente para determinar que ha sido satisfecho el presupuesto de respeto al derecho a la tutela judicial, sino para, más allá de la elemental argumentación exigible por tal garantía, poder establecer si las concretas razones de la decisión jurisdiccional ponen de manifiesto que la certeza de quien la impone se adecua a aquellas exigencias.
Importa de ésta, más que la subjetiva convicción del Tribunal, la objetividad que le confiere su acomodo a criterios objetivos suministrados por la lógica y la experiencia, con los que contrastar los enunciados fácticos, para que por la generalidad puedan valorarse como razonablemente extraídos de lo reportado directamente por los medios probatorios y desde los que, erigidos en base de inferencia, coherentemente quepa llegar afirmar su veracidad de manera concluyente, es decir no como una tesis entre varias también razonables y coherentes. Porque en tal supuesto la situación no será de certeza razonable,
sino de duda objetivamente razonable, en la que la condena no será compatible con la garantía constitucional».
Cuando se trata del recurso de casación en procedimientos en los que, tras la reforma operada por la Ley 41/2015, existe un recurso de apelación previo a la casación, al igual que ocurre con los seguidos conforme a la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, la valoración de la prueba efectuada por el Tribunal de instancia ya ha sido previamente revisada por el Tribunal Superior de Justicia al resolver el recurso de apelación, donde deberá haber procedido a las comprobaciones antes mencionadas. En consecuencia, en estos aspectos, ya se ha dado cumplimiento a la exigencia contenida en el artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en cuanto reconoce el derecho de toda persona declarada culpable de un delito a someter el fallo condenatorio y la pena a un Tribunal superior.
De otro lado, la sentencia contra la que se interpone el recurso de casación es la dictada por el Tribunal Superior de Justicia, que no ha presenciado la práctica de la prueba y, por lo tanto, no ha dispuesto de la inmediación que sí ha tenido el de instancia.
Desde esta perspectiva, el control que corresponde al Tribunal Supremo, cuando se alega vulneración de la presunción de inocencia, se concreta, en realidad, en verificar si la respuesta que ha dado el Tribunal de apelación ha sido racional y ha respetado la doctrina del Tribunal Constitucional y de esta Sala Segunda sobre el alcance de la revisión, sobre la motivación y sobre la validez de las pruebas. En definitiva, se concreta en cuatro puntos: a) en primer lugar, si el Tribunal Superior de Justicia, al examinar la sentencia del Tribunal del Jurado, se ha mantenido dentro de los límites de revisión que le corresponden; b) en segundo lugar, si ha aplicado correctamente la doctrina de esta Sala y del Tribunal Constitucional sobre la necesidad de motivar la valoración de la prueba, tanto al resolver sobre la queja de falta de motivación, en su caso, como al fundamentar sus propias decisiones; c) en tercer lugar, si ha respetado la doctrina de esta Sala y del Tribunal Constitucional acerca de las garantías y reglas relativas a la obtención y práctica de las pruebas, con objeto de determinar su validez como elementos de cargo; d) en cuarto lugar, si el Tribunal de la apelación ha resuelto las alegaciones del recurrente sobre la existencia de prueba de forma racional, es decir, con sujeción a las reglas de la lógica, a las máximas de experiencia y a los conocimientos científicos (STS 488/2021, de 3 de junio, y, en el mismo sentido las SSTS 413/2021, de 13 de mayo; 503/2021, de 10 de junio; 438/2021, de 20 de mayo; 412/2021, de 13 de mayo; 7072016, de 16 de setiembre y otras muchas).