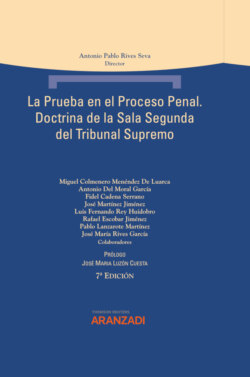Читать книгу La prueba en el proceso penal. Doctrina de la Sala Segunda del Tribunal Supremo - Fidel Cadena Serrano - Страница 88
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1. LA DOCTRINA DE LOS FRUTOS DEL ÁRBOL ENVENENADO
ОглавлениеLa prueba obtenida con violación de un derecho fundamental es radical-mente nula y no puede surtir efecto alguno en el proceso, «contaminando las restantes diligencias que de ella deriven, trayendo causa directa o indirecta de la misma, ya que existe la imposibilidad constitucional y legal de valorar las pruebas obtenidas con infracción de derechos fundamentales por la colisión que ello entrañaría con el derecho a un proceso con todas las garantías y a la igualdad de las partes» (STS de 5 de febrero de 1994 [RJ 1994, 701]); produciéndose así lo que las SSTS de 15 de diciembre de 1994 (RJ 1994, 10153), 811/2012, de 30 de octubre, 662/2014, de 20 de octubre, 26 de marzo de 2015 (RJ 2015, 1494), 623/2018, de 5 de diciembre, y 68/2019, de 7 de febrero, han llamado «efecto dominó».
Como explican las SSTS de 18 de julio de 2002 (RJ 2002, 7997), 26 de noviembre de 2003 (RJ 2003, 9491), 43/2013, de 22 de enero, 44/2013, de 24 de enero, 721/2014, de 15 de octubre y 655/2020, de 3 de diciembre, «la prohibición de la prueba constitucionalmente ilícita y de su efecto reflejo pretende otorgar el máximo de protección a los derechos fundamentales constitucionalmente garantizados y, al mismo tiempo, ejercer un efecto disuasor de conductas anticonstitucionales en los agentes encargados de la investigación criminal (Deterrence effect). La prohibición alcanza tanto a la prueba en cuya obtención se haya vulnerado un derecho fundamental como a aquellas otras que, habién-dose obtenido lícitamente, se basan, apoyan o deriven de la anterior (directa o indirectamente), pues sólo de este modo se asegura que la prueba ilícita inicial no surta efecto alguno en el proceso. Prohibir el uso directo de estos medios probatorios y tolerar su aprovechamiento indirecto constituiría una proclamación vacía de contenido efectivo, e incluso una incitación a la utilización de procedimientos inconstitucionales que, indirectamente, surtirían efecto».
Más aún, como indican las SSTS 228/2017, de 3 de abril, 2/2018, de 9 de enero y 86/2018, de 19 de febrero, «el sentido del precepto implica no sólo que no es posible valorar las pruebas obtenidas directamente con la vulneración del derecho fundamental, sino también que no pueden ser utilizados legítimamente como medios de investigación, o como datos para iniciar u orientar una investigación penal, aquellos que hayan sido obtenidos violentando los derechos o libertades fundamentales. El artículo 11.1 establece una prohibición de valoración equiparando ambos supuestos (…) En consecuencia, en principio, los datos que se hayan obtenido en una investigación realizada sobre la base de lo conocido en unas escuchas telefónicas acordadas vulnerando el derecho fundamental al secreto de esa clase de comunicaciones, no podrán ser empleados legítimamente como pruebas directas o para obtener pruebas derivadas, aunque éstas, en sí mismas y aisladamente consideradas, hayan sido obtenidas sin vulneración de derecho alguno. Los datos obtenidos en una intervención telefónica que vulnera el derecho al secreto de las comunicaciones no pueden ser, pues, utilizados para justificar válidamente otras fuentes de prueba de las que se obtienen pruebas del delito, aun cuando estas segundas no comporten en sí mismas ninguna vulneración de derechos».
Además, la prueba obtenida con violación de un derecho fundamental es radicalmente nula no sólo en sí misma, sino también en sus efectos sobre otras pruebas distintas en cuanto pudiera servir para que éstas puedan ser valoradas en un determinado sentido.
Así, la STS de 29 de marzo de 1990 (RJ 1990, 2647) determinó que el ilegítimo hallazgo posterior de una cantidad importante de heroína que se encontró en el domicilio donde se practicó el registro declarado nulo, no puede servir para acreditar que la papelina que se ocupó con anterioridad al acusado en la escalera del inmueble y de una forma lícita, se poseía para traficar con ella; así lo exige la llamada doctrina de los frutos del árbol envenenado y así debe entenderse la expresión «directa o indirectamente» que utiliza el antes citado artículo 11.1 de la LOPJ.
Un caso parecido resolvió la STS de 11 de mayo de 1996 (RJ 1996, 4079) que estimó el recurso de uno de los condenados al considerar inválida la inter-vención de la droga que éste llevaba oculta en el recto, al haber sido obligado por la policía a desnudarse y practicar flexiones para provocar su expulsión; procedimiento que fue considerado humillante y degradante, vulnerando los artículos 18.1 y 15 de la CE, y en consecuencia «activa los efectos extensivos del recurso aplicándolos al otro condenado», al que también acaba absolviendo, porque al dejar sin efecto la ocupación de la droga efectuada en el cuerpo de aquel recurrente, la escasa cantidad de droga ocupada a este otro condenado no permitía afirmar más que una finalidad de autoconsumo impune.
Así también, en el ya estudiado ATS de 18 de junio de 1992 (RJ 1992, 6102) se afirma que «sólo unas vías son hacederas para el descubrimiento de la verdad real, pues no cabe hablar de pruebas lícitas que procedan de una prueba ilícita (teoría de los frutos del árbol envenenado, acuñada por la doctrina norteamericana). Se puede tratar, por consiguiente, en estos casos, de una prueba obtenida en forma lícita pero que se ha llegado a ella gracias a conocimientos conseguidos de forma ilícita. Otra solución haría absolutamente estéril el pronunciamiento de nulidad de una prueba porque de ella serían ya obtenibles otros resultados contrarios al inculpado. Por eso es tan importante, cuando se da una prueba ilícita, establecer las fronteras de la prohibición inexorable de obtener de ella consecuencias por la vía indirecta, tratando de evitar, al mismo tiempo, por una parte, la impunidad sólo porque se produjo una nulidad cuando ésta puede ser perfectamente aislada y, de otra, la total ineficacia de la declaración si de ella pueden obtenerse fehaciencias que, de otra manera, no se hubiesen conseguido, lo cual supone la validez únicamente de aquellas que se obtienen con completa independencia de la prueba ilícita. En definitiva, como señala la doctrina científica, lo procedente es aplicar la regla general que proclama la inadmisibilidad e inaprovechabilidad de la prueba ilegalmente obtenida, como en este caso se hace».
Ello no obstante, el Tribunal Supremo defiende la aplicación restrictiva del artículo 11.1 de la LOPJ, limitando la fuerza expansiva del efecto de la prueba ilícita al invocar el principio de conservación de los actos procesales, con fundamento legal en el artículo 242 de dicha Ley, que sobre la nulidad de los actos judiciales mantiene la sanidad de los sucesivos al acto nulo cuando fueren independientes de aquél, así como también cuando su contenido hubiere permanecido invariable aun sin haberse producido la infracción que dio lugar a la nulidad.
Así, la STS de 4 de abril de 1994 (RJ 1994, 2867) declara que la nulidad de la prueba «afecta sólo a la misma y a sus consecuencias»; debiendo, en conclusión, para emitir un juicio sobre el alcance de la declaración de nulidad atenderse a las circunstancias concretas de cada caso, para estimar la existencia de pruebas autónomas e independientes no contaminadas por la diligencia viciada.
En el mismo sentido y con carácter de generalidad, las SSTS de 9 octubre de 1992 (RJ 1992, 7955), 20 de mayo de 1994 (RJ 1994, 3942) y 11 de febrero de 2000 (RJ 2000, 743), han establecido que «la prueba ilegítimamente obtenida puede no viciar a las restantes obrantes en la causa si es posible la desconexión causal de unas y otras pruebas». También las SSTS de 30 de diciembre de 2009 (RJ 2010, 437), 2 de junio de 2010 (RJ 2010, 3489) y 17 de febrero de 2011 (RJ 2011, 1954).
Con la pretensión de dar una solución definitiva al problema de la fijación del efecto indirecto de la ilicitud probatoria, en base al efecto reflejo establecido en el artículo 11.1 de la LOPJ, por aplicación de la llamada en el ámbito anglosajón doctrina del fruto podrido o manchado (The tainted fruit) o, genéricamente, doctrina de los frutos del árbol envenenado (The fruit of the poisonous tree doctrine), las SSTS 1130/1997, de 23 de septiembre, 39/1998, de 24 de enero y 1451/2003, de 26 de noviembre, con cita de precedentes resoluciones que forman un cuerpo de doctrina consolidada, lo han configurado a través de las notas siguientes: 1.°. No contaminación de las pruebas restantes si es posible establecer una desconexión causal entre las que fundan la condena y las ilícitamente obtenidas. 2.°. Que esa desconexión siempre existe en los casos conocidos en la jurisprudencia norteamericana como hallazgo inevitable.
En definitiva, pues, la declaración de nulidad carece de autarquía. Si contamina las restantes pruebas conduce a la absolución por aplicación del derecho fundamental a la presunción de inocencia establecido en el artículo 24.2 de la CE, al no existir prueba de cargo que pueda fundar el pronunciamiento condenatorio. Si no se produce tal efecto, la consecuencia no es otra que la de determinar si la prueba no afectada y tomada en cuenta por el Juzgador de instancia puede estimarse apta y suficiente para reputar enervada la verdad interina de inculpabilidad en que la presunción de inocencia consiste.
La doctrina expuesta no deja de presentar dificultades cuando se desciende al caso concreto. La STS de 8 de octubre de 1996 (RJ 1996, 7136) advierte de los abusos a que puede conducir esta doctrina del árbol podrido que todo lo contamina, «pues de aceptarse al pie de la letra ese principio nos encontraríamos constantemente con situaciones de verdadera impunidad, que chocarían con la lógica de la realidad y con el respeto que ha de tenerse a conseguir una verdadera justicia material. Por ello, y dentro del más exquisito respeto a las garantías constitucionales, siempre se debe distinguir entre pruebas que conculcan esas garantías y pruebas que se obtienen dentro de ellas, sin que lo espurio o ilegal de aquéllas tenga que contaminar necesariamente a éstas». En consecuencia y pese a considerar nulo, por ilegal, el registro domiciliario, entiende que esa nulidad no se extiende a la declaración de la coimputada, que reconoció que la droga aprehendida, su clase y cantidad era la que poseía en el momento de llevarse a cabo la diligencia; prueba que entiende «desgajada e independiente de la ilegalmente obtenida, con una relación lógica en sus efectos inculpatorios, pero con la diferencia esencial de su procedencia y de las garantías que la acogen, pues las declaraciones de la coimputada fueron obtenidas dentro del marco de la estricta legalidad y se produjeron tanto en fase de instrucción como en trámite de juicio oral».
En el mismo sentido se pronuncia la STS de 19 de marzo de 2001 (RJ 2001, 1908) que, pese a la posible ilicitud de las intervenciones telefónicas que pudieron contaminar el posterior registro domiciliario, considera válida la declaración del propio acusado admitiendo la posesión de la droga; «posesión que se presenta como una realidad fáctica acreditada por sus propias declaraciones, en una actuación que hemos de considerar eficaz como prueba de cargo por hallarse jurídicamente desconectada de aquellas posibles vulneraciones constitucionales producidas en las mencionadas intervenciones telefónicas».
También la STS de 31 de mayo de 2006 (RJ 2007, 1676) caso «Al Qaeda», que «no aprecia ninguna razón para sostener que las declaraciones del recurrente hayan venido condicionadas de modo directo o indirecto, pero en cualquier caso relevante, por las pruebas obtenidas con la intervención telefónica o por las derivadas de ella, sino que, por el contrario, sus declaraciones confesando los hechos fueron prestadas de forma libre y con conciencia de las consecuencias de sus manifestaciones». De igual modo se pronuncia la STS de 20 de julio de 2006 (RJ 2006, 6300) caso del «talibán español», que tras declarar la nulidad de todas las actuaciones con origen en Guantánamo, considera que la declaración prestada por el acusado en el Juzgado Central de Instrucción y en el Plenario, con las debidas garantías procesales, es prueba autónoma no afectada de nulidad por conexión con otras pruebas. En el mismo sentido la STS 20/2015, de 28 de enero, que observa que el acusado «en su declaración en el juicio, hallándose debidamente asistido por su letrado, dijo estar de acuerdo con la acusación literalmente “con que se le condene”, si bien a una pena menor que la solicitada por el fiscal… La ilicitud de las intervenciones telefónicas no se habría transmitido al contenido de la declaración autoinculpatoria de M. Por eso, ésta aportó elementos de cargo de fuente no contaminada y, en consecuencia, utilizables del modo que lo ha hecho la sala de instancia, sin que ello suponga vulneración de los derechos a la intimidad y al secreto de las comunicaciones». También las SSTS 113/2014, de 17 de febrero y 623/2018, de 5 de diciembre.
Por el contrario, la STS de 4 de octubre de 1996 (RJ 1996, 7564) referida a los efectos de una intervención telefónica declarada nula por ilícita, estimó el recurso del condenado porque la identidad del único testigo que depuso contra él fue conocida por medio de tal intervención telefónica; «prueba que estaba vinculada con la obtenida irregularmente y por tal razón invalidada por la prohibición de valoración que surge del artículo 11 de la LOPJ». También la STS de 21 de octubre de 2004 (RJ 2004, 7166) decreta la absolución porque el único elemento de corroboración de la declaración del coimputado en la que se basó la condena era el contenido de unas conversaciones telefónicas inter-ceptadas, cuya nulidad fue declarada en la misma sentencia de casación, no quedando por tanto ningún elemento que avalara la versión del coimputado respecto a la participación del recurrente en el hecho delictivo. Y la STS de 17 de noviembre de 2003 (RJ 2003, 8612) que entiende lesionado el derecho a la presunción de inocencia, puesto que el fallo condenatorio aparece fundado exclusivamente en pruebas procedentes de una intervención telefónica anulada por falta de motivación, cuya actividad es inequívocamente contaminante.
El mismo efecto determinó la STS de 8 de febrero de 1999 (RJ 1999, 291), que también acaba absolviendo a los acusados porque la aprehensión del alijo de hachís se hizo posible gracias a la interceptación mediante un scanner, sin autorización judicial, de las conversaciones emitidas a través de teléfonos portátiles, careciendo de efecto probatorio todo lo acontecido con posterioridad, incluida la prueba que se deriva de la ocupación de la sustancia estupefaciente. Y también la STS de 27 de octubre de 1998 (RJ 1998, 8302), que confirmó la absolución decretada por la Audiencia al considerar que la intervención telefónica que fue declarada nula guardaba una directa relación, como inicial causalización, con la autoinculpación de uno de los acusados o con la imputación que se hizo al otro, pues «tales declaraciones tuvieron lugar ya bajo la presión o conmoción psíquica que supone conocer los resultados de tales grabaciones».
En el mismo sentido se pronunció la STS de 16 mayo de 1994 (RJ 1994, 3707) para la que «los efectos de la teoría de los frutos del árbol envenenado se extienden, sin duda, a las declaraciones inculpatorias que sólo existen por mor de la intervención telefónica ilícitamente obtenida, eliminando, por contaminación, esas pruebas de cargo, que el Tribunal de instancia ya no puede tener en cuenta».
En cuanto a la correspondencia postal la STS de 8 de marzo de 1999 (RJ 1999, 1954), una vez que anula la diligencia policial de apertura del paquete por la vulneración de los derechos fundamentales que la misma ocasionó, determina también «la invalidez de las pruebas posteriores que traen causa de aquélla, conforme a doctrina jurisprudencial consolidada… La nulidad refleja afectará a las declaraciones de los implicados en el envío y en la recogida del paquete, y el propio acusado y los guardias civiles. Al no poderse contar ni con la diligencia de apertura del paquete, ni con las declaraciones de los propios implicados en tal envío, quedan huérfanas de sustento probatorio las imputaciones contra el acusado, por lo que deberá prevalecer su derecho a la presunción de inocencia». De igual modo se pronuncia la STS de 14 octubre de 1999 (RJ 1999, 7573): «las declaraciones de los acusados no pueden ser tenidas en cuenta como prueba de cargo por ser declaraciones derivadas del hecho del hallazgo de la droga en el interior de los bultos, y por tanto consecuencia directa de una diligencia declarada nula, nulidad que se extiende a todas aquellas otras pruebas relacionadas con aquella apertura».
Respecto de la diligencia de entrada y registro en el domicilio, para la STS de 17 junio 1994 (RJ 1994, 5176), confirmado que la correspondiente diligencia se llevó a cabo con vulneración del artículo 18.1 de la Constitución, es preciso reconocer que, por el efecto dominó –conforme a lo especialmente prevenido en el artículo 11.1 de la LOPJ– «carecen de validez y eficacia probatorias cuantas pruebas traigan causa de dicha diligencia. Y, en este sentido, debe reconocerse la misma ineficacia a las posibles confesiones o reconocimiento de los acusados como al testimonio de los posibles testigos, sin distinguir el momento procesal en que se practiquen, por tratarse de defectos insubsanables, de tal modo que la ineficacia probatoria debe alcanzar a las pruebas practicadas en el juicio oral».
En esta misma dirección la STS de 13 de marzo de 1999 (RJ 1999, 2105) considera que «la confesión de los acusados en el acto del juicio oral, aun realizada con todas las garantías propias de la asistencia letrada y derivadas de la instrucción de sus derechos, no pudo tener la virtud de subsanar la nulidad de la entrada y registro en el lugar donde se encontró la droga, porque aquellas confesiones eran pruebas dependientes de la afectada por la nulidad, con la que tenían una evidente conexión causal. Siendo indiscutible que lo único que hizo posible el descubrimiento del cargamento de hachís fue la inconstitucional actuación de la Guardia Civil y estando evidentemente vinculada al resultado de dicha actuación la confesión de culpabilidad de los acusados no puede llegarse a otra conclusión sino a que, dándole valor de prueba de cargo al contenido de dichas confesiones, ha surtido efecto, indirectamente, una prueba obtenida violentando un derecho fundamental. No hubiera sido así si, en la audiencia previa al acto del juicio oral, el Tribunal de instancia, accediendo a lo solicitado por las Defensas, hubiese declarado la nulidad de la diligencia policial de entrada y registro y a continuación, una vez expulsada formalmente dicha prueba del proceso, se hubiesen autoinculpado los acusados de un hecho del que ya no hubiese existido otra prueba que su propia manifestación. Pero, no habiéndose producido la previa y oportuna declaración de nulidad y permaneciendo en el proceso la prueba ilícita durante el acto del juicio oral, cuanto dijeron los acusados en relación con el transporte y la posesión de la droga estuvo inexorablemente determinado por la prueba ilícita, por lo que sus manifestaciones no pudieron sanar la inconstitucionalidad de dicha prueba»; por lo que al no existir una lícita prueba de cargo estima el recurso y absuelve a los acusados.
Por el contrario, la STS de 28 de enero de 2002 (RJ 2002, 1855) considera que la declaración del acusado admitiendo los hechos de la pretensión acusatoria es una prueba jurídicamente independiente del acto lesivo de la inviolabilidad domiciliaria: «El contenido de esa declaración del acusado y muy singular-mente el de la prestada en el juicio oral puede ser valorado como prueba válida y, en el caso de ser de cargo, puede fundamentar la condena. Las garantías frente a la autoincriminación (no declarar contra sí mismo y no declararse culpable) permiten comprobar si han sido respetadas la espontaneidad y voluntariedad de la declaración en cada caso y si se rompe, jurídicamente, la conexión causal con el acto ilícito». Por ello, pese a declarar nulo el regis-tro domiciliario por falta de motivación, considera probada la posesión por el acusado de la cantidad de 32,90 gramos de cocaína hallada en el registro, atendiendo a la declaración prestada ante la Guardia Civil inmediatamente después del registro; no obstante, estima el recurso y le absuelve porque considera que, por la exigua cantidad de droga encontrada, se trataba de un caso de posesión para el autoconsumo.
También las SSTS de 29 de noviembre de 2002 (RJ 2002, 10525), 19 de junio de 2008 (RJ 2008, 3667), 10 de diciembre de 2010 (RJ 2011, 4234) y 10 de abril de 2002 (RJ 2002, 6311). En esta última se lee: «Aun en el caso en que se aceptara la nulidad del registro, subsistiría la prueba consistente en el reconocimiento de los hechos por parte del acusado, pues esa declaración, que nada tiene que ver con el contenido esencial del derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio, fue prestada en un momento tan posterior al hecho inicial de la aprehensión de la droga que puede considerarse jurídicamente desvinculada del mismo. La declaración efectuada por el acusado en el acto del juicio oral, suficientemente informado de sus derechos, es un acto libre que, aunque tenga relación con las diligencias de investigación anteriormente practicadas durante la instrucción de la causa, ha de considerarse jurídicamente independiente de ellas, y así lo ha entendido el Tribunal Constitucional, que para extender la prohibición de valoración a las pruebas derivadas ha afirmado que “habrá de precisarse que se hallan vinculadas a las que vulneraron el derecho fundamental sustantivo de modo directo, esto es, habrá que establecer un nexo entre unas y otras que permita afirmar que la ilegitimidad constitucional de las primeras se extiende también a las segundas (conexión de antijuridicidad)” (STC 28/2002, de 11 de febrero)».
En línea con estas sentencias las SSTS de 30 de abril de 2007 (RJ 2007, 2149) y 738/2017, de 16 de noviembre, entienden que es posible valorar la confesión cuando esté desvinculada temporalmente de la prueba ilícita, pero no cuando se trate de declaraciones sumariales temporalmente cercanas al hecho a cuya existencia se ha accedido mediante la prueba que luego se declara constitucionalmente ilícita. «En esos casos, tanto si la declaración es policial como si es sumarial, la existencia del objeto o dato obtenido ilícitamente condiciona inevitablemente la declaración del imputado, que tiende naturalmente a organizar su defensa partiendo de una realidad que en ese momento no se encuentra en situación de cuestionar. En algunos casos, puede decirse que en el momento en que se le recibe declaración ni el imputado ni su defensa han tenido oportunidad de conocer las condiciones en las que tal objeto ha sido conocido, obtenido e incorporada su existencia al proceso. Por ello, es preciso un examen detenido de cada caso para determinar si puede afirmarse que la confesión realizada lo fue previa información y con la necesaria libertad de opción y no de forma condicionada por el hallazgo cuya nulidad se declara posteriormente, pues si tal condicionamiento hubiera existido, la utilización de tal prueba supondría un aprovechamiento de la ilegítima vulneración del derecho fundamental que debe ser rechazado al exigirlo la necesidad de protección de aquél».
Éste es el supuesto de la STS del Pleno de 15 de febrero de 2011 (RJ 2011, 1948) que estima el recurso y absuelve al acusado porque no existe la seguridad de que la confesión fuera prestada libre y voluntariamente, sin coacciones o compulsiones; y además «tampoco la confesión fue “informada”, al no haber tenido el declarante conocimiento de la probabilidad de una eventual nulidad de las observaciones telefónicas y de los elementos probatorios obtenidos de ellas, que dejaría como única prueba de cargo esa confesión. Información ésta esencial, que no le fue proporcionada por el Juez ni por el Letrado defensor del detenido al estar el sumario declarado secreto y tratándose de un delito de terrorismo, lo que imposibilitó al defensor examinar las actuaciones practicadas y verificar la inexistencia de la resolución judicial habilitante que legitimara las escuchas efectuadas, y que, de haberle sido posible, y visto el comportamiento procesal subsiguiente del “confesante”, sin duda hubiera abortado el “suicidio procesal” que aquellas declaraciones suponían, a falta de otras pruebas de cargo».
En definitiva, la ignorancia de la confesión del inculpado respecto a la nulidad de la prueba que lo incrimina, es considerada por la STS 623/2018, de 5 de diciembre, como «un nexo causal atenuado (Balancing test), que no afecta a la capacidad de defensa, si bien dicho reconocimiento de hechos ha de reunir una serie de requisitos para que pueda operar como prueba autónoma de la declarada nula, debiendo acreditarse que la declaración se efectuó previa información de derechos y con asistencia letrada. Con ello se puede admitir que es en el plenario donde debe producirse tal confesión, pero también se ha admitido en instrucción e incluso por lectura de la misma en el acto del juicio oral (SSTS 551/2008, de 29 de septiembre; 537/2008, de 12 de septiembre; y 24/2007, de 25 enero)».