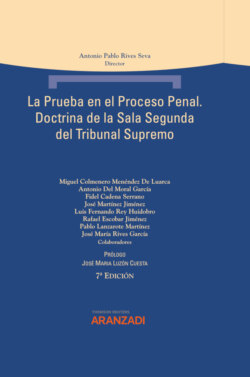Читать книгу La prueba en el proceso penal. Doctrina de la Sala Segunda del Tribunal Supremo - Fidel Cadena Serrano - Страница 107
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1. TOMA DE HUELLAS DACTILARES
ОглавлениеLa STS de 30 de abril de 1991 (RJ 1991, 3006) advirtió que «las exigencias establecidas en la Ley Procesal para la práctica de la inspección ocular no son menores cuando actúe la Policía. Todo lo contrario. La Ley Procesal básica terminantemente estatuye que los funcionarios de Policía Judicial están obligados a observar estrictamente las formalidades legales en cuantas diligencias practiquen (artículo 297) y que pondrán a disposición de la Autoridad Judicial todos los efectos, instrumentos o pruebas del delito de cuya desaparición hubiere peligro (artículo 282)…» como nada de eso se hizo, sino que «tan sólo por el informe lofoscópico se supo que un funcionario efectuó la inspección ocular, fijación, fotografía y traslado de las huellas encontradas y la investigación lofoscópica; funcionario que no compareció en el juicio oral, en el que apareció en solitario el procesado que negó ser autor del hecho, se estima el recurso y absuelve al acusado».
Aplicadas estas consideraciones a la prueba dactiloscópica, el Tribunal de Casación ha declarado que «ésta debe rodearse de las mismas garantías que las demás actuaciones procesales en cuanto a fiabilidad, seguridad y certeza y al debido control jurisdiccional… Se observa con frecuencia que el trámite que sigue la prueba pericial es exclusivamente policial sin que el Juez esté presente en el momento en que se toman las huellas o vestigios ni existen posibilidades de otro examen técnico que el realizado en los laboratorios policiales… Para que la prueba dactiloscópica sea fiable se debe proceder del mismo modo que en las pruebas caligráficas y obtenerse la huella indubitada del sospechoso a presencia judicial para que el dictamen técnico recaiga no sobre las huellas que figuran masificadas en los archivos policiales sino sobre la auténtica que se obtiene del sospechoso a presencia judicial. Del mismo modo que no vale cualquier texto o manuscrito para realizar la prueba pericial caligráfica sino el cuerpo de escritura formado a presencia judicial». En el mismo sentido la STS de 3 de julio de 1991 (RJ 1991, 5520).
Y así, como recuerda la STS 8 de octubre de 2001 (RJ 2001, 10174) con cita de la precedente, «en caso de ponerse en duda la identidad de la huella indubitada puede el sujeto pasivo del proceso penal solicitar que, a presencia judicial, se realice una nueva impresión digital elaborándose una nueva prueba pericial».
Una mayor confianza en la actuación policial han mostrado las SSTS de 9 de diciembre de 1993 (RJ 1993, 9944) y 18 de septiembre de 1995 (RJ 1995, 6379), que frente a la impugnación fundada en que las huellas no se obtuvieron a presencia judicial, han reconocido «la fiabilidad de los dactilogramas obrantes en los archivos policiales, que constituyen una verdadera prueba documental en cuanto a las fichas recogidas o archivadas, no siendo precisa que la toma al acusado se realice ante el Juez por la confianza en tales archivos».
En la misma dirección la STS de 4 de septiembre de 2000 (RJ 2000, 7481) apunta que «la facultad de la policía para detectar, recoger e identificar las huellas dactilares existentes en el lugar de autos se halla comprendida entre las de investigación y recogida de efectos e instrumentos y pruebas del delito que los artículos 282 y 786.2.° a) LECrim, atribuyen a la Policía Judicial, y el artículo 11.1.° g) de la Ley Orgánica 2/1986 otorga a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. El descubrimiento y documentación de las señales digitales y su posterior identificación son tareas que exigen una especialización técnica, de que gozan los funcionarios de la Policía Científica, a los que compete la realización de tales investigaciones; sin perjuicio de que las conclusiones de las mismas deben acceder al Juzgado y al Tribunal sentenciador, para que, sometidas a contradicción, puedan alcanzar el valor de pruebas». Así también las SSTS de 26 de enero de 2000 (RJ 2000, 167) y 27 de diciembre de 2006 (RJ 2007, 588).
Efectivamente, como señala la STS de 30 de mayo de 2000 (RJ 2000, 4717) «esta diligencia puede ser judicializada a través de la presencia de los miembros actuantes en el plenario, con lo que tal diligencia queda debidamente incorporada al mismo y sometida a los principios de publicidad y contradicción. En el mismo sentido puede citarse el artículo 28 del Real Decreto 769/1987, regulador de la Policía Judicial. En el mismo sentido, la STS de 18 de julio de 2013 (RJ 2013, 6773).
Cuestión distinta es que la autoridad judicial, una vez se encuentre al frente de la investigación acuerde, de conformidad con el artículo 326 LECrim una diligencia de inspección ocular. En tal sentido la STS de 26 de enero de 2000 (RJ 2000, 167)».
En definitiva, como aclara la STS de 20 de diciembre de 2000 (RJ 2000, 10316) «la ausencia de la autoridad judicial en el hallazgo de las huellas es precisamente lo que priva a la diligencia del carácter de prueba preconstituida, puesto que únicamente cabe hablar de prueba cuando la diligencia en cues-tión ha sido practicada a presencia de la autoridad judicial, siendo entonces susceptible de valorarse por el Tribunal juzgador como prueba preconstituida aquéllas practicadas en fase de instrucción por ser imposible su reproducción en el juicio oral, siempre que se garantice el derecho de defensa y de contradicción.
En el caso presente no hay tal prueba preconstituida porque la obtención de las huellas no se produjo en una inspección ocular judicial de las que regula el artículo 326 LECrim, pues, si así hubiera sido, el acta oficial de la práctica de la diligencia hubiera constituido la prueba preconstituida del hecho, sin necesidad de ninguna otra. El dato en cuestión fue fruto de la actividad de investigación policial realizada como consecuencia de la denuncia de la víctima del hecho y practicada por la Policía Judicial en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 282 LECrim. De este modo, las huellas dactilares halladas y el resultado del informe dactiloscópico realizado sobre las mismas como pertenecientes al acusado, solo alcanzan la naturaleza de prueba de cargo con la comparecencia de los funcionarios intervinientes ante el Tribunal sentenciador, ratificando a presencia del mismo las diligencias de investigación practicadas y el resultado de las mismas y estando sometido el testimonio vertido en juicio a las exigencias de contradicción por la defensa del acusado».
En todo caso, como advierten las SSTS de 26 de febrero de 1999 (RJ 1999, 1427) y 25 de enero de 2005 (RJ 2005, 2184) «los funcionarios de la policía judicial que actúan en tareas de investigación delictiva están obligados (artículo 297 LECrim) a observar estrictamente las formalidades legales en cuantas diligencias practiquen, por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo 292 LECrim, especificarán con la mayor exactitud los hechos averiguados, anotando todas las circunstancias que hubiesen observado y pudiesen ser prueba o indicio del delito. En consecuencia, se deberá hacer constar, en el atestado remitido a la autoridad judicial, la existencia de huellas dactilares y el lugar en que se ha detectado o, en todo caso, informar al Juez que se ha llamado a los especialistas para que revelen las posibles huellas que hubieren podido dejar los autores del hecho investigado. No es admisible que no se informe de un aspecto tan relevante, desde el punto de vista probatorio, y que posteriormente aparezca un informe dactiloscópico cuyos antecedentes no figuran en el atestado y sobre el que la autoridad judicial no ha tenido noticia alguna».
Las sentencias dictadas en los últimos años por la Sala Segunda en las que se alude a las huellas dactilares, las valoran como indicios que, en unión de otros, permiten acreditar la participación del inculpado en el delito, enervando el derecho fundamental a la presunción de inocencia (SSTS de 27 de noviembre de 2018 [RJ 2018, 5294] y 1 de octubre de 2020 [RJ 2020, 5188]). O bien, para fundar la estimación de un recurso de revisión (STS de 14 de julio de 2020 [RJ 2020, 2352]), en aplicación del artículo 954.4 LECrim (hoy artículo 954.1 d] tras la modificación efectuada por Ley 41/2015, de 5 de octubre), al comprobarse que las huellas que se tomaron por la policía tras el hurto no eran del recurrente, sino de su hermano menor de edad.