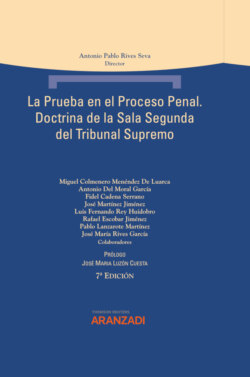Читать книгу La prueba en el proceso penal. Doctrina de la Sala Segunda del Tribunal Supremo - Fidel Cadena Serrano - Страница 93
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4.2. En relación con la inviolabilidad del domicilio
ОглавлениеLa precedente doctrina, elaborada en el marco del derecho al secreto de comunicaciones y aplicada, en principio, respecto de pruebas obtenidas mediante intervenciones telefónicas, ha sido precisada y modalizada en su aplicación a las pruebas obtenidas en registros domiciliarios y, por tanto, en supuestos en los que el derecho sustantivo afectado es la inviolabilidad del domicilio. En este ámbito ha de partirse de que, al igual que el derecho al secreto de las comunicaciones, el derecho a la inviolabilidad del domicilio es de los que definen el estatuto procesal básico de la persona «su más propio entorno jurídico», al proteger de forma instrumental su vida privada, sin cuya vigencia efectiva podría, también, vaciarse de contenido el sistema entero de los derechos fundamentales (STC 8/2000, de 17 de enero).
En este ámbito la STC 94/1999, de 31 de mayo, ha precisado que la lesión del artículo 18.2 de la CE apreciada en el caso (por falta de cobertura judicial) «tiene como efecto añadido la prohibición, derivada de la Constitución, de admitir como prueba en el juicio oral y de dar valor al hallazgo de la droga. Tal hallazgo no puede acceder al juicio oral y utilizarse como argumento para justificar la pretensión de condena, ni a través del acta en que se documentó la diligencia sumarial de investigación ni tampoco por medio de la declaración testifical de quienes protagonizaron o participaron en la ejecución del acto lesivo de la inviolabilidad domiciliaria, ya sean los agentes policiales que la llevaron a término o las personas que, ex artículo 569 LECrim, asistieron como testigos a la práctica del registro.
Dijimos ya en la STC 114/1984, que la ratio de esta exigencia constitucional de exclusión probatoria se encuentra en la posición preferente de los derechos fundamentales, en su condición de inviolables y en la necesidad de no confirmar sus contravenciones, reconociéndoles eficacia alguna. Recogiendo esta doctrina, la STC 81/1998 resaltó que la valoración procesal de las pruebas obtenidas con vulneración de derechos fundamentales implica una ignorancia de las garantías propias del proceso (artículo 24.2 de la Constitución) y en virtud de su contradicción con ese derecho fundamental y, en definitiva, con la idea de proceso justo (TEDH, caso Schenk contra Suiza, sentencia de 12 de julio de 1988 [TEDH 1988, 4], fundamento de derecho I, A), debe considerarse prohibida por la Constitución. En este mismo sentido, la STC 49/1999 concluye el razonamiento señalando que es la necesidad de tutelar los derechos fundamentales la que, en ocasiones, obliga a negar eficacia probatoria a determinados resultados, cuando los medios empleados para obtenerlos resultan constitucionalmente ilegítimos, añadiendo que parece claro que esa necesidad de tutela es mayor cuando el medio probatorio utilizado vulnera directamente el derecho fundamental que cuando se trata de pruebas lícitas en sí mismas, aunque derivadas del conocimiento adquirido de otra ilícita. Y además, que utilizar dichas pruebas en un proceso penal contra quienes fueron víctimas de la vulneración del derecho fundamental ha de estimarse, en principio, contrario a su derecho a un proceso justo.
De modo que, cuando el medio probatorio utilizado constituye una mate-rialización directa de la vulneración del derecho y pretende aducirse en un proceso penal frente a quien fue víctima de tal vulneración pueden ya, por regla general, afirmarse en abstracto –esto es, con independencia de las circunstancias del caso– tanto la necesidad de tutela por medio de la prohibición de valoración (sin la cual la preeminencia del derecho fundamental no quedaría debidamente restablecida) como que la efectividad de dicha prohibición resulta indispensable para que el proceso no quede desequilibrado en contra del reo a causa de la limitación de sus derechos fundamentales.
Sin embargo, en el caso de las pruebas derivadas de otras ilícitas, esto es, cuando se trata de determinar la validez constitucional de pruebas que, siendo lícitas por sí mismas, pueden resultar contrarias a la Constitución, por haber sido adquiridas a partir del conocimiento derivado de otras que vulneraron directamente un derecho fundamental, hemos de establecer si entre unas y otras existe lo que en la STC 81/1998 denominamos conexión de antijuridicidad.
Pues bien, hicimos depender la existencia o inexistencia de dicha cone-xión, desde una primera perspectiva interna, de la índole y características de la vulneración, así como de su resultado, condicionándola, por regla general, a lo que determinase un juicio de experiencia, a llevar a cabo, en principio, por los Jueces y Tribunales ordinarios, acerca de si el conocimiento derivado hubiera podido adquirirse normalmente por medios independientes de la vulneración. Pero, también conectamos, en la citada STC 81/1998, la afirmación o negación de la conexión de antijuridicidad a una perspectiva complementaria, que pudiéramos llamar externa, la de las necesidades de tutela del derecho fundamental, que cabía inferir de la índole del derecho vulnerado, de la entidad de la vulneración y de la existencia o inexistencia de dolo o culpa grave, entre otros factores».
Tras analizar las circunstancias del caso enjuiciado, el Tribunal concluye que «la ilicitud constitucional de la entrada y registro practicada impide valorar como prueba de cargo el acta donde se recogió el resultado de la misma, conforme al artículo 569 LECrim y las declaraciones de los agentes de la auto-ridad que lo llevaron a cabo. Tales pruebas no son sino la materialización directa e inmediata de la vulneración del derecho fundamental y, por lo tanto, su valoración en juicio como prueba de cargo frente al recurrente ha vulnerado su derecho a un proceso con todas las garantías (artículo 24.2 CE).
Y lo mismo cabe decir de las declaraciones de los demás testigos que asistieron al registro. Aunque no pudiera afirmarse que la actuación de éstos haya vulnerado, por sí, el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio tampoco constituye una prueba derivada que, siquiera, desde una perspectiva intrínseca, pueda estimarse constitucionalmente lícita.
En efecto, lo que tales declaraciones aportaron al juicio no fue un nuevo medio probatorio, obtenido a partir del conocimiento adquirido al llevar a cabo la inconstitucional entrada y registro y que, por lo tanto, pudiera diferenciarse de uno y otra; sino que, con ellas, lo que accedió al juicio fue, pura y simplemente, el conocimiento adquirido al practicar la prueba constitucionalmente ilícita que, al estar indisolublemente unido a ésta, ha de seguir su misma suerte. De modo que, so pena de vaciar su contenido tanto la tutela de la inviolabilidad del domicilio cuanto las exigencias de igualdad de armas, ha de llegarse a la conclusión de que la valoración de tales declaraciones testificales ha infringido también el artículo 24.2 CE (derecho a un proceso con todas las garantías) del recurrente, cuya lesión, por consiguiente, declaramos».
En conclusión, dado que la condena no viene fundada en ninguna prueba constitucionalmente lícita, el Tribunal considera violado también el derecho a la presunción de inocencia, lo que determina la estimación del amparo y la anulación de la sentencia de condena.
Los fundamentos de esta sentencia se reiteran en la STC 139/1999, de 22 de julio, en la que también se trataba de un registro domiciliario ilícito por falta de motivación de la resolución judicial habilitante. En ella el Tribunal Constitucional distingue entre las pruebas que de hecho están indisolublemente unidas con la prueba primariamente viciada (en cuyo caso se hallan los efectos ocupados en la diligencia de entrada y registro –la pistola y la droga–, la declaración testifical de los agentes de la policía que efectuaron el regis-tro, y las de los testigos presenciales) y las pruebas en las que esa indisoluble conexión fáctica no se da (la declaración del recurrente en el juicio y las de los coimputados), independientemente de que pueda establecerse también respecto a éstas la conexión de antijuridicidad.
El diferente pronunciamiento posible respecto de unas y otras pruebas está claro en las SSTC 81/1998, 49/1999 y 94/1999 «… La traslación de la doctrina de tales sentencias al caso actual –se lee en la sentencia que se comenta– nos permite pronunciarnos sobre la invalidez como prueba de cargo de las que relacionábamos en la diferenciación anterior en primer lugar…»; pero el Tribunal evita pronunciarse respecto de la validez como prueba de cargo de la declaración autoinculpatoria del demandante.
Esto obedece a que «en el caso actual no ha habido pronunciamiento previo de los órganos de la jurisdicción ordinaria sobre la posible conexión existente entre pruebas viciadas por la vulneración del derecho fundamental, y pruebas en las que, en sí mismas, y de modo directo, no se produce esa vulneración. Y ello por la evidente razón de que el Juzgado de lo Penal y la Audiencia Provincial rechazaron la vulneración del derecho fundamental, por lo que no se plantearon el problema que ahora nos ocupa, ni nos consta, por tanto, cuál hubiera sido su decisión, si hubiesen partido de la vulneración del derecho fundamental.
El no pronunciamiento sobre la validez constitucional de esta última prueba impide afirmar la vulneración del derecho a la presunción de inocencia, que sólo se produciría si no hubiera existido ninguna prueba de cargo sobre la que fundar la condena, lo que no es el caso.
El corolario de los razonamientos precedentes es el de la estimación parcial del amparo por la vulneración por las sentencias recurridas del derecho a la inviolabilidad del domicilio (artículo 18.2 CE), no así por la del derecho a la presunción de inocencia, lo que conduce a la anulación de las sentencias recurridas, retrotrayendo las actuaciones al momento anterior a la formación de la pretensión acusatoria y de la proposición de prueba para que, excluidas las declaradas nulas, si con las restantes pruebas se mantuviera la acusación, pueda el órgano judicial competente determinar su ilicitud o licitud y, en su caso, valorarlas en el sentido que estime oportuno».
La doctrina de las anteriores sentencias se reitera en las SSTC 161/1999, de 27 de septiembre, 8/2000, de 17 de enero, 136/2000, de 29 de mayo y 149/2001, de 27 de junio, que decididamente se pronuncian sobre el valor de esta prueba, estimando que la declaración del acusado, ante el Juez de Instrucción y ratificada en el acto del juicio oral, admitiendo el hallazgo de la droga encontrada en el registro que fue reputado ilegal (en todas ellas por falta de motivación de la resolución judicial habilitante), era una prueba jurídicamente independiente del acto lesivo de la inviolabilidad domiciliaria.
«El reconocimiento de la lesión del derecho fundamental a la inviolabilidad domiciliaria –se lee en la STC 161/1999– no tiene en sí mismo consecuencias fácticas, es decir, no permite afirmar que «no fue hallada la droga» o que la misma «no existe, porque no está en los autos». Los hechos conocidos no dejan de existir como consecuencia de que sea ilícita la forma de llegar a conocerlos. Cuestión distinta es que esos hechos no puedan darse judicialmente por acreditados para fundar una condena penal sino mediante pruebas de cargo obtenidas con todas las garantías.
Dicho de otro modo, que el hallazgo de la droga fuera consecuencia de un acto ilícito no supone que la droga no fue hallada, ni que sobre el hallazgo no se pueda proponer prueba porque haya de operarse como si el mismo no hubiera sucedido. La droga existe, fue hallada, decomisada y analizada. Por ello, la pretensión acusatoria puede fundarse en un relato fáctico que parta de su existencia. Precisamente, el juicio acerca de si la presunción de inocencia ha quedado o no desvirtuada consiste en determinar si dicho relato fáctico está o no acreditado con elementos de prueba constitucionalmente admisibles…».
Frente a la alegación de que la confesión del acusado se habría hecho en una situación de error, al creer que se utilizarían contra él las pruebas derivadas del registro que evidenciaban la tenencia de la droga, el Tribunal constata que «el acusado hizo sus manifestaciones después de haber impugnado el registro de su vivienda, y consciente de que aún podía impugnarlo a través de otros remedios jurídicos…, por lo que su decisión de admitir la tenencia de la droga fue voluntaria y no el fruto de compulsión alguna. Puede ser tenida por errónea desde el punto de vista de su estrategia defensiva, pero no es un error sobre los hechos que se le imputaban, ni un error inducido por el órgano judicial. El recurrente pudo haber guardado silencio, incluso pudo haber mentido. Fue advertido expresamente en este sentido y, desde luego, había sido previamente asesorado cuando declaró en el acto del juicio oral en presencia de su Letrado. Sus manifestaciones, tendentes a acreditar la tenencia para el propio consumo, fueron fruto de una estrategia de defensa voluntariamente adoptada a la vista de las circunstancias jurídicas y fácticas concurrentes en ese momento, por ello no puede apreciarse la lesión que se invoca…
La declaración del acusado por la que reconocía ser propietario de la droga y demás efectos encontrados en el registro, no resulta, en sí misma, contraria al derecho a la inviolabilidad domiciliaria, ni, por ello, al derecho a un proceso con todas las garantías. Por tanto, la respuesta a la queja del recurrente exige determinar si efectivamente la prueba utilizada para fundar su condena es el resultado directo de la lesión de un derecho fundamental, o si ha sido obtenida a partir del conocimiento adquirido con el acto lesivo, y guarda con éste la conexión de antijuridicidad que, conforme a nuestra doctrina, justifica constitucionalmente su exclusión.
La primera de las interrogantes ha de ser resuelta en sentido negativo. La declaración de quien inicialmente era sospechoso y luego fue acusado de traficar con drogas no es el resultado de la entrada y registro, pues éste lo constituye el hallazgo de la droga y demás efectos… Su declaración admitiendo parcialmente los hechos de la pretensión acusatoria es una prueba jurídicamente independiente del acto lesivo de la inviolabilidad domiciliaria. Esta conclusión se apoya en varias consideraciones:
a) Al acusado, y previamente al imputado, se les reconoce constitucionalmente el derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable. Su declaración, si es en situación de privación de libertad, se lleva a cabo con asistencia letrada, ex artículo 17.3 CE. La misma garantía concurre si se presta en el juicio oral como medio de prueba frente a una pretensión de condena, ex artículo 24.2 CE. Ambas garantías constituyen un eficaz medio de protección frente a cualquier tipo de coerción o compulsión ilegítima y, por ello, el contenido de las declaraciones del acusado, y muy singularmente el de las prestadas en el juicio oral, puede ser valorado siempre como prueba válida, y en el caso de ser de cargo, puede fundamentar la condena.
b) Las garantías frente a la autoincriminación reseñadas permiten afirmar, cuando han sido respetadas, la espontaneidad y voluntariedad de la declaración. Por ello, la libre decisión del acusado de declarar sobre los hechos que se le imputan permite, desde una perspectiva interna, dar por rota, jurídicamente, cualquier conexión causal con el inicial acto ilícito. A su vez, desde una perspectiva externa, esta separación entre el acto ilícito y la voluntaria declaración por efecto de la libre decisión del acusado atenúa, hasta su desaparición, las necesidades de tutela del derecho fundamental material que justificarían su exclusión probatoria, ya que la admisión voluntaria de los hechos no puede ser considerada un aprovechamiento de la lesión del derecho fundamental. Las necesidades de tutela quedan, pues, suficientemente satisfechas con la exclusión probatoria ya declarada.
c) La validez de la confesión, como dijimos en la STC 86/1995, al analizar un supuesto en parte similar al presente, no puede hacerse depender de los motivos internos del confesante, sino de las condiciones externas y objetivas de su obtención. De lo que se trata es de garantizar que una prueba como es la confesión, que por su propia naturaleza es independiente de cualquier otra circunstancia del proceso ya que su contenido es disponible por el acusado y depende únicamente de su voluntad, no responda a un acto de compulsión, inducción fraudulenta o intimidación. Estos riesgos concurren en mayor medida cuando el derecho fundamental cuya lesión se aduce es alguno de los que, al regular las condiciones en que la declaración debe ser prestada, constituyen garantías frente a la autoincriminación (declarar sin Letrado, en situación de privación de libertad, o sin previa advertencia de la posibilidad de callar), pero no es éste el supuesto que aquí abordamos».
Concluye el Tribunal afirmando que la declaración del acusado es prueba independiente del acto lesivo de la inviolabilidad domiciliaria, y por ello constituye prueba válida, por haber sido obtenida con todas las garantías, para fundamentar la condena, por lo que rechaza la alegación de lesión del derecho a la presunción de inocencia.
En el mismo sentido y con análogos argumentos, la mencionada STC 8/2000, de 17 de enero, «aun sosteniendo la existencia de una relación natural entre las declaraciones del acusado –efectuadas ante el Juez de Instrucción durante el careo con la coimputada– y el ilícito registro, ello no impide reconocer la inexistencia de la conexión de antijuridicidad entre ambos, dado que se efectuaron con todas las garantías y que la libertad de decisión del acusado al prestarlas permite la ruptura jurídica, tanto desde una perspectiva interna como externa, del enlace causal existente entre la confesión y el acto vulnerador del derecho a la inviolabilidad del domicilio.
Ello ha de hacerse extensible por idénticas razones a las declaraciones prestadas por la coimputada no sólo durante el juicio oral, sino ante el Juez de Instrucción en un primer momento y en el mencionado careo».
También la STC 239/1999, de 20 de diciembre analiza un caso similar: Las únicas pruebas de cargo que motivaron la condena del recurrente en amparo como autor de un delito de tenencia ilícita de armas, fueron el hallazgo material de la escopeta con sus cañones recortados en el domicilio registrado, que no era el suyo, y las declaraciones de los dos encausados por tal hecho, tanto las del coimputado en cuyo domicilio se halló el arma, como las del recurrente en amparo, pues las declaraciones de los Guardias Civiles versaron sobre las circunstancias del registro y el hallazgo del arma.
«La nulidad del registro –por ausencia de motivación de la resolución judicial autorizante, explica la sentencia– se extiende al hallazgo del arma manipulada y al acta de entrada y registro donde se recogió su resultado. Sin embargo, establecer si el testimonio del coimputado y las contradictorias declaraciones del recurrente se ven o no contaminadas por la ilicitud de aquellas pruebas directas, obtenidas con infracción del artículo 18.2 CE, requiere un examen más detenido.
Es cierto que las primeras declaraciones del coimputado ante la Guardia Civil y ante el Juez de Instrucción son la consecuencia directa de haberse hallado un arma, de la que no se poseía la preceptiva licencia, en su domicilio… y no hay indicio alguno que permita sostener que la detención del coimputado y sus declaraciones se hubieran obtenido con motivo de otras diligencias de investigación, dado que la única practicada… fue precisamente, a consecuencia de la entrada y registro en el domicilio del coimputado en busca de objetos de ilícita procedencia.
Sin embargo, no es menos cierto que el coimputado realizó su declaración en la vista oral con todas las garantías, y sin que resulte ahora relevante la posible motivación interna que le haya podido mover a realizarlas inculpando al recurrente en amparo… Como también es cierto que no puede negarse el hecho mismo de que el arma existe y fue hallada, a pesar de la ilicitud constitucional del registro, cuya única consecuencia a estos efectos es que no puede traerse a la vista oral como prueba de cargo dicha existencia y hallazgo al ser una prueba obtenida con infracción del artículo 18.2 CE, pero no que deba eludirse el hecho mismo de que esa arma efectivamente se halló y existe (STC 161/1999).
En consecuencia… no es posible sostener que, entre esta prueba testimonial y la ilicitud de la entrada y registro del domicilio del testigo, y las pruebas directas que de semejante acto se han derivado (hallazgo y existencia del arma y acta del registro en cuestión), exista un nexo de antijuridicidad que la invalide.
A igual resultado se llega respecto de las confesiones autoinculpatorias efectuadas por el recurrente ante la Guardia Civil y el Juez de Instrucción… su confesión se produjo voluntariamente y con todas las garantías… Además, la práctica de la confesión tuvo lugar en el transcurso de la instrucción abierta tras el hallazgo del arma manipulada, hecho cuya existencia es incontrovertible, y tras las declaraciones del coimputado… Dichas declaraciones… son independientes del registro inválido y de las pruebas contaminadas por su ilicitud constitucional. Este cúmulo de circunstancias conduce derechamente a afirmar que se trata de diligencias, convertidas luego en pruebas de cargo independientes y válidas, ya que la voluntariedad de las declaraciones autoinculpatorias del demandante de amparo, efectuadas con todas las garantías, y su fundamento en hechos no contaminados por la ilicitud constitucional del registro domiciliario que está en el origen del proceso penal en cuestión, han roto la conexión antijurídica que pudiera vincularlas, más allá de lo puramente causal, al mencionado registro y a las pruebas que de él se derivaron», por lo que no ha existido vulneración de la presunción de inocencia.
Por último, las SSTC 66/2009, de 9 de marzo y 128/2011, de 18 de julio, analizan la existencia, o no, de conexión causal y de antijuridicidad entre las intervenciones telefónicas originarias declaradas nulas y la entrada y registro domiciliario. «En abstracto la misma constituye una medida investigadora de naturaleza jurídica diversa a las intervenciones telefónicas, siendo también diferentes los derechos fundamentales afectados en una y otras (artículo 18.2 CE para el domicilio y artículo 18.3 CE para el secreto de las comunicaciones). Y, en concreto, el largo período de tiempo transcurrido entre la producción procesal de las intervenciones telefónicas y la entrada y registro, sus distintos elementos internos y sobre todo el cauce diverso (documental) de acceso al proceso del sustrato material probatorio (datos sobre la ubicación del domicilio registrado) distinto de las intervenciones telefónicas, nos llevan a concluir el carácter jurídicamente independiente de la entrada y registro».