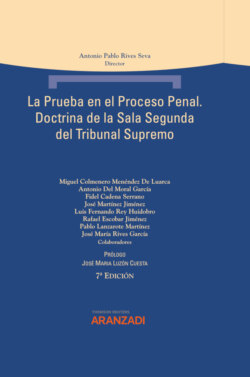Читать книгу La prueba en el proceso penal. Doctrina de la Sala Segunda del Tribunal Supremo - Fidel Cadena Serrano - Страница 82
На сайте Литреса книга снята с продажи.
A) LA PRUEBA ILÍCITA: EL ARTÍCULO 11.1 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL
ОглавлениеLa doctrina de la prueba ilícita, de gran raigambre en el Derecho comparado, aparece tratada por primera vez en nuestra jurisprudencia en la STC 114/1984, de 29 de noviembre, que sin apoyatura en precepto legal concreto, sino en referencia a los derechos fundamentales constitucionalmente proclamados, consideró que «la admisión en el proceso de una prueba ilícitamente obtenida implicará infracción del artículo 24.2 de la Constitución, porque una prueba así obtenida no es una prueba pertinente»; aunque ya en la STC 55/1982, de 26 de julio, el Tribunal Constitucional había anticipado «que el derecho a la presunción de inocencia consagrado por el artículo 24.2 sólo puede ser enervado por prueba que haya llegado con las debidas garantías al proceso».
En la primera de las resoluciones citadas el Alto Tribunal distingue entre infracción de normas infraconstitucionales y vulneración de derechos fundamentales, anudando la sanción de nulidad sólo a este último caso; solución que se deriva «de la posición preferente de los derechos fundamentales en el ordenamiento jurídico y de su condición de inviolables (artículo 10.1 de la Constitución)».
Esta posición de radical rechazo a los medios de prueba obtenidos con violación de los derechos o libertades fundamentales se mantuvo también en la STC 107/1985, de 7 de octubre y obtuvo su consagración legal en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, cuyo artículo 11.1 determina que «no surtirán efecto las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, violando los derechos o libertades fundamentales».
La prescripción de prohibición de admisión de la prueba obtenida con infracción de un derecho fundamental «es una regla jurídica objetiva, que si bien no está recogida en precepto constitucional alguno (aunque sí legal, el artículo 11.1 LOPJ mencionado), ni en rigor deriva del derecho a la presunción de inocencia (artículo 24.2 CE), se desprende ineluctablemente de la dimensión objetiva de todos y cada uno de los derechos fundamentales, que, en cuanto reglas objetivas básicas de todos los procedimientos seguidos por el Poder Público en el Estado democrático de Derecho y en particular de los judiciales, les impone su debida observancia, de forma que esos procedimientos, bien de creación de normas jurídicas o de su aplicación, quedan privados de toda legitimidad constitucional si transcurren al margen o sin respetar los derechos fundamentales, o si amparan sus menoscabos. Y esta exigencia derivada de la dimensión objetiva de los derechos fundamentales posee una particular incidencia en los procesos penales donde su observancia debe ser aún más rigurosa y severa, si cabe, que, en los restantes, ya que dicho proceso es el cauce normal a través del cual se apela y, según el caso, se somete al individuo al uso más intenso y extremo del ius puniendi del Estado» (SSTC 81/1998, de 2 de abril y 239/1999, de 20 de diciembre).
«Ese fundamento de la prohibición de valorar en juicio pruebas obtenidas con vulneración de derechos fundamentales, dada su posición preferente en el Estado democrático y social de Derecho y su cualidad de derechos inviolables inherentes a la persona (artículo 10.1 CE), que impone la inexcusable necesidad de tutelarlos en todo caso, provoca la radical nulidad de todo acto jurídico contrario a los mismos. Por ello, y en la medida en que los órganos judiciales son los llamados por la Constitución para la regular y ordinaria protección de los derechos fundamentales (artículo 53.2 CE), deberán rechazar el empleo de pruebas en los procesos de los que conozcan, obtenidas con infracción de derechos fundamentales, y muy en particular si dichas pruebas lo son de cargo en los procesos penales; lo que también podrá hacer valer el interesado aunque el derecho fundamental menoscabado sea el de un tercero, siempre que esa lesión suponga también una singular restricción o una vulneración sin más de los suyos» (SSTC de 114/1984, 81/ 1998, 49/1999, 239/1999 y STEDH, caso Schenk, de 12 de julio de 1988 [TEDH 1988, 4]).