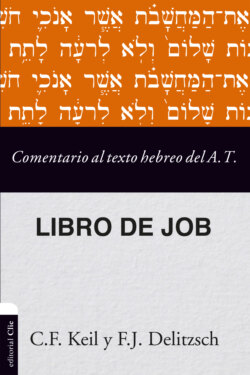Читать книгу Comentario al texto hebreo del Antiguo Testamento - Job - Franz Julius Delitzsch - Страница 24
На сайте Литреса книга снята с продажи.
12. Historia de la exposición o comentarios del libro de Job
ОглавлениеAntes de pasar a la exposición del libro de Job ofreceremos una visión de conjunto de la historia de la exégesis del texto. La promesa del Espíritu que nos guiará hacia la verdad completa está recibiendo continuamente su cumplimiento en la historia de la Iglesia y especialmente en la interpretación de la Escritura. Pues bien, en ningún otro lugar queda tan de manifiesto el progreso de la Iglesia de acuerdo con la promesa como en la exposición de la Palabra de Dios, que se anuncia de un modo especial en el Antiguo Testamento.
En la patrística y en la Edad Media la luz bíblica alumbraba solo algunas porciones separadas del Antiguo Testamento, pues los autores cristianos desconocían totalmente o tenían solo un conocimiento inadecuado de la lengua hebrea. Ellos miraban el Antiguo Testamento no como precursor del Nuevo, sino como alegoría y le prestaban menos atención, pues la percepción espiritual de la Iglesia perdió su pureza y frescura apostólica. Sin embargo, en la medida en que el sentimiento espiritual interno y la experiencia podían compensar la ausencia casi total de condiciones externas (por falta de conocimiento directo del texto hebreo del libro), este período ha producido y transmitido muchos comentarios y explicaciones valiosas del Antiguo Testamento.
Pero en el tiempo de la Reforma la luz que había ya amanecido comenzó a expandir su claridad sobre el Antiguo Testamento. El conocimiento del idioma hebreo, que había sido hasta entonces una riqueza limitada a unos pocos, vino a convertirse en propiedad pública de la Iglesia. Quedaron superados todos los obstáculos que hasta entonces habían separado a la Iglesia tanto de Cristo como de la fuente viva de la palabra; y partiendo de la verdad central de la justificación por la fe y de sus resultados comenzó una investigación libre, pero no arbitraria, de la Escritura. De todas formas, en este momento seguía faltando una percepción del desarrollo histórico de la Escritura, y por tanto faltaba la habilidad para entender el Antiguo Testamento como preparación del camino para el Nuevo, a través del desarrollo histórico gradual del plan de la redención. A pesar de ello, la exposición de la Escritura cayó pronto bajo el yugo de una tradición esclavizadora, de una sistematización escolástica y de un dogmatismo antihistórico, que no supo entender su verdadera finalidad.
Y este período de cautividad medieval, desprovisto de espiritualidad bíblica, fue seguido por un período de falsa libertad, el período del racionalismo comenzado en el siglo XVII, que destruyó la mutua relación que había entre la exposición de la Escritura y la confesión de la Iglesia, pues redujo los contenidos del pacto bíblico y de la confesión de la Iglesia a una noción muy estrecha de Dios, con unas leyes morales de tipo trivial, y tomó el Antiguo Testamento como libro histórico, pero con ojos carnales, que estaban ciegos para la obra que Dios había estado preparando a través de la historia de Israel para la redención del Nuevo Testamento.
En aquel momento se había paralizado el progreso de la exégesis; pero el mismo Cristo que es Cabeza de la Iglesia, que reinó en medio de (sobre) sus enemigos, hizo que la exposición de su palabra se elevara de nuevo de la muerte en que se hallaba anteriormente, tomando una forma más gloriosa, a través de la Reforma del siglo XVI. La apertura hacia el aspecto humano de la exégesis había enseñado a la Iglesia que la Escritura no es solo divina ni sola humana, sino que la Biblia es un libro humano‒divino.
El método histórico y el avanzado conocimiento del lenguaje (del hebreo) habían enseñado que el Antiguo Testamento presenta un crecimiento humano‒ divino, que tiende hacia el Dios‒hombre, mostrando el desarrollo y declaración gradual del propósito divino de la salvación, una historia milagrosa, que tiende por dentro hacia el milagro de todos los milagros, que es Jesucristo.
Creyendo en Jesús, llevando en sí mismo el sello de su Espíritu, y compartiendo la libertad que el Espíritu imparte, el exegeta o expositor de la Escritura puede situarse ante el Antiguo Testamento a rostro descubierto, como nunca antes lo había hecho, descubriendo así la gloria del Señor. La verdad de este esquema quedará confirmada por la historia de la exposición del libro de Job.
Los Padres Griegos, (incluido Efrén) de los cuales se citan 22 en la “catena” publicada por Patricius Junius (año 1637)21 ofrecen poco más que aquello que podía esperarse. Pues bien, si hay actualmente un libro del Antiguo Testamento cuyo sentido de conjunto viene a ser entendido de un modo maduro, conforme a las condiciones externas e internas de su despliegue, ese es el libro de Job.
Los Padres Griegos estaban confinados a la traducción de los LXX, sin tener la posibilidad de testificar la validez de aquella traducción acudiendo al texto original hebreo; y ha sido justamente la traducción griega del libro de Job la que más ha padecido (la que más ha sido manipulada), en comparación con otros libros del Antiguo Testamento. En esta traducción se omiten versos enteros del texto hebreo, y otros aparecen desplazados de sus lugares originales, y las omisiones quedan suplidas con adiciones apócrifas22.
Orígenes era consciente de esto (Ep. ad Afric. 3f.), pero él no conocía suficientemente el hebreo como para ofrecer una comparación fiable de los LXX con el texto original, ni en su Tetrapla ni en su Hexapla. Y las adiciones que él ofrece (indicadas con flechas), y los pasajes que él restaura a partir de otros traductores, especialmente de Theodocion (indicadas por asteriscos) privan al texto de los LXX de su forma original, sin ofrecer sin embargo una impresión correcta del texto original hebreo. Pues bien, en esa línea, dado que en el libro de Job el sentido del conjunto depende del significado de los pasajes aislados, los Padres Griegos no tuvieron la posibilidad de conocer el sentido total del libro. Ellos se ocupaban mucho de este misterioso libro, pero el uso del sentido típico y alegórico no podía suplir su carencia de conocimiento gramatical e histórico.
Por su parte, la versión Itálica (Itala) era aún más defectuosa que los LXX. En su traducción (Vulgata), Jerónimo dice que el libro de Job está decurtatus et laceratus corrosusque (disminuido, herido y corrompido). Por eso lo revisó a partir de la Hexapla, y conforme a su propio plan tuvo que suplir no menos de unos 700-800 versos (στίχοι).
La propia traducción independiente de Jerónimo se adelanta a su tiempo; pero él mismo reconoce sus defectos, y así dice en su Praefatio in l. Iob, cómo la realizó, empleando non parvis numis (no pocas monedas) con un maestro judío de Lyda, donde en aquel tiempo había un tipo de universidad, pero confesó que tras haber empleado con él mucho tiempo en el libro de Job no terminó siendo más sabio que antes: Cujus doctrina an aliquid profecerim nescio; hoc unum scio, non potuisse me interpretari nisi quod antea intellexeram (No sé si me aprovechó algo su doctrina; una cosa sé, que solo pude interpretar lo que ya antes sabía). En este contexto, parece que él se queja del libro en cuanto tal, diciendo que es obliquus, figuratus, lubricus (torcido, figurado, lúbrico), para añadir que se parece a una anguila: Cuanto más fuerte la agarras más se te escapa.
Había por entonces tres versiones latinas del libro de Job: la Itala, la Itala mejorada por Jerónimo, y la traducción independiente de Jerónimo, cuya novedad (como dice Agustín) producían no poco embarazo. Los sirios salieron mejor parados con la Peschita, realizada directamente a partir del texto original23. Pero los Scholia de Efrén (pp. 1-19, del tomo ii. de los tres de la traducción de sus obras siríacas) contienen menos material utilizable que el que podía haberse esperado24.
La edad siguiente no produjo nada mejor, aunque entre los expositores del libro de Job encontremos algunos nombres ilustres: Gregorio el Grande, Beda el Venerable (cuyo comentario ha circulado erróneamente como si fuera un comentario, que aún no ha sido descubierto, de Jerónimo), Tomás de Aquino, Alberto Magno (cuyas Postillae super Iob no se han imprimido todavía) y otros. Pero no hubo progreso en la interpretación del libro, pues faltaban los medios para ello. La obra más importante de la Edad Media fue la de Gregorio Magno, Expositio in beatum Iob seu Moralium, ll. xxxv, una obra gigantesca que trata de todos los posibles temas dogmáticos y éticos, pero que en su propio campo (la exégesis de Job) no ofrece nada de importancia, pues Gregorio escribió ut super historiae fundamentum moralitatis construeret aedificium et anagoges imposuerit culmen praestantissimum (Para construir sobre el fundamento de la historia el edificio de la moral, de forma que se llegara a través de la analogía a una cumbre elevadísima)25; pero el fundamento histórico‒lingüístico resultaba insuficiente, y la exposición, que contiene muestras de talento, se pierde casi constantemente en digresiones que se oponen al texto hebreo.
Solo hacia el final de la Edad Media comenzó el conocimiento del hebreo, a través de los judíos convertidos que entraron en la Iglesia, comenzando así una nueva era en el conocimiento de Job. El avance que hasta entonces habían realizado los comentarios judíos al libro de Job se debía a su conocimiento del hebreo. Pero esos comentarios no tenían una visión clara de la tarea del expositor y comentarista, y en especial del comentarista de la Biblia, de manera que no pudieron aprovecharse del conocimiento del hebreo.
En esa línea, la traducción arábiga del libro de Job, hecha por Saadía (nacido el 890) con explicaciones o notas26, no logra mucho más que lo que había logrado Jerónimo, aunque en general podemos decir que le sobrepasa. Salomon Isaaki de Troyes (Raschi, erróneamente llamado Jarchi), cuyo comentario al libro de Job estaba incompleto en el momento de su muerte (1105), y que fue completado por su nieto Samuel b. Meir (llamado Raschbam, muerto en torno al 1160)27, contiene algunos intentos de exposición de tipo gramatical e histórico, pero en otros aspectos depende enteramente del Midrash Haggada (que puede compararse con el sistema de interpretación alegórica de la iglesia), cuyo material bruto ha sido compilado en diversos tipos de “Catenae” (o cadenas de textos), una de las cuales, aplicada al Antiguo Testamento lleva el nombre de Simeon ha-Darschan (ילקוט שמעוני); otra, referida a los tres libros poéticos del AT lleva el nombre de Machir b. Todros ( מכירי ילקוט).
Por su parte, Abenezra, el judío español, que escribió su comentario al libro de Job en Roma, 1175, se complace en nuevas y extrañas ideas, y le gusta envolverse en un tipo de nimbo místico. David Kimchi, que se ajusta mejor al curso histórico-gramatical del tema no ha expuesto el libro de Job; y un comentario de su hermano Mose Kimchi a este mismo libro no ha sido aún publicado.
Sin duda, los comentarios judíos más importantes del libro de Job son los de Mose b. Nachman o Nahmanides (Ramban), que nació en Gerona (España), 1194, y los de Levi b. Gerson o Gersónides (Ralbag), que nació en Bagnols, entre el Languedoc y Rosellón, en 1288. Ambos eran pensadores de talento, el primero de tipo más platónico, el segundo más aristotélico. Sus comentarios, incluidos en los comentarios rabínicos colectivos, especialmente el último, circularon con abundancia en la Edad Media. Ambos tienen un tono filosófico.
Otros comentarios antiguos, que han sido importantes en la historia de la exposición del libro, como los de Menahem b. Chelbo, Joseph Kara, Parchon y otros no son aún conocidos; y el comentario de un poeta italiano, llamado Immanuel, amigo de Dante, no ha sido imprimido todavía. Además de los antes citados entre los comentarios rabínicos se encuentran solo los de Abraham Farisol de Avignon (hacia el1460).
Lo que de útil puede encontrarse en ellos puede precisarse bien por la compilación de Nicolás de Lyra, que fue autor de unas Postillae perpetuae in universa Biblia (completadas el año 1330), que mostraban para aquel tiempo un excelente conocimiento del texto original: N. de Lyra reconocía la necesidad de conocer el texto original y tomaba el sensus litteralis como base de todos los demás sentidos de la Biblia. Pero, por un lado, él no era independiente de sus predecesores judíos; y por otra parte estaba atado al espíritu servil y antievangélico de aquel momento.
Poco después se rompieron las cadenas de una interpretación alegórica de Job, y se extendió una nueva luz para la exégesis. En la nueva línea, Lutero, Brentius y otros reformadores, animados por la profundidad de su experiencia religiosa y por su rechazo del sistema caprichoso de las interpretaciones alegóricas, se liberaron de un tipo de tradición anterior y fueron capaces de penetrar en el corazón de la experiencia de Job. De esa forma pudieron atisbar la idea básica del libro de Job, aunque solo atisbarla.
En esa línea, Lutero dice en su prefacio que “el libro de Job expone ya con profundidad la cuestión de si el infortunio recae también de parte de Dios sobre los impíos”. En este contexto, Job se mantiene firme y asegura que Dios aflige sin causa también a los impíos, solo para alabanza suya, como dice igualmente Cristo, en Jn 9, al referirse al ciego de nacimiento”.
Estas palabras recogen fielmente la idea del libro. Pero el mismo Lutero confiesa que él tiene solo una visión aproximada del contenido más preciso de las diversas partes del libro de Job. Con la ayuda de Melancton y del hebraísta Aurogallus, Lutero traduce el libro de Job y afirma en su carta sobre esta traducción, que ellos tres, algunas veces, apenas podían traducir tres líneas en cuatro días. Significativamente, mientras estaba empeñado en esa traducción, Lutero escribió a Espalatino, a su manera fuerte e ingenua, diciéndole que Job parecía soportar su traducción con menos paciencia que el consuelo de sus amigos, y que hubiera preferido quedar sentado sobre el estercolero.
Jerome Weller, un hombre que vivió una experiencia interior semejante a la del libro de Job, y que tuvo una capacidad superior para exponer el libro, sintió la misma insatisfacción que Lutero. Así dice que un expositor de este libro tiene que haber padecido en su lecho la misma enfermedad de Job, habiendo “gustado”, de igual forma, las mismas amargas experiencias de Job. En esa línea comentó Weller el libro de Job, aunque su exposición solo llegó hasta el cap.12. Y en esa línea él pudo sentirse contento por haber llegado, con la ayuda de Dios hasta ese capítulo 12, encomendando el resto del libro a otros traductores28.
La obra más extensa del tiempo de la Reforma sobre Job la forman los Sermones (conciones) de Calvino. La exégesis luterana preracionalista avanzó sobre Lutero solo en la medida en que se extendió el conocimiento filológico del hebreo. Así lo muestran Mercier (=Mercerus) y Cocceius entre los reformados, Seb. Schmid entre los luteranos y Juan de Pineda entre los católicos romanos.
El comentario de este último (Pineda), que constituye una compilación sorprendentemente culta, fue utilizado y admirado por los protestantes, aunque defiende con celo las opciones de la Vulgata. También es importante la traducción y el corto comentario realizado, con espíritu cercano al de la Reforma, por Fr. Luis de León, cuando se hallaba encerrado por la Inquisición en la cárcel de Valladolid, en España (1572‒1577).
Con el comentario del holandés Albert Schultens (1737, 2 vols.) comenzó una época nueva en la exposición de Job. Él fue el primero en valerse de las lenguas semíticas, y en especial del árabe, para la traducción del libro. Y lo hizo rectamente29, porque el árabe ha conservado más rasgos antiguos que todos los restantes idiomas semíticos. En esa línea, en su prefacio a Daniel, Jerónimo había puesto ya de relieve que Iob cum arabica lingua plurimam habet societatem (que Job conserva mucha vinculación con la lengua árabe).
Reiske (Conjecturae in Iobum, 1779) y Schnurrer (Animadv. ad quaedam loca Iobi, 1781) siguieron más tarde las huellas de Schultens, pero de forma equivocada, pues al comparar el idioma israelita con otros idiomas orientales pasaron por alto la singularidad divina del elemento israelita. A pesar de ello, en relación con otros libros bíblicos, el libro de Job tenía menos que perder a causa del racionalismo con sus juicios morales frívolos y con sus interpretaciones distorsionadas de la Escritura. Ellos redujeron la idea del libro a la mansedumbre de Job, y a Satán le tomaron como un invento mítico; de todas formas, en este libro no había milagros y profecías que criticar.
Pues bien, en esa línea, por primera vez desde el período apostólico se insistió en que el libro era una obra maestra de poesía, como mostraron las exposiciones, las traducciones y las explicaciones de Eckermann, Moldenhauer, Stuhlmann y otros. Siguiendo en esta línea, esos autores sobrepasan de un modo incomparable lo que habían hecho un versificador alemán antiguo (de nombre Hennig) y el poeta nacional florentino, llamado Juliano Dati (1445‒1523) al comienzo del siglo XVII, en sus reproducciones poéticas del libro de Job.
¡Cuánto hubieran hecho los Padres antiguos si hubieran conocido las nuevas traducciones del libro de Job como las de E. Böckel (1783-1845), Die heiligen Dichter der Hebräer, o las de la piadosa señorita Elizabeth Smith, experta en lenguas Orientales (que murió a los 28 años, el 1805)30, o el trabajo de un estudioso laico suizo: Noten zum hebräischen Texte del A. T. nebst einer Uebersetzung des Buch Hiobs, Basel 1841!
El camino para la percepción verdadera y total de la Escritura Divina pasa a través de un buen conocimiento de su realidad humana. Por eso, el verdadero racionalismo, especialmente el posterior a Herder, que mejoró y profundizó la forma humana de la percepción de los textos bíblicos, preparó el camino para una nueva era en la exposición del libro de Job en la Iglesia.
En esa línea, los comentarios de Samuel Lee (1837), Vaihinger (1842), Welte (1849), Hahn (1850) Schlottmann (1851)31, constituyen los primeros frutos de un nuevo período que se ha vuelto posible por los comentarios anteriores de Umbreit (1824-32), Ewald (1836-51) y Hirzel (1839, segunda edición realizada por Olshausen, 1852)32.
El comentario de Umbreit está caracterizado por el entusiasmo por la grandeza poética del libro; el de Ewald por la clara percepción trágica del texto; y el de Hirzel por la mesura y la buena organización del material. Al lado de estas obras, de carácter básicamente progresista, puede citarse el comentario de Heiligstedt (1847), que es una obra de recopilación en la línea de las de Rosenmüller, pero más condensada. Por lo que toca a los nuevos comentarios judíos, como los de Blumenfeld, Arnheim (1836) y Löwenthal (1846), podemos decir que, aunque siguen en la línea de los antiguos פרושׁים y באורים judíos, ellos están muy influenciados por sus predecesores cristianos.
La investigación sobre el libro de Job ha avanzado también de una forma condensada a través de las traducciones, con explicaciones adyacentes. En esa línea podemos citar la traducción de F. B. Köster (1831), que fue el primero que insistió en la estructura estrófica de la poesía hebrea, pero que, al mismo tiempo, al tomar el verso masorético como un elemento constructivo de la estrofa, ha introducido un error que no ha sido superado aún.
Debemos citar también a Stickel (1842), que ha querido imitar con cierto gusto el estilo magistral del libro de Job, aunque su división del verso masorético en líneas estróficas, conforme a los acentos (como hacen Hirzel y Meier en su traducción del Cantar) se sitúa en el extremo opuesto al que proponía Köster. Puede citarse también a Ebrard (1858), que traduce el libro de Job en pentámetros yámbicos, como había hecho previamente Hösse33. Por su parte, Renan se limita a fijar la disposición de los esticos conforme a la división masorética de los versos. Se pueden citar aquí también los comentarios generales (Bibelwerke) del AT, entre los que sobresale el de Von Gerlach (3 vol., 1849) y también las exposiciones populares de tipo práctico, como la de Diedrich (1858). Hay además otros trabajos sobre la poesía de Job (como el de Spiess, 1852), y otros más interesados por la teología bíblica (como los de Haupt, 1847; Hosse, 1849; Hayd, 1859; Birkholz 1859; con el de Lindgren, en Upsala, Suecia 1831); ellos quieren lograr que la lectura del libro de Job resulte más fácil y más provechosa, a través de la traducción, con introducciones cortas y explicaciones ocasionales.
Pues bien, a pesar de todas estas obras, que en parte son excelentes y realizan un buen servicio, debemos afirmar que la tarea de la exposición del libro de Job no se ha cumplido aún de un modo exhaustivo, de forma que quedan muchas cosas que realizar. Queda todavía por ajustar el ideal básico del libro de Job a su lenguaje, poniendo de relieve su importancia en la historia de la redención, con su carácter espiritual; queda, sobre todo, la exigencia de vincular cada parte del libro con la idea de fondo del conjunto. Es eso lo que aquí intento realizar, sin tener la presunción de haberlo conseguido, respondiendo a todas las preguntas que se le piden a un comentarista.
Una exposición justa del libro de Job debe explicar su contenido ante todo desde la perspectiva de una visión creyente de la obra de Cristo, de manera que el lector sea capaz de entender el libro a partir de su conexión con el desarrollo histórico del plan de redención, cuya unidad es la obra de Cristo. El lector debe captar de un modo libre y apasionado la vena profunda de este libro que es (con el Eclesiastés) el más osado de todos los del Antiguo Testamento, a fin de mostrar desde su mismo corazón su idea más oculta.
Por otra parte, debe tener una fina percepción histórica a fin de captar los rasgos dependientes del contexto histórico‒cultural con los que la idea radical del libro viene a presentarse, dentro del orden progresivo del plan de la salvación, a pesar de la verdad absoluta que se esconde en su seno. Por otra parte, el lector debe tener no solo una clara percepción de la verdad divina, sino también de la belleza del arte humano, para así apreciar la maravillosa vinculación de lo divino y de lo humano, en su forma y en su contenido.
Finalmente, el lector debe situarse en el lugar más alto del conocimiento lingüístico y de la historia de la antigüedad a fin de seguir el vuelo elevado de su lenguaje y familiarizarse con la riqueza y variedad incomparable de su temática. Debemos tener siempre ante nosotros esta idea de fondo del libro, a fin de poderla exponer y mostrar en los límites asignados a un manual exegético donde los temas han de tratarse de un modo condensado.
1. Esta introducción al Comentario de Job ha sido tomada en parte del artículo “Hiob”, publicado en Herzog, Real‒Encyklopädie; pero aquel material ha sido reelaborado, recogiéndose aquí solo aquello que es necesario como introducción para este Comentario. El autor ha tratado también de estos temas sobre el libro de Job en Zeitschrift für Protestantismus und Kirche, 1851, 65‒85.
La primera edición de este Comentario se publicó el año 1964. Aquí traducimos el texto de la segunda edición, publicada el año 1976, aunque prescindimos de la introducción especial de esa edición, ya que, con el paso del tiempo, no aporta ya nada al conocimiento del libro. Esta obra ha sido enriquecida por diversas notas de tipo crítico, escritas por el Prof. Dr. Fleischer, y por notas de tipo histórico, geográfico e ilustrativo, del Dr. Wietzstein. La segunda edición alemana incluye igualmente un apéndice sobre la historia y tradición del “Monasterio de Job”, que se encuentra en la zona del Haurán. Dado el carácter estrictamente exegético de esta traducción hemos prescindido de ese apéndice, como hemos indicado convenientemente en nuestro prólogo (nota del traductor).
2. H. Heine, Vermischte Schriften, 1854, dice que Job es un libro de búsqueda, un tipo de Cantar de los Cantares del escepticismo, un libro en el que horrendas serpientes silban su eterno “de dónde”. Job es un hombre que sufre y debe llorar, y así debe también dudar. Este veneno de duda no pude faltar en la Biblia, pues para ser ella completa debe ofrecer una visión de conjunto y una solución de este gran problema de la humanidad.
3. Así, קרושׁ, aplicado a Dios solo aparece una vez (Job 6,10); y חסד solo dos veces (10,12 y 37,13). Por su parte אהב con sus derivados no aparece nunca (por su parte, en el Génesis solo aparece en 19,19). En los discursos de los tres amigos de Job, צדיק solo aparece en boca de Elihu, Job 34,17), y las palabras משׁפט y שׁלּם, como expresiones de la justicia recompensadora de Dios no aparecen nunca; נסּה y בחן no se emplean tampoco nunca como sinónimos para designar por sus propios nombres los sufrimientos de Job; מסּה (Job 9,23) aparece solo con el significado general de infortunio.
4. Que Job se sitúe después de Salmos se explica por el hecho de que se considere contemporáneo de la reina de Saba o por el hecho de pensar que Moisés fue el autor del libro; en ese caso debería haberse situado al frente de los Ketubim, pero se añade que no se ha hecho eso a causa de su contenido terrible (conforme a la máxima לא מתחילינן בפרענותא).
5. Estos tres libros suelen evocarse con la vox memorabilis איימת מפרי; pero esta sucesión, Job, Proverbios y Salmos no se encuentra en ningún lugar. Por su parte, la Masora organiza estos libros a su modo, conforme al orden que se sigue en la tradición talmúdica: ספרי ת ייאם
6. El sentido de este orden antiguo y el valor de su aplicación se ha perdido en los copistas posteriores por el hecho de que ellos dividen los versos no conforme a su sentido, sino solamente según el espacio, como στίχοι que sirve para numerar las líneas, donde las línea se dividen simplemente según el espacio (Raumzeile), al menos conforme a la visión de Ritschl (Die alex. Bibliotheken, 1838, S. 92-136), que, sin embargo, ha sido rechazada por Vömel. Por su parte, el orden antiguo de los soferim divide las líneas según el sentido, y en ese contexto ha de entenderse la referencia griega a los πέντε στιχηραὶ (στιχήρεις) βίβλοι, es decir, a los cinco libros divididos por esticos: Job, Salmos, Proverbios, Cantares y Eclesiastés.
7. Los antiguos comentaristas mostraron en diversos casos la importancia que debemos dar a este tema. Así lo dice por ejemplo Serpilius: “Se puede pensar a veces, aquí y allí, que el tipo de verso y poesía davídica ha de entenderse en esta línea desde los así llamados salmos alfabéticos”.
8. Así escribe sobre las estrofas en su libro sobre Job (Jahrb. für prot. Theologie iii. 118): “La división masorética de los versos no es siempre correcta; así se deduce de una consideración más exacta de las estrofas. De aquí brota una cuestión ulterior: si uno debe determinar el límite de una estrofa solamente a partir de los versos, que son a menudo en sí mismos muy irregulares, o más bien siguiendo estrictamente los miembros del verso. La segunda opinión me parece más exacta, como he tenido oportunidad de poner de relieve.” A pesar de ello, en Neue Bemerkungen zum B. Ijob (Job 9,35-37), Ewald reconstruye las estrofas de acuerdo con los versos masoréticos.
9. De todas formas, debe tenerse muy en cuenta lo que dice Gottfr. Hermann (1772‒1848) en su Diss. de arte poesis Graecorum bucolicae, sobre la división de estrofas en Teócrito, donde nos advierte que no debemos perdernos persiguiendo imaginaciones subjetivas y olvidando el sentido firme y objetivo de la obra. No tiene sentido que queramos fijar con exactitud un tipo de división de estrofas, en las que el poeta ni siquiera ha pensado. Debemos tener en cuenta que muchas veces puede ponerse en duda la forma en que ha de entenderse el número de las estrofas, pues el tipo de poesía que utilizan los autores bucólicos está constituido en gran parte por dichos breves, que por su misma naturaleza pueden dividirse en pares o grupos de dichos semejantes. De todas formas, pienso que no se puede despreciar el tipo de división de estrofas que utilizan en general los poetas bucólicos, etc.
10. En esa línea, hay manuscritos en los que el nombre de los que hablan en el Cantar (por ejemplo: ἡ νύμφη, αἱ νεανίδες, ὁ νυμφίος) aparece por separado, introduciendo las diversas partes del cántico (Cf. Repertorium für bibl. u. morgenl. Lit. viii. 1781, pag. 180). El Archiman-drita Porphyrios, que en su libro de viajes (Reisewerk 1856) describió el Codex Sinaiticus antes de Tischendorf, aunque lo hizo de modo menos satisfactorio, afirma que el manuscrito de Cánticos está escrito διαλογικῶς, en forma de diálogo.
11. Cf. Das B. Hiob und Dante's Göttliche Comödie, en Studien und Krit. 1856, iii.
12. Cf. Geschichte der jüdischen Dramatik en mi edición de Mose Chajim Luzzatto. Migdal Oz 1 (Drama según el ejemplo de Guarini), Leipzig 1837.
13. Cf. Werke. Nueva edición en 30 vols.
14. Así dice Schultens: No hay tragedia alguna del Sófocles o Esquilo que se aproxime a la de Job en la grandeza, intensidad y viveza infinita de afectos. De un modo semejante añade Ewald (Jahrb. ix. 27): Ni los hindúes, ni los griegos y romanos han logrado producir un poema tan elevado y perfecto; uno podría compararlo, si fuera el caso, con alguna de las tragedias de Esquilo y Sófocles, pero resulta difícil encontrar entre ellas alguna que se aproxime a su altura y perfección intachable, en medio de su gran simplicidad.
15. Ciertamente, Reggio (Kerem Chemed, vi. 53-60) argumenta como sigue a favor de la composición mosaica y presinaítica de la obra: “Dios está representado aquí solo como el Poderoso, el Gobernante del universo; nunca se mencionan aquí su amor, su misericordia, su paciencia, que se han revelado por primera vez en la Thora”. Partiendo de ese argumento, S. D. Luzzatto defiende también el origen no israelita del libro: “El dios de Job no es el Dios de Israel, el Dios de la Gracia. Este Dios de Job es poderoso y justo, pero no el Dios clemente y fiable”. Pues bien, en contra de eso hay que afirmar que aunque el libro no utiliza las palabras “bondad, amor, paciencia, compasión”, aplicándolas a Dios, defiende en realidad, de un modo brillante, todas esas virtudes divinas. Precisamente es el amor de Dios el que se manifiesta como un rayo de luz brillante en medio del oscuro misterio del sufrimiento del justo.
16. Cf. Aharon b. Elias de Nicomedia, Ez chajim c. 90, editada por Delitzsch, 1841, que corresponde a More Nebuchim, iii.-22-24. La visión según la cual el mismo poeta quisiera haber simbolizado en Job al Israel del exilio (según Warburton, al Israel de la restauración, tras el exilio; según Grotius, a los edomitas llevados al exilio por los babilonios), es como decir que el rey Edipo era un símbolo de Pericles o que Ulises/Odiseo era un símbolo de los Sofistas de Filoctetes.
17. En esa línea, Gaupp, Praktische Theol. ii. 1, 488, tiene parte de razón cuando afirma que el libro de Job es un testimonio vivo de la mentalidad que estaba surgiendo después de los años conflictivos de David.
18. Hengstenberg (Beiträge, i. 72) piensa que Job aparece mencionado al final porque resulta menos apropiado para el propósito de Ezequiel que Noé y Daniel. Carpzov (Introd. in ll. poet. Bücher, 35) es más ingenioso, pero demasiado artificial, cuando encuentra en el orden de los tres un anticlimax: Noachus in clade primi mundi aecumenica, Daniel in clade patriae ac gentis suae, Iobus in clade familiae servatus est (Noé se salva de la gran crisis del mundo antiguo; Daniel de la crisis de su pueblo; Job de la crisis de su familia).
19. Cf. Bötticher, Aehrenlese, 68: “Por lo que se refiere al modo de composición, pensamos que hubo un poeta principal, con algunos asociados de su tiempo, movidos a intervenir por las frecuentes aflicciones de los inocentes, durante el reino de Manasés”.
20. Cf. Orígenes, Opp. t. ii. p. 851: In conventu ecclesiae in diebus sanctis legitur passio Iob, in deibus jejunii, in diebus abstinentiae, in diebus, in quibus tanquam compatiuntur ii qui jejunant et abstinent admirabili illo Iob, in deibus, in quibus in jejunio et abstinentia sanctam Domini nostri Jesu Christi passionem sectamur (En la asamblea de la Iglesia, en los días santos se lee la pasión de Job, en los días de ayuno, en los días de abstinencia, en los días en los que aquellos que ayudan y cumplen la abstinencia comparten el sufrimiento de Job, en los días en que compartimos en ayuno y abstinencia la santa pasión de nuestro Señor Jesucristo). Resulta conocido el hecho de que, por esta lectura pública en la Iglesias, Job recibía entre los sirios el nombre de Machbono, el amado, el querido (Ewald, Jahrb. x. 207) y entre los árabes el nombre de Es-ssabûr, el paciente.
21. Esta Catena incluye como base el texto griego del libro de Job, tomado del Cod. Alexandrinus, y organizado por esticos.
22. Sobre este tema, cf. Gust. Bickel, De indole ac ratione versionis Alexandrinae in interpretando l. Iobi, libro que acaba de ser publicado (1863).
23. La versión siríaca (Peschita) utiliza quizá un targum judío, aunque no el que ahora existe, pues la literatura talmúdica sabe que había un targum del libro de Job antes de la destrucción del templo, cf. b. Sabbath, 115a, etc. Por otra parte, la versión de los LXX fue considerada en el oriente de tal autoridad que el obispo monofisita Paulus de Tela, 617, realizó una nueva traducción siríaca y lo hizo a partir de los LXX y del texto de la Hexapla, publicado por Middeldorff, 1834-35. Cf. sus Curae hexaplares in Iobum, 1817.
24. J. F. Froriep, Ephraemiana in l. Iobi, 1769, iv., habla muchos de estos Scholia, pero con poco provecho.
25. Cf. Notker citado por Dümmler, Formelbuch des Bischof's Salomo von Constanz, 1857, 67s.
26. Cf, Ewald-Duke, Beiträge zur Gesch. der ältesten Auslegung und Spracherklärung des A. T, I-II, 1844.
27. Estos datos son en parte inseguros. Cf. Geiger, Die französische Exegetenschule, 22 (1855) y de Rossi, Catalogus Cod. 181; L. Zunz, Zur Geschichte und Literatur, 1845.
28. Jerome Weller fue un discípulo y amigo de Lutero, en cuya casa permaneció durante un tiempo, como tutor de sus hijos, padeciendo bajo un tipo de depresión espiritual. Es famosa la carta que M. Lutero le dirigió ofreciéndole sus consejos, el año 1530 (nota del traductor).
29. Aunque no guardó en eso la debida proporción, especialmente en Animadversiones philologicae in Iobum (Op. minora, 1769), donde él quiere explicar los errores en la traducción de los LXX a partir del árabe.
30. Cf. The Book of Job: Translated from the Hebrew, by the Late Miss Elizabeth Smith, con Fragments, in Prose and Verse: by Miss Elizabeth Smith Lately Deceased, with Some Account of Her Life and Character by H.M. Bowdler, New York 1810. (Hay varias ediciones modernas de la obra, que pueden encontrarse con facilidad, como la de Leopold, en Classic Library, 2016. Nota del traductor).
31. Cf. la recensión que han realizado sobre estos dos últimos libros Oehler, Reuter's Repertorium, Feb. 1852, y Kosegarten, en su ensayo sobre Job en Kieler Allgem. Monatsschrift, 1853, S. 761-774.
32. Cf. Cf. Ullmann-Riehm, Blätter der Erinnerung, sobre F. W. C. Umbreit (1862) pag. 54-58.
33. Cf. Schneider, Die neuesten Studien über das B. Hiob, Deutsche Zeitschr. für christl. Wissenschaft, 1859, N. 27.