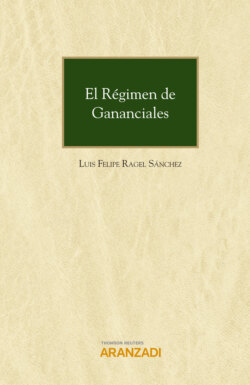Читать книгу El Régimen de Gananciales - Luis Felipe Ragel Sánchez - Страница 31
На сайте Литреса книга снята с продажи.
VI. POSIBILIDAD DE APLICAR EL RÉGIMEN DE GANANCIALES POR PACTO EXPRESO DE LOS CONVIVIENTES NO CASADOS
ОглавлениеHemos sostenido que la convivencia conyugal es el fundamento de la comunicación de bienes en el régimen de gananciales. En tanto que falte esa convivencia, debe suspenderse la aplicación de las normas reguladoras de la sociedad de gananciales.
Y si la convivencia es la base y razón de ser de la aplicación del régimen de gananciales, entonces nos podíamos preguntar si puede aplicarse este régimen económico cuando dos personas convivientes lo deciden así, aunque no estén casados. En otras palabras, inquirimos si la convivencia y el pacto pueden llegar a generar los mismos efectos que el matrimonio a los efectos de aplicación de las normas reguladoras de la sociedad de gananciales.
A nuestro juicio, conviene dar una respuesta matizada. A favor de la respuesta negativa podría aducirse que el art. 1345 CC supedita la existencia del régimen de gananciales a que se celebre el matrimonio o a que los cónyuges lo pacten posteriormente en capitulaciones. Sólo hay sociedad de gananciales cuando los partícipes están casados entre sí, por eso el régimen se extingue automáticamente cuando se disuelve el matrimonio (art. 1392.1.º CC). Es un argumento muy poderoso.
En pro de la respuesta afirmativa podría argumentase que, cuando dos personas no casadas y convivientes deciden adquirir un bien en comunidad, pueden establecer libremente las normas o pactos por las que se regirá ese bien y otros adquiridos antes o después, pues el art. 392.II CC permite que los pactos entre partícipes prevalezcan sobre las prescripciones legales de la comunidad ordinaria de bienes. Así, pues, creemos que es válido que los convivientes acuerden que se les apliquen las normas del régimen de gananciales, aunque quizás sea más conveniente que reproduzcan todos los artículos del Código Civil en esta materia, teniendo el cuidado de sustituir la referencia a «bienes gananciales» por la de «bienes comunes». Por otra parte, hay que tener en cuenta que, en las parejas no casadas existentes en las regiones que no tienen Derecho foral o especial, el pacto ocupa un lugar primordial en su régimen jurídico, lo que abona la validez del acuerdo que estamos estudiando.
Las posibles contradicciones entre los argumentos a favor y en contra de la validez del pacto que estamos analizando podrían superarse llegando a la siguiente conclusión: los bienes adquiridos por los convivientes no casados no serán bienes gananciales, porque sólo son bienes gananciales los adquiridos por los cónyuges durante la plena vigencia del régimen (arts. 1344 y 1347 CC). Como veremos más adelante, aunque se les denomine «bienes gananciales», en puridad no son gananciales los bienes adquiridos durante la vigencia de la comunidad postganancial (v.gr., bienes adquiridos por la inversión de fondos gananciales). Pero los convivientes podrán pactar que los bienes que adquieran, aunque no sean bienes gananciales, serán bienes comunes (arts. 392 y ss. CC) a los que se aplicarán las reglas establecidas en los arts. 1344 y ss. CC.
La RDGRN 7 febrero 2013 (RJ 2013, 2908) estudió el supuesto que hemos planteado. Una pareja no casada e inscrita en el Registro de Parejas de Hecho de la Junta de Andalucía pactó en escritura pública en 2011 su sometimiento al régimen de gananciales, escritura pública que fue inscrita también en el mencionado Registro de Parejas de Hecho. Al realizar en 2012 una aportación de inmueble a la sociedad de gananciales, el registrador denegó la inscripción en el Registro de la Propiedad. La DGRN confirmó la nota del registrador, pero realizó argumentaciones muy interesantes al respecto, como la siguiente: «la Ley 5/2002, de 16 diciembre, sobre Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de Andalucía, permite todo tipo de pactos expresos entre los convivientes para regular su régimen económico. Mediante pacto expreso se puede admitir la posibilidad de que los convivientes valiéndose de los medios de transmisión ordinarios –sea permuta, donación, sociedad civil o incluso irregular–, puedan conseguir que todos o parte de los bienes de titularidad de uno de ellos lleguen a pertenecer a ambos “ pro indivisoˮ, sujetándose a las normas generales de la comunidad ordinaria y de las normas de la contratación. Junto a lo anterior es evidente que en el momento de adquirir un bien o derecho concreto puede adquirirse en comunidad por ambos convivientes, versando dichos pactos sobre bienes o derechos concretos. Cabe una comunidad de bienes entre los convivientes, si queda acreditado que tenían una inequívoca voluntad de hacer común la vivienda. De no acreditarse el pacto expreso o tácito de constitución de una comunidad, deviene obligado concluir su inexistencia. A falta de pacto expreso, las participaciones en esa comunidad serán por partes iguales». Pero esa amplia posibilidad de pacto no supone que los convivientes puedan estar sometidos al régimen de gananciales: «no cabe aplicar el régimen económico matrimonial a quienes excluyen el matrimonio y, en consecuencia, no se pueden aplicar a la unión de hecho preceptos matrimoniales de la sociedad de gananciales». Por otra parte, «el Registro de Parejas de Hecho es un Registro administrativo y por tanto su contenido no perjudica a tercero».
En conclusión, la DGRN llegó a una conclusión cercana a la que proponemos: entre los convivientes pueden aplicarse con plenitud los pactos que hayan podido celebrar, entre ellos la adquisición de bienes en régimen de comunidad con alcance semejante a los bienes gananciales, pero sin tratarse realmente de bienes gananciales. Esos pactos sólo tienen efectos inter partes y no tienen efectos frente a terceros.
1
Ragel Sánchez, L. F., Tratado de Derecho de la Familia, t. IV, Aranzadi, Cizur Menor, 2017, pgs. 671 a 702. Sobre este tema puede consultarse Cossío Corral, A., «La sociedad de gananciales», en la obra Tratado práctico y crítico de Derecho civil, tomo 50, vol. I, Instituto Nacional de Estudios Jurídicos, Madrid, 1963, pgs. 5 a 41.
2
En el mismo sentido se pronunció la RDGRN 20 febrero 2014 (RJ 2014, 1790).
3
En un supuesto en que el marido adquirente de una finca, en la escritura pública de compraventa otorgada en Valladolid, manifestó estar casado en régimen de separación de bienes, indicando el nombre de su consorte, el registrador suspendió la inscripción por no haberse justificado la inscripción en el Registro Civil del régimen económico matrimonial del comprador. Sin embargo, la RDGRN 19 noviembre 2003 (RJ 2004, 222) dio la razón al notario autorizante, pues «basta la sola consideración de que el régimen de separación puede regir por Ley, no por pacto, en cuyo caso no cabe exigir la constancia previa en el Registro Civil, para desvirtuar el defecto alegado; todo ello sin perjuicio de lo previsto en el art. 127 RH».
4
Así lo recoge Rams Albesa, J. J., La sociedad de gananciales, Tecnos, Madrid, 1992, pg. 197, nota 7.
5
Rams Albesa, J. J., ob. cit., pg. 18.
6
Manresa Navarro, J. M., Comentarios al Código Civil, t. IX, Reus, Madrid, 1930, pgs. 80 y 81.
7
Manresa Navarro, J. M., ob. cit., pg. 477. La distinción fue también percibida por Isábal y Bada, M. («Sociedad de gananciales», Enciclopedia Jurídica Española, t. XVIII, Seix, Barcelona, 1950, pgs. 894 y 895, nota 4) cuando manifestaba que «hay en esto cierto juego de palabras, porque una cosa es que lo comprado durante el matrimonio se entienda adquirido para la sociedad legal de gananciales y otra muy distinta, según la jurisprudencia, que hasta la disolución de la sociedad no pueda determinarse la existencia o no de bienes partibles en concepto de gananciales».
8
Lacruz Berdejo, J. L., El matrimonio y su economía, Bosch, Barcelona, 1963, pg. 477.
9
Peña Bernaldo de Quirós, M., Comentario del Código civil, Ministerio de Justicia, Madrid, 1993, pgs. 632 y ss.; en concreto, pg. 633.
10
Peña Bernaldo de Quirós, M., ob. cit., pg. 645.
11
Aunque Rams Albesa, J. J. (ob. cit., pg. 22) piensa que el texto del art. 1344 no llega a ofrecer una idea funcional, para averiguar el porqué de los bienes comunes durante la vigencia del régimen.
12
Rams Albesa, J. J., ob. cit., pg. 24.
13
Peña Bernaldo de Quirós, M., ob. cit., pg. 634.
14
En un caso en el que la sociedad de gananciales estaba disuelta pero no liquidada, el TS admitió la validez de la adjudicación en pago de bienes gananciales a un acreedor del marido, efectuada por los herederos de éste puesto que la viuda había renunciado a recibir su parte, supuesto en el que no hacía falta realizar un inventario.
15
RDGRN 12 diciembre 2014 (RJ 2015, 144).
16
Se oponen a esta posibilidad Albaladejo García, M. (Curso de Derecho civil, t. IV: Derecho de familia, Bosch, Barcelona, 1982, pg. 168), Santos Briz, J. (Derecho civil. Teoría y práctica, t. V: Derecho de familia, Editorial Revista Derecho Privado, Madrid, 1982, pg. 226) y De la Cámara Álvarez, M. (Estudios de Derecho mercantil, vol. I, Edersa, Jaén, 1977, pg. 92).
17
Rebolledo Varela, A. L. (Comentarios al Código Civil, dirigidos por R. Bercovitz, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, pgs. 9497 y ss., en concreto, pg. 9497), en materia de naturaleza jurídica de la sociedad de gananciales, se remite a nuestra exposición efectuada en Ragel Sánchez, L. F., Tratado de Derecho de la Familia..., cit., pgs. 669 y ss.
18
Lacruz Berdejo, J. L., En torno a la naturaleza jurídica..., cit., pg. 550.
19
Podemos citar a Masse, L. (Caractère juridique de la communauté entre époux dans ses précédents historiques, thèse, Paris, 1902), Messineo, F. (La natura giuridica della comunione coniugale dei beni, Roma, 1920) y Carbonnier, J. (Le régimen matrimonial. Sa nature juridique sous le rapport des notions de societé et d’association, thèse, Bordeaux, 1932).
20
Castán Tobeñas, J. («Dogmática de la sociedad de gananciales. Efectos de la renuncia efectuada por uno de los cónyuges o sus herederos», RGLJ, 1929, pgs. 226 y ss.), Roca Sastre, R. M. («La comunidad de gananciales. Destino de los bienes en caso de renuncia», RCDI, 1930, pgs. 161 y ss.), Hernández Ros, R. («Naturaleza jurídica de la comunidad conyugal. Administración y poder de disposición: ¿cuándo se transfieren a la mujer?», RDP, 1943, pgs. 507 y ss.).
21
Debidas a la pluma de Lacruz Berdejo, J. L., En torno a la naturaleza jurídica..., cit.
22
Blanquer Uberos, R. («La idea de comunidad en la sociedad de gananciales. Alcance, modalidades y excepciones», AAMN, t. XXV, pgs. 49 y ss.), Echevarría Echevarría, S. («Sobre la naturaleza jurídica de la sociedad de gananciales», RDN, julio/diciembre 1983, pgs. 341 y ss.) y Vallet de Goytisolo, J. («En torno de la naturaleza de la sociedad de gananciales. Reflexiones que continúan otras de José Luis Lacruz en 1950», Estudios de Derecho civil en homenaje al profesor Dr. José Luis Lacruz Berdejo , vol. 1.º, J. M. Bosch, Barcelona, 1992, pgs. 809 y ss.).
23
Cfr. Herrero García, M. J. (ob. cit., pgs. 121 y ss.) y Gómez Laplaza, M. C. (De los bienes parafernales, cit., pgs. 179 y ss.).
24
García Goyena, F., ob. cit., pg. 715.
25
Mucius Scaevola (ob. cit., t. XXII, pg. 305), Castán Tobeñas, J. (Dogmática..., cit., pg. 229, nota 3), García-Granero, J. (ob. cit., pg. 508), Puig Peña, F. (ob. cit., t. II, pgs. 290 y 291) y Cossío Corral, A. (ob. cit., pg. 776).
26
En análogos términos, puede examinarse la RDGRN 8 julio 1933, que no se refería a la comunidad matrimonial sino a la comunidad de tipo germánico, en general.
27
Defendida por Guilarte Gutiérrez, V., «La naturaleza actual de la sociedad de gananciales», ADC, 1992, pgs. 875 y ss.
28
SSTS 4 febrero 1988 (RJ 1988, 10354), 1 septiembre 2000 (RJ 2000, 6479), 17 junio 2003 (RJ 2003, 5644) y 8 febrero 2007 (RJ 2007, 1488).
29
Sobre esta teoría, cfr. Cornu, G., Les régimes matrimoniaux, Presses Universitaires de France, Thèmis, Paris, 1981, pg. 279.
30
Sobre este particular, véase Corsi, F., Il regime patrimoniale della famiglia, en el Trattato di diritto civile e commerciale, de Cicu, A., y Messineo, F., vol. VI, t. I, secc. 1, Giuffrè, Milano, 1979, pg. 60, nota 21.
31
Burón García, G. (ob. cit., pg. 471), Valverde Valverde, C. (ob. cit., pgs. 277 y 278) y Manresa Navarro, J. M. (ob. cit., pg. 14).
32
La esposa había aceptado una herencia con licencia del marido. A consecuencia de las deudas hereditarias se habían embargado algunos bienes gananciales, interponiendo el marido una tercería de dominio para alzar el embargo, que fue rechazada.
33
Citado así por Lacruz Berdejo, J.L., En torno a la naturaleza jurídica..., cit., pgs. 514 a 516.
34
Lacruz Berdejo, J. L., En torno a la naturaleza jurídica..., cit., pg. 517.
35
Patarin, J., y Morin, G., La réforme des régimes matrimoniaux, t. I, Repertoire du notariat Defrenois, Paris, 1974, pg. 98.
36
Valverde Valverde, C., ob. cit., pg. 370.
37
Royo Martínez, M., Derecho de familia, Editorial Edelce, Sevilla, 1949, pgs. 197 a 201.
38
Cossío Corral, A., ob. cit., pgs. 33 y 34.
39
Cossío Corral, A., ob. cit., pgs. 38 y 39.
40
Cossío Corral, A., ob. cit., pg. 41.
41
Cornu, G., ob. cit., pgs. 280 a 282.
42
Colomer, A., Droit civil: régimes matrimoniaux, t. I, Litec, Paris, 1974, pg. 98.
43
Peña Bernaldo de Quirós, M., ob. cit., pg. 633.
44
SSTS 27 enero 1997 (RJ 1997, 143), 28 noviembre 1997 (RJ 1997, 8431) y 25 octubre 1999 (RJ 1999, 7624).
45
Según la STS 27 enero 1997 (RJ 1997, 142), «este elemento o requisito del lucro junto al personal de la affectio societatis constituyen los que normalmente configuran la existencia de cualquier sociedad, ya civil, ya mercantil, hasta el punto en que la desaparición de la indicada affectio representa uno de los principales factores que predeterminan la extinción de la sociedad, y que en el aspecto externo se manifiesta por la voluntad exteriorizada de uno o varios socios de poner fin a la duración de la sociedad, siempre y cuando ésta no hubiera sido constituida por una duración determinada».
46
Blasco Gascó, F. P., Derecho de obligaciones y contratos, coordinado por Valpuesta Fernández, R., y Verdera Server, R., Tirant lo Blanch, Valencia, 2001, pg. 502.
47
Lacruz Berdejo, J. L., Elementos de Derecho civil, t. II, vol. 3: Contratos y cuasicontratos, Bosch, Barcelona, 1986, pg. 391.
48
En algunos supuestos se ha indicado que la aplicación de las reglas de la sociedad sólo se produce cuando lo hayan acordado las partes [ STS 6 noviembre 1991 (RJ 1991, 7937)] y la STS 5 febrero 1998 (RJ 1998, 407) aludió a la doctrina jurisprudencial, que se inicia con la de fecha 18 noviembre 1927, según la cual deberán aplicarse las normas que regulan la comunidad de bienes. Sin embargo, las SSTS 12 julio 1996 (RJ 1996, 5885), 31 julio 1997 (RJ 1997, 5619), 14 noviembre 1997 (RJ 1997, 8124) y 24 octubre 2000 (RJ 2000, 8812) aplicaron a las sociedades irregulares las normas sobre disolución de la sociedad civil.
49
Que establecía: «La sociedad de gananciales se regirá por las reglas del contrato de sociedad en todo aquello en que no se oponga a lo expresamente determinado por este capítulo».
50
García de Valdeavellano y Arcimís L., «La comunidad patrimonial de la familia en el Derecho español medieval», Estudios medievales de Derecho privado, Universidad Sevilla, Sevilla, 1977, pgs. 295 y ss.; en concreto, pgs. 304 y 305.
51
Puede consultarse la exposición realizada por Wolff, M., El matrimonio, Tratado de Derecho civil, de Enneccerus, L., Kipp, T., y Wolff, M., vol. I, t. IV, traducción de Pérez González, B., y Alguer Mico, J., Estudios de Pérez González, B., y Castán Tobeñas, J., Bosch, Barcelona, 1979, pgs. 436 y 437.
52
Sobre este tema, cfr. García-Granero Fernández, J., ob. cit., pg. 230.
53
Castán Tobeñas, J. (Dogmática..., cit., pg. 234), Hernández Ros, R. (ob. cit., pg. 512), García-Granero, J. (ob. cit., pg. 510), Lacruz Berdejo, J. L. (En torno a la naturaleza jurídica..., cit., pg. 525), De Castro y Bravo, F. (Temas de Derecho civil, Madrid, 1972, pg. 65), Peña Bernaldo de Quirós, M. («Acerca del artículo 1364 de Código civil. Exclusión de la sociedad de gananciales. Renuncia a la sociedad de gananciales», AAMN, t. XXI, pgs. 355 y ss.; en concreto, pg. 377), Ruiz Gallardón, J. M. («El embargo de bienes gananciales», en la obra colectiva Estudios de Derecho privado, vol. II, Madrid, 1965, pgs. 321 y ss.; en concreto, pg. 331), Espín Cánovas, D. (Manual de Derecho civil español, vol. IV: Familia, Edersa, Madrid, 1981, pgs. 208 y 209), Albaladejo García, M. (Curso de Derecho civil, t. IV: Derecho de familia, Bosch, Barcelona, 1982, pg. 68), Giménez Duart, T. («La gestión de la comunidad de gananciales», ADC, 1982, pgs. 571 y ss.; en concreto, pg. 579) y De los Mozos de los Mozos, J. L. («La nueva sociedad de gananciales», RDN, julio/diciembre 1982, pgs. 189 y ss.; en concreto, pgs. 258 a 260).
54
Para Blanquer Uberos, R. («Reflexiones acerca de la influencia del régimen de gananciales en la capacidad y responsabilidad de cada cónyuge», RDN, julio/diciembre 1981, pgs. 7 y ss., en concreto, pgs. 26 y 27), la teoría de la comunidad en mano común es atractiva «pero la construcción es excesiva, en cuanto de ella resulta como efecto la calificación de ganancialidad, la existencia en todo caso de una cotitularidad entre los cónyuges». En opinión de Garrido Cerdá, E. («Derechos de un cónyuge sobre los bienes del otro», AAMN, t. XXV, pgs. 143 y ss.; en concreto, pg. 147), tras la reforma de 1981, el Código civil sigue sin ostentar esa claridad que hubiera sido de desear en el tema de la naturaleza jurídica de la sociedad de gananciales. Según Echevarría Echevarría, S. («Sociedad de gananciales, ganancialidad, bienes gananciales y ganancias», RDN, abril/junio 1982, pgs. 7 y ss.; en concreto, pg. 10), la reforma no parece haber modificado la naturaleza jurídica de la sociedad de gananciales, que sigue siendo la misma.
55
Echevarría Echevarría, S. (Sociedad de gananciales..., cit., pgs. 12 y 13) sostiene que «la sociedad de gananciales no es una comunidad, desde su nacimiento, ni en sentido directo ni en un sentido indirecto». Es un ente vivo, una masa de bienes en movimiento, con un activo y un pasivo. En una obra posterior, este autor ha manifestado que «todas las teorías sobre la naturaleza jurídica de la sociedad de gananciales parten de la existencia de un patrimonio separado e independiente de los de los esposos, y por tanto aceptan la comunicación inicial e instantánea de toda adquisición; lo cual supone admitir que toda adquisición es ganancia o beneficio desde el principio, confundiendo bienes gananciales y ganancias e ignorando la existencia de pasivo o cargas que impiden la fijación o determinación de los beneficios» (Sobre la naturaleza jurídica..., cit., pg. 395).
56
La lista de autores sería interminable, por lo que nos limitamos a citar a Lacruz Berdejo, J. L. (En torno a la naturaleza jurídica..., cit., pg. 544) y a Roca Sastre, R. M. (Derecho hipotecario, t. III, Bosch, Barcelona, 1977, pg. 917). En contra se manifiesta Cabrera Hernández, J. M. («Algunas notas sobre los nuevos artículos 1315 a 1324 del Código civil», RGLJ, 1982, pgs. 133 y ss.; en concreto, pg. 147): «no cabe una transmisión de un bien común determinado sobre el que el transmitente no tiene ningún derecho actual, sino sólo una titularidad en mano común, es decir, restringida por otra titularidad igual y que sólo se concretará al disolverse la sociedad conyugal. Lo que sí podrá transmitir, bien al esposo, bien a otra persona, es su cuota en la sociedad conyugal, cuota que recaerá sobre bienes en el momento de extinguirse el matrimonio».
57
Lacruz Berdejo, J. L., El matrimonio y su economía, cit., pg. 486.
58
Lacruz Berdejo, J. L., En torno a la naturaleza jurídica..., cit., pgs. 547 y 548.
59
Pérez González, B., y Castán Tobeñas, J., Estudios en el Tratado de Derecho civil, de Enneccerus, L., Kipp, T., y Wolff, M., ob. cit., pgs. 441 y 442.
60
Castán Tobeñas, J., Derecho civil español común y foral, t. V, vol. 1.º: Derecho de familia; puesta al día por García Cantero, G.; Reus, Madrid, 1983, pg. 368.
61
Lacruz Berdejo, J. L., En torno a la naturaleza jurídica..., cit., pg. 548.
62
Blanquer Uberos, R., «Acerca de la sociedad de gananciales, la responsabilidad patrimonial y la relación obligatoria», AAMN, t. XIX, pgs. 193 y ss.; en concreto, pg. 221.
63
Oppo, G. («Responsabilità patrimoniale e nuevo diritto di famiglia», RDC, 1976, parte 1.ª, pgs. 105 y ss.; en concreto, pg. 113), De Paola, V., y Macri, A. (Il nuevo regime patrimoniale della famiglia, Giuffré, Milano, 1978, pgs. 87 y ss.), De Cupis, A. (Istituzioni di diritto privato, Giuffrè, Milano, 1980, pg. 150) y Guccione, C. («Spunti in tema di comunione legale e responsabilità patrimoniale verso gli istituti di credito», DFDP, 1983, n.º 3, pgs. 778 y ss.; en concreto, pg. 778).
64
De Castro y Bravo, F. (Temas..., cit., pg. 65) y Peña Bernaldo de Quirós, M. (Acerca..., cit., pg. 377).
65
Messineo, F., Manuale di diritto civile e commerciale, vol. II, Giuffrè, Milano, 1965, pg. 124.
66
Falzea, A. («Il dovere di contribuzione nel regimen patrimoniale della famiglia», RDC, 1977, parte 1.ª, pgs. 609 y ss.; en concreto, pg. 626), Corsi, F. (ob. cit., pg. 59) y Trabucchi, A. (Istituzioni di diritto civile, Cedam, Padova, 1983, pg. 287).
67
El TS admitió la validez de la adjudicación de unas acciones de una sociedad anónima a favor de la esposa a consecuencia de la liquidación de la sociedad de gananciales, a pesar de que existía una cláusula estatutaria que restringía la libre transmisibilidad de las acciones.
68
Díez-Picazo Ponce de León, L. (Estudios sobre la jurisprudencia civil, t. III, Tecnos, Madrid, 1976, pg. 108), que opina que la adjudicación liquidatoria de la sociedad de gananciales no es un acto dispositivo o traslativo, sino un acto meramente declarativo.
69
Se inclinan por esta adscripción las SSTS 12 junio 1990 (RJ 1990, 4754), 4 marzo 1994 (RJ 1994, 1652), 29 abril 1994 (RJ 1994, 2945), 10 noviembre 1997 (RJ 1997, 7892), 1 septiembre 2000 (RJ 2000, 6479) y 10 junio 2004 (RJ 2004, 3823).
70
RRDGRN 17 noviembre 1917, 12 mayo 1924 y 2 febrero 1983 (RJ 1983, 1088).
71
RRDGRN 13 septiembre 1922 y 5 mayo 1932 (RJ 1932, 1041).
72
La RDGRN 19 octubre 1927 (JC, t. 177, 101) señaló que la sociedad de gananciales «funciona como una masa patrimonial afecta a fines peculiares del matrimonio».
73
La DGRN denegó la inscripción de una hipoteca constituida por el cónyuge viudo y por su hijo sobre una finca que fue ganancial, sin haber precedido la liquidación de la sociedad de gananciales con el argumento de que no debe autorizarse indefinidamente la subsistencia de una situación registral indeterminada.
74
La DGRN rechazó que pudiera inscribirse la venta, efectuada por el marido a favor de la mujer, de la participación que como ganancial le pertenece en la finca, aunque sí sería inscribible la venta de un bien ganancial realizada por ambos esposos a uno solo, que pagaría con dinero privativo, puesto que así lo permite el principio de subrogación real.
75
Entre otras muchas, pueden consultarse las RRDGRN 10 enero 1994 (RJ 1994, 234), 25 noviembre 2004 (RJ 2004, 8154), 30 enero 2006 (RJ 2006, 3910), 4 abril 2006, 19 junio 2010 (RJ 2010, 3758), 17 agosto 2010 (RJ 2010, 5009), 4 octubre 2012 (RJ 2012, 10966), 13 julio 2015 (RJ 2015, 4038), 13 mayo 2016 (RJ 2016, 3025) y 16 febrero 2017 (RJ 2017, 722).
76
Como recordaban Pérez González, B., y Castán Tobeñas, J., Estudios en el Tratado de Derecho civil, de Enneccerus, L., Kipp, T., y Wolff, M., ob. cit., pg. 440.
77
Ya expusimos esta opinión en Ragel Sánchez, L.F., Estudio legislativo y jurisprudencial de Derecho civil. Familia, Dykinson, Madrid, 2001, pg. 283.
78
Benavente Moreda, P. (Naturaleza de la sociedad de gananciales. Legitimación individual de los cónyuges, Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España. Centro de Estudios Registrales, Madrid, 1993) atribuye doble carácter a la sociedad de gananciales, aunque en un sentido distinto al que nosotros hemos perfilado. Para esta autora, en la esfera o ámbito interno, existe una auténtica mancomunidad, sin atribución de cuotas ni facultad para pedir la división; pero en la proyección externa, se manifiesta como una auténtica sociedad civil, sin personalidad jurídica.
79
Tena Piazuelo, I., La caracterización de la sociedad civil y su diferencia con la comunidad de bienes, Tirant lo Blanch, Valencia, 1997, pg. 121.
80
La STS 24 julio 1993 (RJ 1993, 6479) señaló al respecto: «Las comunidades de bienes suponen la existencia de una propiedad en común y "pro indiviso", perteneciente a varias personas (art. 392 CC), lo que se traduce en su mantenimiento y simple aprovechamiento plural. En cambio, las sociedades civiles, aparte de la existencia de un patrimonio comunitario, éste se aporta al tráfico comercial, ya que la voluntad societaria se orienta a este fin principal y directo para obtener ganancias y lucros comunes, partibles y divisibles y, consecuentemente, lo mismo sucede con las pérdidas».
81
La STS 10 junio 2004 (RJ 2004, 3823) declaró que los cónyuges, que se regían por el régimen de gananciales al haber contraído matrimonio en Valencia en 1940, mantuvieron ese régimen económico pese a haber trasladado su residencia a Palma de Mallorca, donde falleció la esposa. En el mismo sentido, la STS 7 junio 2007 (RJ 2007, 3420) estimó que el marido, nacido en un pueblo de Granada en 1941 y que se trasladó a vivir a Barcelona en 1959, donde contrajo matrimonio en 1970, no había adquirido la vecindad civil catalana cuando se casó, puesto que alcanzó la mayoría de edad en 1962 y en el momento de la boda aún no se habían cumplido los diez años de residencia continuada y con plena capacidad de obrar que son necesarios para adquirir la nueva vecindad. En consecuencia, conforme a la legislación imperante en el momento de contraer matrimonio, el régimen económico del matrimonio era el de la sociedad de gananciales, que no fue alterado por capitulaciones matrimoniales otorgadas por los cónyuges.
82
Peña Bernaldo de Quirós, M., ob. cit., pg. 637.
83
Los cónyuges pactaron que se harían comunes los bienes adquiridos y las deudas contraídas por cualquiera de ellos desde el momento de la celebración del matrimonio o sea, mientras rigió entre ellos la separación de bienes, otorgándose mutuos poderes para llevar a cabo la comunicación de los bienes que ha habían adquirido. Después de haberse disuelto el matrimonio y el régimen de gananciales por divorcio, un ex cónyuge utilizó el poder conferido, trató realizar un negocio de aportación e inscribir en el Registro de la Propiedad como ganancial un bien adquirido por el otro ex cónyuge durante el período en que regía la separación de bienes, para añadirlo a los bienes gananciales que estaban pendientes de liquidación. La DGRN confirmó la denegación de la inscripción realizada por el registrador pues el poder utilizado había quedado revocado en virtud de lo dispuesto en el art. 102.2 CC, aunque se hubiera pactado expresamente su irrevocabilidad.
84
Rebolledo (Comentarios al Código Civil, dirigidos por R. Bercovitz, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, pg. 9500) da por buena esta decisión, sin objetarla.
85
Rebolledo, Comentarios..., cit., pg. 9500.
86
La inscripción en el Registro Civil de la modificación del régimen económico será exigible a partir del 30 de junio de 2018, fecha de la entrada en vigor de la Ley del Registro Civil de 2011, a tenor de lo dispuesto en la Disposición Final décima de la Ley 4/2017, de 28 de junio, de modificación de la Ley de Jurisdicción Voluntaria.
87
Así se pronuncia Moralejo Imbernón, N., Comentarios al Código Civil, dirigidos por R. Bercovitz, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, pg. 9402.
88
La inscripción en el Registro Civil de la modificación del régimen económico será exigible a partir del 30 de junio de 2018, fecha de la entrada en vigor de la Ley del Registro Civil de 2011, a tenor de lo dispuesto en la Disposición Final décima de la Ley 4/2017, de 28 de junio, de modificación de la Ley de Jurisdicción Voluntaria.
89
Peña Bernaldo de Quirós, M., ob. cit., pg. 636.
90
Serrano Monforte, M., ob. cit., pg. 233.
91
SSTS 13 junio 1986 (RJ 1986, 3547), 17 junio 1988 (RJ 1988, 5113), 23 diciembre 1992 (RJ 1992, 10653), 27 enero 1998 (RJ 1998, 110), 14 marzo 1998 (RJ 1998, 1567), 24 abril 1999 (RJ 1999, 2826), 11 octubre 1999 (RJ 1999, 7324), 26 abril 2000 (RJ 2000, 3230), 4 diciembre 2002 (RJ 2002, 10423) y 23 febrero 2007 (RJ 2007, 656).
92
SSTS 26 abril 2000 (RJ 2000, 3230), 23 febrero 2007 (RJ 2007, 656) y 6 noviembre 2013 (RJ 2013, 7078).
93
Comentada por García-Ripoll Montijano, M., CCJC Familia y Sucesiones, dirigido por Bercovitz Rodríguez-Cano, R., Civitas, Cizur Menor, 2009, pgs. 571 y ss.
94
SSTS 17 junio 1988 (RJ 1988, 5113), 23 diciembre 1992 (RJ 1992, 10717), 27 enero 1998 (RJ 1998, 110) y 11 octubre 1999 (RJ 1999, 7324).