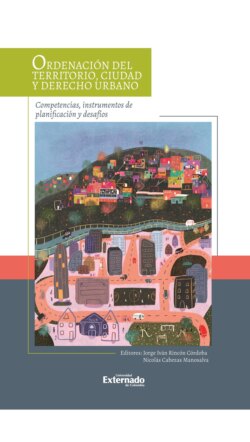Читать книгу Ordenación del territorio, ciudad y derecho urbano: competencias, instrumentos de planificación y desafíos - Varios autores - Страница 34
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.1. LOS INSTRUMENTOS A LOS QUE SE SOMETE EL POT
ОглавлениеAunque, como quedó visto, la proclamación constitucional del principio y de la garantía constitucional de la autonomía de las entidades territoriales representa la exclusión de las relaciones de subordinación como criterio general de relacionamiento entre la Nación y las autoridades locales, ello no supone una equiparación de los intereses territoriales y nacionales en todos los casos. No todo está llamado a ser objeto de una concertación en pie de igualdad. De manera eventual la confluencia en el territorio local de algunos intereses nacionales o departamentales distintos a los locales puede dar lugar a que se reconozca por el legislador la primacía de aquellos sobre estos. Ello se traduce en la preponderancia sobre el POT del instrumento administrativo que envuelve y desarrolla el interés supralocal prevalente. Se tratará, por tanto, de un instrumento administrativo al cual el POT debe someterse.
En estos eventos, en todo caso, la legitimación de dicha determinación del legislador presupone que se esté ante intereses públicos superiores, provistos de una magnitud o entidad tal que justifiquen la restricción que por esta vía se impone a la autonomía local. En últimas, como ha sido destacado por la Corte Constitucional, la constitucionalidad de esta clase de limitaciones a la autonomía territorial dependerá de las competencias o funciones que se restringen, del grado de condicionamiento que se les impone y del peso de las razones sobre las cuales se sustentan123.
La legislación de ordenación del territorio ha denominado a estos instrumentos prevalentes “determinantes del POT”. Previstos inicialmente por el artículo 10 LDU para un puñado de asuntos (medio ambiente, protección del patrimonio histórico cultural, prevención de riesgos, infraestructura de transporte y de servicios públicos domiciliarios y asuntos metropolitanos), su número ha ido creciendo progresivamente de la mano de una legislación sectorial cada vez más consciente de la importancia y carácter estratégico de esta figura.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 10 LDU, los determinantes “constituyen normas de superior jerarquía” y como tal deben ser tenidos en cuenta forzosamente por el POT, so pena de su invalidez124. Según ha remarcado el Consejo de Estado, representan “aspectos de interés social y general para la sociedad colombiana”125 y su consagración “no hace más que explicitar la primacía de la voluntad del legislador y la consecuente relación de subordinación a ésta, así como la coordinación y previsión o planeación que el ordenamiento jurídico, en especial el precitado artículo 10, le impone a los municipios y distritos para la elaboración de sus respectivos planes de ordenamiento territorial”126. Ellos suponen, entonces, el ejercicio del poder legal de delimitación del ámbito de las competencias de las entidades territoriales y de fijación de criterios relevantes para su ejercicio (art. 287 CP). En consecuencia, solo la ley pueda reconocer que un determinado instrumento administrativo concebido para la promoción, garantía y tutela de un interés supramunicipal específico tenga la calidad de determinante del POT127.
Conforme a su construcción legal, los determinantes engloban decisiones de distinto rango (políticas, directrices, reglamentos, resoluciones, etc.), contenido (normas, planes, instrucciones, proyectos, programas y medidas) y origen (Nación y departamentos), que envuelven intereses colectivos o institucionales de escala supralocal128. Su reconocimiento por el legislador permite garantizar la alineación y coherencia de las actuaciones de las distintas autoridades implicadas en la ordenación del territorio o a cargo de competencias con repercusiones territoriales importantes129. Y, a la par que reflejan el carácter eminentemente concurrencial de este ámbito130, evidencian que la competencia urbanística otorgada a los municipios por la misma Constitución “no puede truncar el desarrollo de empresas de interés más amplio”131. Son, en rigor, una figura óptima para canalizar relaciones de coordinación, en los términos en que ello fue expuesto con anterioridad (i. e., expedición unilateral de criterios vinculantes en ejercicio de una facultad legal).
Como se mencionó líneas atrás, inicialmente el artículo 10 LDU calificó como determinantes del POT a un reducido grupo de instrumentos y decisiones emanados del ejercicio de competencias ligadas a intereses de nítida trascendencia supramunicipal, en relación con los cuales la necesidad de coordinación es manifiesta. Originalmente el legislador atribuyó el título de determinantes del POT a las directrices, normas, políticas, reglamentos, planes y demás instrumentos administrativos relacionados con la conservación y protección del medio ambiente, los recursos naturales y la prevención de amenazas y riesgos naturales (num. 1); a las políticas, directrices y regulaciones sobre conservación, preservación y uso de las áreas e inmuebles considerados como patrimonio cultural de la Nación y de los departamentos, incluyendo el histórico, artístico y arquitectónico, de conformidad con la legislación correspondiente (num. 2); a las decisiones relativas al señalamiento y localización de las infraestructuras básicas en materia de infraestructura de la red vial nacional y regional, puertos y aeropuertos, sistemas de abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía; a las directrices de ordenamientos para sus áreas de influencia (num. 3); y a los componentes de ordenamiento territorial de los planes integrales de desarrollo metropolitano, en cuanto se refieran a hechos metropolitanos, así como a las normas generales que establezcan los objetivos y criterios definidos por las áreas metropolitanas en los asuntos de ordenamiento del territorio municipal, de conformidad con lo dispuesto por la legislación vigente132 (num. 4).
No obstante, lo limitado del listado original de determinantes y la importancia estratégica de esta figura para el desarrollo de proyectos de interés supralocal ha llevado a que en estos últimos años se haya ampliado el número de determinantes señalados por la ley. Así por ejemplo, y en relación con la necesidad de tomar en consideración las decisiones de la Nación sobre el uso del suelo rural con fines agrícolas, el artículo 3.º de la Ley 1551 de 2012 (“por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”) establece en su numeral 9 que es función de los entes locales formular y adoptar los planes de ordenamiento territorial “teniendo en cuenta los instrumentos definidos por la UPRA para el ordenamiento y el uso eficiente del suelo rural”133. La Ley 1523 de 2012 (“por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgos de Desastres y se dictan otras disposiciones”) contiene también disposiciones de esta clase. Lo previsto en su artículo 41, en virtud del cual se dispone que los organismos nacionales, regionales, departamentales, distritales y municipales de planificación deben seguir las orientaciones y directrices señaladas en el Plan Nacional de Gestión del Riesgo y contemplar las disposiciones y recomendaciones específicas sobre la materia, es otro ejemplo de ello. Aunque declarado inexequible por la Corte Constitucional134, lo dispuesto por el artículo 4.º de la Ley 1776 de 2016, que al establecer el régimen jurídico de las ZIDRES habilitó a la UPRA para definir el uso actual y potencial del suelo, ordenar las zonas geográficas de acuerdo con sus características biofísicas, hidrológicas, sus condiciones económicas, sociales y de infraestructura, y definir los lineamientos, criterios y parámetros necesarios, “que deben ser considerados para la elaboración de los Planes, Planes Básicos y Esquemas de Ordenamiento Territorial en las zonas rurales de los municipios”, también ilustra el mismo fenómeno. Igualmente sucede con la Ley 1930 de 2018 (“por medio de la cual se dictan disposiciones para la gestión integral de los páramos en Colombia”), cuyo artículo 9.º confiere el carácter de determinante del POT tanto a la delimitación como al “plan de manejo ambiental” de los páramos declarados por las autoridades respectivas. Lo dispuesto por el artículo 264 de la Ley 1955 de 2019 (por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”) en relación con los “proyectos turísticos especiales” y la ejecución de su infraestructura, que “constituyen determinante de superior jerarquía en los términos del artículo10de la Ley 388 de 1997”, se suma a este bloque de normas.
La tendencia a la expansión de los determinantes del POT también evidencia casos de problemática ambigüedad y falta de técnica por parte del legislador respecto de si un determinado instrumento tiene o no dicha calidad. Así, por ejemplo, la Ley 1931 de 2018 (“por la cual se establecen directrices para la gestión del cambio climático”) en su artículo 9.º señala que “[l]as autoridades municipales y distritales deberán incorporar dentro de sus planes de desarrollo y planes de ordenamiento territorial, la gestión del cambio climático teniendo como referencia los Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático Territoriales de su departamento y los Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático Sectoriales”; una redacción que siembra la duda sobre si a los instrumentos emanados de los ministerios y departamentos les corresponde o no el carácter de determinantes del POT135. Las implicaciones de esta falta de técnica del legislador no son baladíes, dado que, como se apreciará líneas abajo, solo los determinantes puede ser catalogados “normas de superior jerarquía”. Por ende, solo respecto de ellos el sometimiento por parte del POT es forzoso.
De otro lado, y con miras a consolidar un modelo multinivel de ordenación del territorio que supere la perspectiva puramente localista de la LDU (derivada de la sentencia C-795 de 2000) y ofrezca una visión más integral del territorio, la LOOT ha atribuido a la Nación y a los departamentos nuevas competencias en materia de ordenación del territorio. Como quedó visto, su ejercicio se traduce en la expedición de un conjunto de instrumentos y determinaciones a los que es plausible asimilar en sus efectos a los determinantes del POT. Aunque la LOOT no es expresa en atribuir este calificativo a estas decisiones, no cabe duda de que en aras de asegurar la efectividad del complejo sistema de ordenación del territorio establecido es preciso acordarles un efecto vinculante análogo al de los determinantes previstos por el artículo 10 LDU. Entre las competencias atribuidas a la Nación se destacan las de localizar grandes proyectos de infraestructura, determinar las áreas limitadas en su uso por razones de seguridad y defensa, y definir los lineamientos del proceso de urbanización y sistema de ciudades (art. 29 num. 1). Igualmente se debe resaltar la facultad de los departamentos para establecer directrices y orientaciones para el ordenamiento de la totalidad o porciones específicas de su territorio, definir políticas de asentamientos poblacionales y centros urbanos, y orientar la localización de la infraestructura físico-social con el fin de aprovechar mejor las ventajas competitivas regionales y promover la equidad en el desarrollo municipal (art. 29 num. 2).
La superior jerarquía normativa que se reconoce a los instrumentos administrativos legalmente calificados como determinantes del POT y a los emanados de las instancias supralocales del sistema multinivel de ordenación del territorio no expresa una relación jerárquica o de subordinación del municipio respecto de las autoridades que detentan las competencias para adoptar dichos instrumentos. De un lado, como quedó visto en la primera parte de este escrito, dicha relación es inexistente en asuntos relativos a la ordenación del territorio o materias conexas. De otro, dicha jerarquía resulta característica de un ordenamiento jurídico moderno como el colombiano. Como afirma Guastini, por su complejidad y amplitud es habitual “que las normas que lo componen no estén todas sobre el mismo plano, [sino] que estén jerárquicamente ordenadas”136. En este caso, puesto que la validez del POT se puede ver comprometida si desconoce las normas, los lineamientos, las instrucciones o previsiones de los determinantes, se está ante un supuesto de jerarquía normativa material o sustancial137. Es, pues, una relación estrictamente jurídica, de la cual no pueden derivarse jerarquías políticas ni administrativas138.
Aun cuando, por ser parte de un mismo sub-sistema normativo (el de la ordenación territorial) organizado de manera estratificada, se podría afirmar que los instrumentos adoptados por la Nación y los departamentos en este campo específico se encuentran supraordenados al POT, ello no se podría sostener rigurosamente de los determinantes fijados por el legislador. En relación con estos últimos se presenta apenas la relación de jerarquía jurídica material o sustancial apuntada, en atención a las competencias que se ejercen y a la necesidad de coordinación y cohesión interna de las actuaciones de las distintas organizaciones por medio de las cuales el Estado atiende sus fines.
En todo caso, debido a la inexistencia de una relación de subordinación administrativa o política, no es procedente entender que en un hipotético conflicto entre las disposiciones del POT y el contenido de los determinantes debe razonarse con base en el criterio jerárquico. Esto significa que las eventuales diferencias que surjan entre estos instrumentos deberán resolverse mediante la aplicación del criterio de la competencia. En consecuencia, se tendrá la obligación de estar a lo resuelto por el determinante si, y solo si, este ha sido adoptado en el marco de la competencia específica en cabeza de la autoridad que lo expida. Puesto que la invasión y la usurpación de competencias ajenas están vedadas, no otro puede ser el criterio para la resolución de los eventuales diferendos. Excluir la aplicación del principio de jerarquía supone que de ninguna manera resulta admisible que las decisiones de las instancias superiores, so pretexto de la primacía de sus poderes, tomen determinaciones ultra vires o que desplacen a los niveles inferiores en el ejercicio de sus atribuciones139. No podría entonces validarse que la Nación, al amparo de la superior jerarquía (jurídica) de las políticas que dicta en materia de ordenación del territorio, clasificara el suelo local o pudiera dictar normas urbanísticas concretas para un determinado territorio, por ser esta una atribución propia del POT.
Solo de manera excepcional (y de forma constitucionalmente discutible), por expresa disposición del legislador, los determinantes derivados de los planes de manejo de las áreas protegidas (arts. 5.18 y 31.16 de la Ley 99 de 1993) y de los planes especiales de manejo y protección (PEMP) de bienes de interés cultural (art. 7.º de la Ley 1185 de 2008) suponen una total asunción por la instancia supralocal de la labor de reglamentación de los usos del suelo. Con ello se rompe el postulado atrás expresado, según el cual lo propio de las relaciones de coordinación es la atribución al ente coordinador de un poder de dirección o incidencia sobre la manera como el coordinado ejerce la responsabilidad a su cargo, sin que ello pueda traducirse en el “vaciamiento competencial” del coordinado, ni en el “fortalecimiento competencial” del coordinante140. No obstante, la jurisprudencia que se ha pronunciado al respecto no ha encontrado nada anómalo en ello.
Así se evidencia, por ejemplo, en el auto del 29 de octubre de 2014, por medio del cual la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado resolvió el conflicto positivo de competencias entre el Municipio de Cali y el Ministerio de Cultura, con ocasión de la expedición del PEMP de la Plaza de Toros de Cañaveralejo. Este instrumento contemplaba la modificación de los usos de suelo previstos en el POT para autorizar la construcción de un centro comercial en la zona de parqueaderos y dio lugar a que el Concejo Municipal de la ciudad planteara el conflicto de competencias. Sin detenerse a examinar las particularidades de las relaciones de coordinación en general, ni de esta en particular, con base en el reparto legal efectuado por la Ley 1185 de 2008, la Sala de Consulta concluyó el proceso declarando competente al Ministerio de Cultura “para adoptar los aspectos relativos al uso del suelo, dentro del Plan Especial de Manejo y Protección –PEMP–, que en ejercicio de sus competencias y bajo el principio de coordinación con las autoridades competentes del Municipio de Santiago de Cali, decida adoptar para la Plaza de Toros Cañaveralejo, ubicada en ese municipio, dada la condición de Bien de Interés Cultural de la Nación que tiene dicha Plaza de Toros”141. Aunque se estableció la necesidad de coordinación entre las autoridades implicadas, no se examinó el eventual exceso por parte del legislador al configurar dicha competencia coordinadora en cabeza del Ministerio. En últimas, no se puede desconocer que (i) “la función de reglamentar los usos del suelo asignada a los municipios, es una expresión de la descentralización territorial, y un corolario de la autonomía otorgada por la Constitución a las entidades territoriales”142, ni que (ii) por más amplia que sea la libertad de configuración del legislador en este frente, “no puede anular el contenido específico del principio de autonomía territorial que se manifiesta en la posibilidad de que los municipios reglamenten los usos del suelo dentro de su respectivo territorio”143.