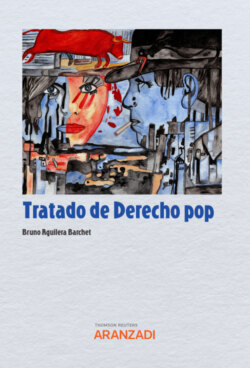Читать книгу Tratado de Derecho pop - Bruno Aguilera Barchet - Страница 47
На сайте Литреса книга снята с продажи.
NO SOLO ILEGAL, SOBRE TODO CONTRARIO A DERECHO
ОглавлениеComo podéis imaginaros, a los políticos les interesa mucho que nos sigamos creyendo eso de que la ley equivale al derecho, porque es bien sabido que a la autoridad le revientan los límites. El problema es que cuando el derecho se deja totalmente en manos de la clase política hay muchas probabilidades de que acabe desapareciendo el «Estado de derecho», con la «molesta» consecuencia que la sociedad puede acabar hundiéndose en el caos y la violencia.
Con un ejemplo lo entenderéis mejor. Viajemos en el tiempo hasta la Barcelona de 1921, cuando esta espléndida ciudad estaba afligida por los enfrentamientos entre anarquistas y pistoleros a sueldo de unos empresarios que rechazaban aceptar las exigencias sindicales dirigidas a aliviar las duras condiciones laborales de la clase obrera, no dudando en sobornar a la policía para anular el combate proletario. Era esta una época convulsa en la que el Derecho era pisoteado y prevalecía la violencia. En el plano literario, el escritor español Eduardo Mendoza hace una espléndida descripción de este ambiente tan convulso en la que probablemente es su mejor novela: La verdad sobre el caso Savolta, publicada en 1975, y cuya lectura os recomiendo vivamente.
En aquel tiempo, la capital de la industriosa Cataluña vivía a «La sombra de la ley», título de una excelente producción española de 2018 dirigida por Dani de la Torre, con Luis Tosar y Michelle Jenner como protagonistas, traducida en inglés como «Gun city», denominación mucho más truculenta que refleja hasta qué punto la Ciudad condal se había convertido en la urbe de los pistoleros de uno y otro bando. Hasta un punto que nos recuerda a la coetánea Chicago de la Ley seca, en la que el capo mafioso Al Capone controlaba la ciudad, sobornando a policías y jueces, en un ambiente corroído y corrupto. Al menos hasta que llegaron Elliot Ness y sus Intocables, brillantemente retratados por Brian de Palma en su película de 1987, coprotagonizada por Kevin Costner, Sean Connery, Robert de Niro y Andy García.
Barcelona, al ser la ciudad más desarrollada económicamente de España, era en cierta medida el símbolo de un país que adolecía de una dolorosa enfermedad: la ausencia de un auténtico Estado de derecho. Así, su sistema jurídico se veía impotente para contrarrestar una oleada cada vez más incontenible de violencia. Como demostró el asesinato en Madrid del propio Presidente del Gobierno Eduardo Dato, el 8 de marzo de 1921, a manos de unos pistoleros anarquistas en represalia por la aprobación de la Ley de fugas.
Imagen 1. Estado del coche en que fue asesinado Eduardo Dato, tras el atentado del 8 de marzo de 1921.
El resultado de aquella impotencia jurídica fue tan desafortunado como predecible: la instauración de la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930). Esto no solo no logró frenar el desastre, sino que lo incrementó, hasta el punto de que la creciente espiral de violencia acabó con un golpe militar que se llevó por delante la Segunda República y provocó una espantosa guerra civil. Si queréis entender cómo se precipitaron todos estos trágicos acontecimientos es ineludible el ensayo del hispanista ingles Gerald Brenan El laberinto español: Antecedentes sociales y politicos de la Guerra civil, publicado en 1943. Un libro imprescindible para comprender los orígenes de este dramático conflicto, que constituye un ominoso ejemplo de lo catastrófico que puede llegar a ser el colapso del Estado de derecho.
La «legislación» aislada, fuera del marco global de un «Estado de derecho», es un instrumento que por sí mismo no permite frenar el caos, la violencia y la destrucción. Cuando políticos corruptos, con una absoluta falta de escrúpulos, cuando no directamente depravados (como Hitler) toman el control del Derecho, lo manipulan, lo subvierten, o lo suspenden, se desencadena el infierno. Cuando los líderes de una sociedad se extralimitan y degradan su sistema jurídico, pueden derrumbarse los cimientos de la sociedad y los conflictos acabar en una guerra. Por eso es tan importante para mí llamar vuestra atención sobre un detalle aparentemente trivial: en nuestras sociedades modernas estamos acostumbrados a identificar el derecho con las leyes. Esto supone, nada más y nada menos, que hemos asumido como normal que el poder controle el derecho, incluso lo manipule, y pueda blandirlo contra nosotros. Porque aceptamos sin discusión que el poder manda y nosotros obedecemos. En realidad, la visión que coloca a la justicia en una posición subalterna bajo la vigilancia y el control de los gobiernos y los parlamentos –que podríamos llamar «legicentrista»– es relativamente reciente y desde luego una visión más que cuestionable del derecho. Una concepción sobrevenida de lo «jurídico», que contrasta con la visión «procesalista» o «jurisprudencialista». La original y verdadera. Esta última no solo es la genuina sino que en mi modesta opinión es la más adecuada para garantizar el libre desarrollo de la convivencia colectiva.
El Talón de Aquiles de la visión «legicentrista» es que quien conquista el poder, controla el derecho. En una democracia, quien gana las elecciones puede cambiar la ley, imponiendo su criterio político frente a la minoría derrotada en la contienda electoral. Así de primeras, eso parece aceptable porque en Occidente, desde la Revolución francesa, la ley es considerada la «expresión de la voluntad general», eso sí, manifestada indirectamente a través de los miembros del Poder legislativo elegidos por el pueblo (democracia representativa). El problema es que, al monopolizar la creación del derecho, el poder se convierte en juez y parte. No solo aplica el derecho, sino que lo crea y lo deroga. Esto significa que la mayoría que conquista el poder puede hacer con la minoría lo que le dé la gana, como dejó bien claro André Laignel un diputado socialista francés cuando al dirigirse a la oposición desde la tribuna de la Asamblea nacional, el 13 de octubre de 1981, afirmó con total desparpajo que su oponente no tenía jurídicamente razón porque estaba políticamente en minoría.
Con la elección de un socialista como Presidente de la República, la izquierda en Francia tomaba el poder por primera vez desde 1958. En plena euforia, las izquierdas arrasaron también en las elecciones legislativas, lo que consolidó absolutamente el poder de Mitterrand, una de cuyas primeras medidas fue la de nacionalizar grandes empresas –aún no había llegado la moda neoliberal de la desregulación y la privatización–. Ante esta medida, la derecha minoritaria, a través del diputado Jean Foyer, optó por defender en la tribuna que la expropiación era contraria a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, pretensión a la que Laignel respondió con su famosa frase: «está Vd. jurídicamente equivocado porque está Vd. políticamente en minoría». Más claro, agua.
El verdadero problema surge cuando la conquista del poder permite imponer las reglas del juego a la minoría, pues la mayoría no tarda en tener la tentación de servirse del derecho y escudarse en él para mantenerse en el poder haciendo de su capa un sayo. Fue sin ir más lejos, el caso de Hitler, quien llega al poder el 30 de enero de 1933, no mediante un golpe de Estado, sino legal y legítimamente, al frente de un gobierno de coalición. Aunque nada más tomar posesión, el flamante canciller disolvió el Reichstag (el parlamento alemán) y convocó nuevas elecciones. El 27 de febrero de 1933, en plena campaña electoral se produjo oportunamente el incendio del Reichstag, que Hitler endosó sin pruebas al Kommintern, lo que le permitió solicitar al Presidente Hindenburg la aplicación del artículo 48 de la Constitución de Weimar que permitía al Jefe del Ejecutivo establecer el Estado de excepción. En las elecciones del 5 de marzo siguiente, el Partido nazi pasó del 33 al 44% de los votos.
Imagen 2. El incendio del Reichstag del 27 de febrero de 1933 que sirvió de pretexto a Hitler para establecer «legalmente» su dictadura.
Tres semanas después, el 24 de marzo, Hitler puso como pretexto la grave crisis económica por la que atravesaba Alemania y la inaceptable humillación impuesta por los aliados en la Paz de Versalles, para solicitar formalmente que se le otorgasen los «plenos poderes». Por supuesto, la asamblea legislativa alemana se los concedió por una mayoría aplastante y así pudo Hitler imponer «legalmente» su terrorífica dictadura, con los ominosos resultados por todos conocidos.
La maniobra de Hitler era, aunque cueste creerlo, enteramente «legal», porque fue autorizada por el poder legislativo mediante una ley. Sin embargo, era decididamente «antijurídica» porque el Führer manipuló el sistema y a la postre lo derribó. Técnicamente lo que hizo fue «legal», pero se oponía frontalmente al espíritu, reglas y principios de lo que es un Estado de derecho. De hecho, Hitler «utilizó» la legislación para cortocircuitarlo y subvertirlo. Y pudo hacerlo con total impunidad porque la mayoría de los alemanes confundieron la ley con el derecho y permitieron a Hitler anular cualquier distinción entre ambos conceptos. Como estaban convencidos que el derecho era igual a la ley, la voluntad de aquel al que consideraban su «Guía» (Führer) se convirtió en el derecho del Tercer Reich.
Y es que, como subraya el pensador político francés Bertrand de Jouvenel (1903-1987), es en las etapas en las que el Estado tiende a monopolizar la creación normativa cuando es más necesario que nunca diferenciar el derecho del poder, para no caer en excesos dictatoriales:
«Digámoslo muy alto: el creciente alud de las leyes modernas no crea derecho. Estas leyes son la traducción del empuje de los intereses, de la fantasía de las opiniones, de la violencia de las pasiones; grotescas en su desorden, cuando son la obra de un poder cada vez más extenso, pero cada vez más desequilibrado por las discusiones de las banderías; odiosas en su orden inicuo, cuando emanan de un poder reunido en una mano brutal, no merecen y no obtienen más respeto que aquel que el temor les procura. Son antisociales, porque todas se fundan en una concepción falsa y mortal de la sociedad».
Si la ley no es lo mismo que el derecho, porque este es en origen un instrumento procesal y no un conjunto de mandatos del poder, la siguiente pregunta es ¿cómo es posible que la ley invada el derecho y a la postre acabe adueñándose de él?