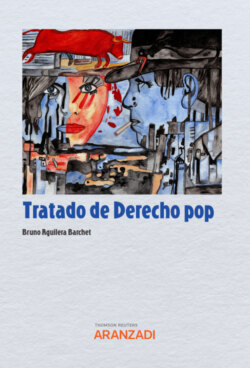Читать книгу Tratado de Derecho pop - Bruno Aguilera Barchet - Страница 48
На сайте Литреса книга снята с продажи.
LO PRIMERO ES LO PRIMERO: SI VA A SER OBLIGATORIO, POR ESCRITO
ОглавлениеLas «leyes» (leges) en sentido primigenio se llaman así simplemente porque se leen. El derecho se pone por escrito con la finalidad de que se haga público. Debe ser conocido por todos nosotros, para que sepamos a qué atenernos. Esta, y no otra, fue la razón por la que la plebe de Roma se rebeló contra la clase dirigente patricia y le impuso la Ley de las XII tablas. Por eso, aún hoy, la publicidad del derecho sigue siendo un principio esencial para su validez. Si el derecho no se hace público no se puede aplicar. De ahí que las normas no sean obligatorias hasta que son publicadas, bien oralmente, como ocurría con los edictos de los magistrados romanos, así llamados porque se «decían» (dictum), o con los bandos municipales pregonados por el alguacil a golpe de tambor o de corneta, bien por escrito a través de su inserción en el «Diario oficial», así llamado porque empezó siendo un periódico. En España, comienza a publicarse en 1661 con el nombre de La Gaceta, que se convierte en el actual Boletín Oficial del Estado desde el 1 de octubre de 1936 por iniciativa de Franco. En Italia, se sigue llamando «Gazzetta Ufficiale» y en el Reino Unido, simplemente The Gazzette. En Francia, se llama «Diario Oficial» (Journal Officiel), mientras que en Alemania es la Hoja –forma habitual de designar un periódico– de la Administración (Amtsblatt). En Estados Unidos, es el Registro Federal (Federal Register). Sea cual sea su denominación, la función es siempre la misma en todas partes: publicitar las normas jurídicas38.
¿Significa esto que todo texto jurídico escrito que puede leerse es necesariamente una ley? Desde luego que no, porque hay documentos jurídicos escritos mucho antes que aparezcan las leyes en sentido estricto.
El primer nombre de persona que conocemos se conserva en una tablilla de arcilla, datada en una fecha indeterminada entre el 3.400 y el 3.000 a. de C., procedente de la antigua Sumeria, concretamente de la ciudad de Uruk. Se trata de un texto firmado por un tal Kushim en el que esta persona reconoce haber recibido en el curso de 37 meses una cierta cantidad de cebada. El texto es escueto, pero parece sugerir la existencia de un contrato de depósito, y en cualquier caso, constituye una prueba fehaciente de la entrega de un volumen concreto de cereal, lo que indiscutiblemente le otorga valor jurídico39.
Imágenes 3 y 4. IZDA: Un registro contable de una entrega de cebada en una tableta de arcilla sumeria de fines del Cuarto Milenio a.C. DCHA: Esquema de la Tableta de Kushim, ¿Un contrato de depósito de hace 5.000 años? (Dibujo del autor).
Más claramente jurídica aún es una estela descubierta en Gizá40, datada a mediados del tercer milenio a. C., que se conserva en el Museo de El Cairo. Se trata de una copia parcial de un documento realizado en papiro que recoge un contrato de compra-venta, concretamente de una casa, descrita como «construcción a cordel y con techo de madera de sicomoro». El vendedor es un escriba y el comprador un sacerdote. También se indica el precio: un mueble de madera de anís, otro de madera de sicomoro y una cama de madera de cedro. Finalmente aparecen las formalidades de la venta: sellado en la casa del sello, ante el consejo local de la pirámide de Kheops, y ante varios testigos. Al pie del documento aparecen las firmas de los testigos asistentes a la compraventa: tres sacerdotes funerarios, y un obrero. A pesar de su antigüedad, el documento recoge una estructura sorprendentemente similar a la de los contratos contemporáneos: el comprador y el vendedor hablan en primera persona para que quede constancia de la entrega de la cosa, así como el pago del precio a satisfacción de ambos, con la intervención de testigos dando fe de la firma o juramento.
Imagen 5. Estela de jeroglíficos en uno de los templos de Luxor (Fotografía de Verónica Velasco Barthel).
No hace falta que sepáis derecho para daros cuenta que un contrato no es una ley. En el lenguaje de la calle, una ley es un mandato imperativo porque recibe su fuerza obligatoria de la autoridad, mientras que un contrato recoge un acuerdo entre particulares que resulta obligatorio para estos porque expresamente así lo aceptan. Su obligatoriedad no es general –no vincula a todos–, como ocurre con la ley, sino particular –solo afecta a los firmantes–, y no depende de la imposición del poder político, sino de la propia voluntad de las partes. El contrato es la manifestación prototípica de lo que técnicamente en derecho se llama el «Principio de autonomía de la voluntad», en virtud del cual las personas pueden someterse voluntariamente a algo, sin que ello les sea impuesto por el poder. En definitiva, lo que importa destacar aquí es que el contrato es una norma jurídica, aunque no tenga naturaleza legislativa. Y que históricamente las obligaciones voluntarias aparecen mucho antes que las obligaciones legislativas.
Las leyes entendidas como mandatos conminatorios del poder aparecen mucho más tarde que los contratos privados. Las primeras «leyes» que han llegado hasta nosotros aparecen en Mesopotamia a finales del tercer milenio, bastantes siglos después que el recibo de Kushim o que la Estela de Gizah. Se trata de los fragmentos del llamado «código» de Ur-Nammu, monarca fundador de la tercera dinastía de Ur, que fue rey de Sumeria y Akad, en torno a los años 2110 y 2034. Algo posteriores son el código de Lipit Itsar (1934-1924) y las Leyes de Eshnuna promulgadas por el rey Bilalama en el mismo período. El más conocido de los códigos mesopotámicos es el famoso Código de Hammurabi (¿1792-1750?), no por ser el más antiguo sino por su más completa conservación41.
El Código de Hammurabi no es un contrato entre particulares, sino una colección de mandatos reunidos en un solo cuerpo documental a los que el rey otorga valor obligatorio para todos sus súbditos. Y aquí sí por orden del poder. Aunque el monarca que lo ejerce trate de disimular esta circunstancia por la vía de afirmar que estos preceptos legislativos no se los inventa, sino que se limita a ordenar algo que ya venía haciéndose habitualmente, pues el propio Hammurabi reconoce expresamente que ha «homologado, enmendado y afinado» la costumbre. No solo no se atreve a reconocer que el código lo promulga él, sino que afirma modestamente que lo hace obedeciendo la voluntad divina para garantizar el respeto de la justicia y el orden, premisas del bienestar de sus súbditos.
De ahí que en la estela del Código de Hammurabi conservada en el Louvre, y cuya imagen habéis visto en el episodio 3, aparezca el dios Samas («gran juez de los cielos y de la tierra») sentado, en ademán de entregar a Hammurabi, en pie frente a él, el estilete destinado a grabar las leyes. A mayor abundamiento, a lo largo del «código» se insiste en que el derecho viene de los dioses supremos y, por si fuera poco, al final Hammurabi aparece expresamente designado como rey del derecho, por ser el elegido «a quien (el dios) Samas ha obsequiado con las leyes». Una estratagema dirigida a hacer indiscutible la obligatoriedad del texto. Algo que significativamente también ocurre en Egipto donde las «órdenes del Faraón», el dios viviente, empiezan a denominarse «leyes» a partir del Imperio Medio (2050-1750), aproximadamente en la misma época de Hammurabi.
Quisiera atraer vuestra atención sobre el hecho que el llamado «Código» de Hammurabi en realidad no es una ley en el sentido que actualmente damos a este término, porque el texto no recoge mandatos de carácter general, dictados por el poder, sino preceptos concretos referidos a casos muy específicos. De hecho, el texto adolece de una total falta de sistemática y es extraordinariamente casuístico. El desorden aleatorio con el que aparecen estas «leyes», hace pensar más en una recopilación de sentencias judiciales que en una norma legislativa en sentido moderno. Cada precepto enuncia un caso determinado (si un hombre...; si una viña...) y luego incluye la consecuencia jurídica para el supuesto concreto. Os pondré un ejemplo para que lo veáis más claro, la Ley 229 del Código de Hammurabi recoge el siguiente caso: «Si un arquitecto hizo una casa para otro, y no la hizo sólida, y si la casa que hizo se derrumbó y ha hecho morir al propietario de la casa, el arquitecto será muerto». Con ello, quiero insistir en la idea de que los primeros legisladores se limitan a hacer públicos casos que han sido resueltos en procedimientos concretos. Lo que parece confirmar que el derecho es originariamente un instrumento destinado a resolver conflictos.
Lo mismo ocurre con los preceptos jurídicos incluidos en la Biblia, texto que empieza a ponerse por escrito ocho siglos más tarde que la Ley de Hammurabi, por orden de Salomón (965-928 a. C.). Las normas jurídicas bíblicas tampoco pueden considerarse «leyes» en el sentido actual, ya que no son creadas por una autoridad política, es simplemente una puesta por escrito de preceptos divinos revelados al hombre. Por eso estas normas, cuya finalidad es claramente organizar a los hebreos en la Tierra prometida tras la huida de Egipto, aparecen en el texto divino, concretamente en los cinco primeros libros del Antiguo Testamento (Pentateuco), la única parte realmente sagrada de la Biblia hebrea: La Torá42.
La más conocida de estas leyes es el decálogo que Moisés recibe de Yaveh en el rocoso Sinaí (Éxodo XX, 3 a 17 y Deuteronomio V, 7 a 21)43, del que guardamos la icónica visión que nos brinda Cecil B. de Mille en la clásica película «Los diez mandamientos», con un Charlton Heston impresionante en su caracterización de Moisés. La típica película que ponen en la tele en Semana Santa pero que sigue teniendo el inmarcesible encanto kitsch de las películas de este extraordinario director.
Imagen 6. Charlton Heston como Moisés. Fotograma de la película “Los diez mandamientos” de Cecil B. De Mille. 1956.
El decálogo es completado por el Código de la Alianza (Éxodo XX, 22 a XXIII, 33), un cuerpo de leyes y costumbres que abarca desde normas religiosas (lucha contra los falsos dioses, fiestas, estatuto del clero), hasta disposiciones sociales (regulación del estatuto de los esclavos) y penales (castigo por golpes y lesiones, pena de muerte en caso de homicidio; robo, violación, indemnización de daños, etc.). Todas estas reglas de conducta se aceptan sin discusión por haber sido dictadas por Dios el creador del mundo y, en consecuencia, también del orden social. Por eso, estas «leyes» no pueden ser modificadas por el hombre, quien, como mucho, solo puede interpretarlas y adaptarlas a los casos no expresamente previstos en el texto divino. De ahí surge la exégesis (interpretación) bíblica.
Al ser «palabra de Dios», el texto bíblico debía transmitirse de modo inmutable, de generación en generación, bajo la batuta de los expertos. Así aparecen los «masoretas» (del término hebreo «masoret», tradición) que entre los siglos VII y X revisaron palabra a palabra el texto sagrado para fijar su tenor, llegando a la conclusión que la Torá tiene 304.805 letras.
Imagen 7. La Torá, integrada por los cinco primeros libros del Antiguo Testamento (Pentateuco), es la única parte de la Biblia que los judíos consideran realmente palabra de Dios.
Algo que sabemos en gran parte gracias al fabuloso descubrimiento por un pastor, en 1946, de los «manuscritos del Mar muerto» en Qumrán. Un conjunto de casi mil rollos guardados en vasijas de barro que constituían posiblemente la biblioteca de una secta de estudiosos dedicados a recopilar y estudiar el Antiguo Testamento. Los rollos están datados entre el siglo III a.C. y siglo I d.C., ya que fueron abandonados tras la destrucción del Segundo templo por los romanos en el 70 d.C.
Imagen 8. Panorámica de las cuevas de Qumram. Mar muerto. Israel.
Estos fragmentos de la Biblia son tan importantes para los judíos que el Gobierno decidió que se conservasen en una cámara acorazada situada al lado de la Knéset, el parlamento israelí, en Jerusalén. La ley religiosa sigue siendo, pues, en gran medida la base que legitima aún a día de hoy el derecho del Estado de Israel.
Imagen 9. Manuscrito Q47. Fragmento del Libro del Génesis 1. Con su traducción al inglés.
La parte más importante del Antiguo Testamento, los cinco primeros libros (Pentateuco), más conocidos como Torá, son sin embargo excesivamente parcos, y por ello las normas que contiene tuvieron que ser interpretadas para adaptarlas a la organización jurídica del pueblo israelita. Una labor llevada a cabo inicialmente por los primeros estudiosos del texto bíblico: los famosos fariseos, unos expertos en la ley bíblica que tienen mala prensa para los cristianos porque Jesucristo se enfrenta constantemente a ellos en los Evangelios.
En realidad, los fariseos eran unos intelectuales con una mentalidad más abierta que los «saduceos», mucho más fanáticos porque hacían una interpretación estrictamente literal del Pentateuco. Hoy diríamos que los fariseos iban por libre a la hora de valorar el significado de los preceptos bíblicos, de ahí su nombre, derivado del término hebreo «perushim» que significa «separados». En cualquier caso, los fariseos fueron esenciales a la hora de hacer operativa la Torá para aplicarla a la sociedad hebrea real. De hecho, una parte importante de los dogmas de la religión judaica –y posteriormente del cristianismo– como, por ejemplo, la inmortalidad del alma, la idea del infierno y el paraíso, no aparecen en la literalidad del texto bíblico sino que son fruto de las interpretaciones farisaicas.
Es preciso recordar que Pablo de Tarso (San Pablo para los cristianos), el autor de los textos más antiguos del Nuevo Testamento fue fariseo, antes de convertirse en el campeón del cristianismo. Si estáis interesados en esta figura, clave en el devenir del pensamiento cristiano os recomiendo el libro de Emmanuel Carrère El reino que nos presenta de manera muy sui géneris el nacimiento de este movimiento que cambió el mundo, y en el que San Pablo aparece como gestor con gran visión de futuro. El libro es sobre todo muy interesante porque se centra en el evangelio según Lucas que muestra una imagen algo distinta de Jesús, al que no llegó a conocer personalmente, y bastante opuesta a la transmitida por Pablo, auténtico CEO de la primera Iglesia cristiana. En resumen, «Quo vadis» y «Los diez Mandamientos» juntos en un libro muy documentado y ameno.
La exégesis bíblica hebrea culmina con la aparición del Talmud como complemento a la Torá, sin el cual, el judaísmo habría desaparecido durante la Diáspora, los 18 siglos de ausencia de Palestina en los que los judíos se dispersaron por todo el mundo. La exégesis o interpretación de la Torá es la tradición oral, dividida en Halajá (textos de carácter legal) y Hagadá (parábolas e historias), que se contrapone en el judaísmo a la tradición escrita que contiene la Torá. Su proceso de formación es considerablemente largo ya que la interpretación de los fariseos se ve complementada tras los exilios sucesivos de los israelitas (diáspora) por los rabinos. Y es esta exégesis rabínica la que acabaría siendo recogida en una época relativamente tardía en el Talmud, un texto exegético que acoge las discusiones rabínicas sobre leyes judías, tradiciones, costumbres, leyendas e historias, interpretadas y codificadas en dos fases: la Mishná y la Guemará. Las discusiones de los sabios rabínicos o «Tanaim» se recogen inicialmente en un libro llamado Mishná. La Guemará es la siguiente fase ya que incluye las discusiones de sabios conocidos como «Amoraim» que explican la Mishná.
Imagen 10. El Talmud de Babilonia en una edición moderna.
Más que de un único Talmud se puede hablar de dos: el Talmud de Jerusalén (Talmud Yerushalmí) y el Talmud de Babilonia (Talmud Bavlí). El primero está basado esencialmente en la Mishná y se redactó en el siglo IV de la era cristiana, en la recién creada provincia romana llamada «Philistea» –porque el primer pueblo que se encuentran los romanos son los «Filisteos», término del que viene el término «palestino»–. El Talmud de Babilonia es mucho más extenso por basarse en la Guemará (los comentarios a la Mishná) y aparece en la región de Babilonia en el siglo VI. La colonia judía babilónica se formó a raíz de que en el 587 a. C. Nabucodonosor II destruyó Jerusalén y se llevó a sus habitantes como esclavos a su capital (Jeremías 38:17-18 y Daniel 2). Los israelitas fueron liberados cuando el emperador persa Ciro el Grande conquistó Babilonia en el 539 a.C., pero para entonces una parte importante de ellos le había cogido el gusto a la ciudad que Nabucodonosor había engalanado con sus famosos jardines colgantes, una de las Siete Maravillas del mundo, algo que quizás influyó en su decisión de quedarse. La gran tradición de recopilaciones legislativas que existía en Mesopotamia explica quizá que el Talmud de Babilonia sea el más completo de los dos.
Si os cuento todo esto es porque quiero dejar claro que la «ley», en el sentido que actualmente tiene el término, como mandato del poder político desvinculado de la ley divina, aparece mucho más tarde –unos quinientos años después de que se iniciase la puesta por escrito de la Biblia– y no en Oriente sino en Occidente. Concretamente en la Grecia clásica. Es ahí donde, por vez primera, se concibe abiertamente que los gobernantes pueden imponer leyes humanas a los gobernados, diferentes a las establecidas por los dioses.