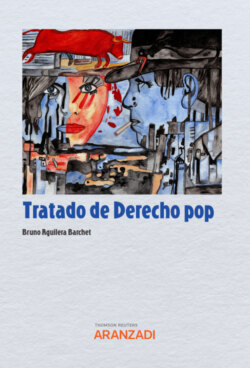Читать книгу Tratado de Derecho pop - Bruno Aguilera Barchet - Страница 50
На сайте Литреса книга снята с продажи.
LA ROMA QUE VENERABA EL DERECHO, PERO TEMÍA LAS LEYES
ОглавлениеEl planteamiento griego respecto de la validez y la obligatoriedad de la ley humana no es en absoluto compartido inicialmente por los romanos, ya que estos veían con malos ojos la posibilidad que la autoridad política pudiera derogar o modificar el orden de los antepasados protegido por el «ius». Es en este sentido que el conocido romanista alemán Schulz advertía que «Roma, que es el pueblo del derecho, no es, en cambio, el pueblo de la Ley»45.
De entrada, los romanos tenían un concepto de la ley más amplio que el nuestro pues distinguían entre la lex privata y la lex publica. La primera equivalía a nuestro contrato, un acuerdo suscrito por dos particulares que sólo les obligaba a ellos. Los romanos no tenían ningún problema a la hora de aceptar la lex privata porque su validez dependía de la voluntad de las partes en obligarse. Sí tenían, en cambio, más reparos en admitir la obligatoriedad de la lex publica, que es la que coincidía con el sentido actual del término «ley» como mandato político, ya que les repugnaba aceptar el principio de la obligatoriedad general de cualquier regla que no estuviese contenida en el «ius» tradicional derivado de los mores maiorum.
Tantos reparos le ponían los romanos a la «ley pública», que sólo la aplicaban con carácter excepcional, y siempre que concurriesen dos condiciones. La primera: que la convivencia del grupo estuviera a punto de irse al garete como consecuencia del estallido de un conflicto grave, y que la ley fuera el único remedio para resolverlo. La segunda: que, en la medida en que iba a obligar a todos los ciudadanos de Roma, la ley pública tenía que ser aceptada previamente por todo el pueblo. Es lo que ocurrió, sin ir más lejos, con la Ley de las XII tablas (450 a. C.) –por cierto, coetánea de las Leyes de Gortina–, que al ser el fruto de una reivindicación del pueblo de Roma frente a la oligarquía dominante, se convirtió en la primera manifestación legislativa del ius cuando plebe y patricios llegaron a un acuerdo.
La Ley de las XII tablas fue, sin embargo, una ley excepcional, y por ello no abrió la veda a la promulgación de otras «leyes». Tuvieron que pasar más de cien años para que se aprobara la siguiente lex publica, la Lex Poetelia Papiria (326 a. C.) por la que se abolía la esclavitud por deudas. Esta segunda ley fue novedosa en la medida en que «normalizó» la producción de leyes públicas, al fijar un procedimiento legislativo específico. Si la Ley de las XII tablas había sido redactada por una comisión especial, la Lex Poetelia fue aprobada por una asamblea popular, cauce que pasó a ser el habitual para la aprobación de este tipo de normas, siempre que se diera la situación de excepcionalidad que justificaba la adopción de una medida tan drástica.
Aun así, los romanos adoptaron todo tipo de garantías para asegurar que las «leges» no prevaleciesen frente al ius tradicional. Es más, la lex romana no se aprobaba como una excepción al ius sino como un refuerzo, dirigido a confirmar una sana costumbre antigua frente a un abuso moderno. Por esa precisa razón la «lex publica» se convertía en ius, porque perseguía preservarlo. En cualquier caso, y para que no hubiera equívocos, al final de cada ley se incluía una cláusula cautelar en virtud de la cual la «lex» garantizaba la impunidad a quien la cumpliese por si en el futuro llegase un momento en el que se entendiera que el mandato legal violaba el viejo orden consuetudinario tradicional46.
Suena muy enrevesado, pero la idea es sencilla. Los romanos se resistían como gato panza arriba a que el poder, aunque fuera el del pueblo romano, pudiera trastocar el orden jurídico tradicional. Por ello la aparición excepcional de la lex publica como cauce normativo no alteró el hecho de que el derecho romano republicano siguiera descansando en el viejo orden de los antepasados. Y es que la legislación de la etapa republicana, solo tenía como único propósito adaptar el «ius» a las circunstancias pero no crear una norma enteramente nueva. Así por ejemplo, las leyes públicas republicanas se utilizaron para incorporar al orden social las conquistas del estamento plebeyo, crear nuevas magistraturas, definir la naturaleza y la pena de aquellos actos que merecían la calificación de delitos públicos o proteger a los particulares del daño que podía provocar el ejercicio abusivo de un derecho.
Todo lo cual permite comprender por qué las leges publicas fueron tan escasas en la etapa republicana (siglos VI a I a. C.). Junto a las mencionadas leyes de las XII tablas y Poetelia Papiria hay que mencionar la Lex Aquilia (t del 286 a.C.), un plebiscito en el que se regulan los daños sobre las cosas, y la Lex Hortensia del mismo año por la que se declararon vinculantes los plebiscitos, además de para los plebeyos, para los patricios y los miembros de la clase ecuestre. Debéis tener en cuenta que como las «asambleas populares» estaban dominadas por las clases sociales superiores (patricios y caballeros) los plebeyos en un principio tuvieron sus propias asambleas (concilia plebis) en las que aprobaban unas leyes (plebiscitos) que en principio sólo eran obligatorias para ellos. Al menos hasta que en el 286 a. C. se aprobó la referida Lex Hortensia.
El plebiscito pues, en su sentido original, era la norma aprobada por el consejo de la plebe, hasta que Napoleón otorgó dicho nombre a las consultas populares, que hoy se llaman referéndums, a los que recurre el Gobierno para puentear a la asamblea legislativa. De ahí que los dictadores se hayan sentido cómodos con este instrumento. Es significativo que Hitler utilizara la vía del referéndum en 1933, 1934, 1936 y 1938 para dar una apariencia democrática a las decisiones que estimaba más trascendentales, a pesar de haber establecido legalmente su dictadura gracias a la Ley habilitante de 24 de marzo de 1933, aprobada con el 83% de los votos favorables de los diputados del Reichstag. En España, Franco no dudaría tampoco en utilizar el referéndum, a partir de 1945, para dar una apariencia democratizadora a su régimen.
Imagen 14. Franco en 1930. 15 años más tarde trataría de dar legitimidad a la dictadura con la Ley del Referéndum Nacional de 22 de octubre de 1945. La cuarta de sus siete Leyes Fundamentales.
No os extrañéis si como consecuencia de este origen «autoritario» del referéndum, algunos juristas y politólogos empiecen a dudar de si se trata de un instrumento realmente democrático. No en los casos en los que el referéndum se plantea por iniciativa popular, como ocurre en Suiza, la patria de la «democracia directa», sino cuando los plantea el Gobierno para saltarse a la torera al Poder legislativo. Lo que ha sucedido en un caso tan polémico como el referéndum del Brexit en Inglaterra, el país que inventó el Régimen parlamentario.
En su novela El corazón de Inglaterra, el británico Jonathan Coe nos muestra a través del personaje de Nigel Ives, que trabaja en la oficina de comunicación del gobierno Cameron, cómo unas élites políticas y financieras irresponsables manejaron el referéndum como un instrumento político para favorecer sus más que dudosos intereses. Y explica muy bien la paradoja de como la clase pija y adinerada inglesa –de la que David Cameron y Boris Johnson son los prototipos– ha logrado por esta burda vía populista «comerle el coco» al electorado y hacerse con el control del país, consolidando su supremacía social, y abriendo un futuro incierto para Europa, y especialmente para el Reino Unido. Para todos aquellos que queráis comprender el triunfo del Brexit, no os enfrasquéis en sesudos ensayos. Esta novela lo explica todo meridianamente y, además, está soberbiamente escrita.
Cuando el poder político se adueña del derecho, queda expedito el camino hacia la preeminencia de la ley entendida como mandato político. Esto fue lo que, sin ir más lejos, ocurrió en la Roma imperial, como veremos en el próximo episodio.