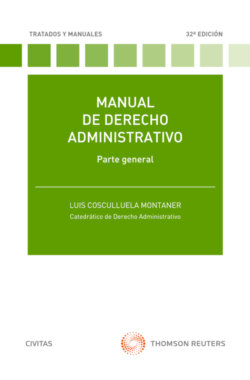Читать книгу Manual de derecho administrativo. Parte general - Luis Cosculluela Montaner - Страница 49
На сайте Литреса книга снята с продажи.
III. EL VALOR NORMATIVO DE LA CONSTITUCIÓN
ОглавлениеComo ha quedado dicho, la Constitución es la primera norma del ordenamiento jurídico, que aprueba el poder constituyente y de la que dimana todo otro Poder, que aparece así ordenado por ella y sometido a sus disposiciones, en cuanto que, a diferencia de aquel Poder constituyente, los demás son meros Poderes constituidos. La Constitución, así, se sobrepone no sólo a todos los ciudadanos, sino también a todos los Poderes Públicos y, por tanto, a todas las normas de cualquier naturaleza que éstos puedan producir y a todos sus actos. Desde esta perspectiva se ha destacado que una de las finalidades esenciales de la Constitución es la de limitación del Poder, su sumisión al Derecho.
La STC 101/1983, de 18 de noviembre (RTC 1983, 101), estableció que «La sujeción a la CE es una consecuencia obligada de su carácter de norma suprema, que se traduce en un deber de distinto signo para los ciudadanos y los Poderes Públicos; mientras los primeros tienen un deber general negativo de abstenerse de cualquier actuación que vulnere la CE, sin perjuicio de los supuestos en que la misma establece deberes positivos…, los titulares de los Poderes Públicos tienen además un deber general positivo de realizar sus funciones de acuerdo con la CE…».
En cuanto norma, la Constitución goza de una posición de supremacía normativa en un doble plano: material y formal. La supremacía formal implica que la Constitución no puede ser modificada ni derogada por ninguna otra norma. La supremacía material, por su parte, significa que la Constitución despliega los efectos propios de cualquier otra norma: debe ser cumplida por sus destinatarios (ciudadanos y Poderes Públicos) y aplicada por los Tribunales de Justicia; y deroga las normas anteriores que se opongan a sus disposiciones y determina la invalidez, por vicio de inconstitucionalidad, de cualquier norma o acto producidos con posterioridad a su entrada en vigor que la contradigan.
La supremacía material que fue admitida sin problemas por el constitucionalismo americano fue, sin embargo, recibida sólo en el siglo XX en el continente europeo. Con anterioridad, la aplicación directa de la Constitución por los Tribunales no era posible, y así se reconocía a la Constitución un simple valor programático, inspirador de la legislación, pero sin que nadie pudiera cuestionar la efectiva sumisión de las leyes a la Constitución ante ningún Tribunal.
El primer paso hacia ese control de la constitucionalidad de las normas, que implica en el fondo la efectividad del valor normativo de la Constitución, se produce en Europa con la creación de los Tribunales constitucionales. Estos Tribunales tenían como objeto exclusivo controlar la constitucionalidad de las leyes, anulándolas si las encontraban contrarias a las disposiciones constitucionales. Con ello se garantizaba la supremacía de la Constitución incluso frente al Poder Legislativo; se garantizaba, en definitiva, la primacía de la Constitución sobre cualquier otra norma jurídica, incluso la ley, que –como hemos dicho– en el continente europeo no podía ser controlada por los Tribunales ordinarios. Sin embargo, la supremacía material de la Constitución no sólo la garantizan los Tribunales constitucionales; éstos tienen el monopolio del control de la constitucionalidad de las leyes, pero si se trata de controlar la constitucionalidad de cualquier otra norma o de un simple acto, esta función la realiza también el Poder Judicial, todos los Jueces y Tribunales con competencia en la materia de que se trate.
Por otra parte, la vinculación del resto del ordenamiento a los preceptos constitucionales no tiene lagunas, alcanza a todas las disposiciones de la Constitución. El tema se suscitó especialmente con relación a los derechos y libertades fundamentales, respecto de los que se predicó históricamente su simple valor programático y, por tanto, la imposibilidad de alegarlos directamente ante un Tribunal en caso de que fueran violados. Este problema, también resuelto inicialmente en los Estados Unidos en favor del pleno reconocimiento y garantía de tales derechos por los Tribunales, se aborda directamente por la Constitución española en su artículo 53.
Al respecto merecen citarse las rotundas manifestaciones de la STC 16/1982, de 28 de abril (RTC 1982, 16), FJ 1.º: «Conviene no olvidar nunca que la Constitución, lejos de ser un mero catálogo de principios de no inmediata vinculación y de no inmediato cumplimiento hasta que sean objeto de desarrollo por vía legal, es una norma jurídica, la norma suprema de nuestro ordenamiento, y en cuanto tal tanto los ciudadanos como todos los poderes públicos, y por consiguiente también los jueces y magistrados integrantes del poder judicial, están sujetos a ella (artículos 9.1 y 117.1 CE). Por ello es indudable que sus preceptos son alegables ante los Tribunales… quienes, como todos los Poderes públicos, están además vinculados al cumplimiento y respeto de los derechos y libertades reconocidos en el capítulo segundo del título primero de la Constitución (artículo 53.1 CE)».
No obstante, carecen de garantía jurisdiccional plena los principios rectores de la política social y económica (Capítulo III del Título I CE), que sólo podrán ser alegados ante los Tribunales de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los regulan, aunque deberán informar la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos (artículo 53.3 CE). En cualquier caso, todos los preceptos constitucionales, incluidos los principios rectores señalados, obligan a una interpretación de las normas y actos a los que se refieren conforme a dichas disposiciones constitucionales (STC 19/1982, de 5 de mayo [RTC 1982, 19]).