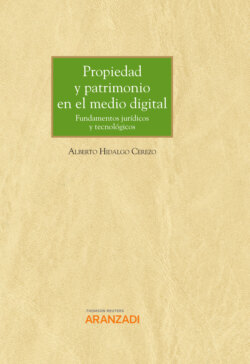Читать книгу Propiedad y patrimonio en el medio digital - Alberto Hidalgo Cerezo - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. INTRODUCCIÓN DEL CONTEXTO TECNOLÓGICO E HISTÓRICO: LA ENTRADA DE LO DIGITAL EN NUESTRAS VIDAS
ОглавлениеSin duda, el final del Siglo XX y los principios del Siglo XXI destacarán en la Historia por el importante desarrollo y las consecuencias que el producto del intelecto humano ha desplegado sobre nuestra vida cotidiana. Bien podría ser considerado en los anales como la Tercera Revolución Industrial, impulsada por Internet y el nacimiento del mundo digital, entendiendo como tal todo aquel despliegue de medios en lenguaje binario que precisa de una máquina para su interacción. Para comprender la magnitud y el significado de esta consideración, en primer lugar hay que señalar el punto de inflexión donde esta revolución digital comenzó a filtrarse en nuestro sustrato social e impregnar nuestra vida cotidiana, con un alcance económico y unas consecuencias jurídicas que afectan a la generalidad de los individuos de nuestra sociedad.
En la década de 1980, las principales compañías del sector de la informática comenzaron a introducirse y explotar el mercado doméstico, dando el salto desde los entornos profesionales y especializados –esencialmente militar, investigador y científico– hacia los hogares del ciudadano medio, en los inicios de lo que posteriormente ha devenido en una auténtica revolución social que ha cambiado en gran medida nuestra forma de vida. Compañías como IBM o Apple en aquel entonces comercializaban ordenadores personales –personal computers, de ahí el acrónimo PC– que contenían el hardware y el software necesario para operar el dispositivo. En aquel momento, las compañías de este sector consideraban que el valor de los bienes con los que operaban correspondían un 80% al hardware y un 20% al software13.
Dicho de otro modo, el componente físico, aprehensible –la propia máquina y sus componentes– tenían un valor muy superior al componente intelectual. Este se encontraba compuesto elementalmente de código para firmwares y drivers, así como sistema operativo y aplicaciones informáticas básicas. Hoy en día, las principales compañías del sector consideran que el valor de sus compañías reside 20% en bienes físicos, y 80% en bienes inmateriales14: propiedad intelectual, propiedad industrial, know-how, etc. y derechos y licencias sobre ellos. Esta misma aseveración es aplicable para una indiscutible mayoría de las empresas del sector tecnológico y de otros sectores como el audiovisual o del entretenimiento. No en vano, las 10 marcas más valoradas del mundo15 contienen 6 marcas tecnológicas, de las cuales 3 de ellas componen el pódium de las más valoradas –Apple, Microsoft y Google por este orden–. De estas tres compañías, todas ellas tienen más valor por sus intangibles que por su patrimonio inmobiliario (y mobiliario), tradicional fuente de riqueza.
Estas realidades que acabamos de poner de relieve, responden a la evidente evolución tecnológica y social que ha observado la humanidad en el Siglo XX, y que se expande con mayor impulso todavía en el Siglo XXI. Nos encontramos inmersos de lleno en la revolución digital, si bien las invenciones en que se basa, aparecieron hace largo tiempo: las máquinas computadoras y la conexión remota de las mismas a través de una red de comunicaciones. El precursor primigenio del ordenador personal es la máquina del malogrado Alan Turing, formulada en 193616. El diseño –entre 1962 y 196–) y efectiva ejecución de ARPANET17 –acrónimo de Advanced Research Projects Agency Network–, en 1969, supone hito de las primeras conexiones entre ordenadores en ubicaciones físicas distantes, como germen precursor de nuestro actual Internet18. Computadoras e interconexión de máquinas a través de una red global son la base técnica de la revolución digital.
Lo que se pretende con esto es señalar que existe un lapso de tiempo destacable desde la creación de ambas tecnologías hasta su popularización. Este salto se dio cuando pasó de ser una tecnología específica de determinados campos –investigación, científico, militar19–, para convertirse en una herramienta a disposición del ciudadano en las tres últimas décadas del Siglo XX20. Finalmente, durante lo que llevamos de Siglo XXI, se ha convertido en un elemento omnipresente de nuestra cultura y nuestra sociedad.
En ocasiones, existe un lapso de tiempo desde el momento en que se produce una invención hasta que se ejecuta y populariza su aplicación real. Del mismo modo, consideramos que la existencia del patrimonio digital comenzó hace ya tiempo, cuando se abrió la posibilidad de poder adquirir bienes digitales –software, libros electrónicos, música, etc.– a través de internet. Durante estos años, los consumidores han realizado desplazamientos patrimoniales que, dependiendo del grado de digitalización del usuario –no es lo mismo un adolescente que ha crecido en dicho medio, que un inmigrante digital que recela de las compras online–, puede ir desde apenas decenas de euros, hasta miles. Incluso, algunos de estos bienes, se han revalorizado con el paso del tiempo, como por ejemplo el Bitcoin21.
Ahí radica el leit motiv de este trabajo. Habida cuenta de los cambios tecnológicos, económicos y sociales, las transacciones realizadas como compras son exactamente eso, adquisiciones de acuerdo con los parámetros clásicos de la institución de la compraventa, negocio jurídico con consecuencias patrimoniales que difieren de otros que también hemos venido llevando a cabo en internet, como las suscripciones o los alquileres. En apoyo de esta tesis, se alza el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia del caso C-128/11 entre Oracle vs. Usedsoft. En apretada síntesis, el TJUE encuentra que si se produce una transacción que guarda “equivalencia funcional ” y económica –esencialmente, la puesta a disposición del bien digital por tiempo ilimitado a cambio de una remuneración al autor–, no podrá alegarse por las compañías que no se trataba de una compraventa, lo que depara consecuencias palpables, por ejemplo, al derivarse de la misma el fenómeno del agotamiento de derecho. Esta STJUE no es más que la representación de un viejo principio de nuestro derecho: los contratos no son los que las partes establezcan en su titulación o denominación, sino lo que realmente se desprenda de su contenido y consecuencias jurídicas –es decir, la clásica teoría del “nomen iuris”–.
Lo contrario contravendría dicha máxima. Adicionalmente, sería un ejemplo de falta de transparencia extraordinario: pulsar el botón “comprar” no sería “comprar”, sino otro negocio jurídico distinto, algo incompatible con las bases más elementales de la contratación con consumidores y usuarios. En cuanto al fondo, supondría una discriminación directa al medio físico –donde no existen dudas– sobre el digital, produciéndose en el largo plazo un efecto de todo punto indeseable: los adquirentes de ejemplares paulatinamente, a medida que se imponga el modelo digital sobre el físico, perderán el derecho a disponer libremente de los mismos, como ocurría hasta ahora. Desde el punto de vista de los compradores, quienes además son consumidores y usuarios, esto supondría una sustracción de sus capacidades más elementales de disposición, y afecta de forma directa al ejercicio del dominio que dimana de la adquisición de la propiedad de su ejemplar. En efecto, aceptar tal posibilidad supone asumir una pérdida de derechos impulsada únicamente por el avance y el cambio tecnológico –de lo físico a lo digital–, de tal suerte que, paradójicamente, el progreso técnico conllevaría una regresión en los derechos de los consumidores, a quienes el ordenamiento jurídico –especialmente, desde la Unión Europea– garantiza una alta protección.
Evidentemente, la respuesta no pasa por eliminar el derecho de propiedad sobre los ejemplares. De igual modo, y para preservar la debida salvaguarda al producto del intelecto, básico en la sociedad del conocimiento tal y como proclamábamos en el subepígrafe anterior, la solución tampoco puede ser descuidar los derechos de autor ni rebajar su protección.